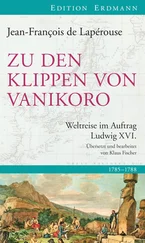Si hubiese que señalar el propósito en algunas palabras, podríamos decir que estas lecciones buscan aislar, en el texto kantiano, el análisis de un diferendo en el sentimiento, que es también un sentimiento del diferendo, y relacionar el motivo de este sentimiento con el transporte que conduce todo pensamiento (pensamiento crítico incluido) a sus límites.
Antr.: Anthropologie du point de vue pragmatique (1798), traducción de Michel Foucault, Vrin, 1970. Antropología en sentido pragmático , traducción de José Gaos, Madrid, Alianza Editorial, 1991.
Fund. : «Du premier fondement de la différence des régions dans l’espace» (1768), traducción francesa, Zac, en Quelques opuscules précritiques , Vrin, 1970. «Sobre el fundamento primero de la diferencia entre las regiones del espacio», traducción de Roberto Torreti, Diálogos, 1972.
KPV : Critique de la raison pratique (1788), Picavet, PUF, 1943. Kritik der praktischen Vernunft , Hamburg, Meiner, 1974. Crítica de la razón práctica , traducción de Dulce María Granja Castro, México, FCE, 2011.
KRV A, B: Critique de la raison pure (A: 1781; B: 1787), Tremesayques y Pascaud, PUF, 1980. Kritik der reinen Vernunft, Hambourg, Meiner, 1956. Crítica de la razón pura , traducción de Mario Caimi, México, FCE, 2009.
KUK : Critique de la faculté de juger (1790), traducción de Philonenko, Vrin, 1979. Kritik der Urteilskraft , Hambourg, Meiner, 1974. Crítica de la facultad de juzgar , traducción de Pablo Oyarzún, Monte Ávila, Puerto Rico, 1991.
Orient .: Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée? (1786), traducción de Philonenko, Vrin, 1978. ¿Qué significa orientarse en el pensamiento?, traducción de Javier Alcoriza y Antonio Lastra, Editorial Alba, Barcelona, 1999.
PI : Première Introduction à la Critique de la faculté de juger (1789), Guillermit, Vrin, 1975. Primera versión de la introducción a la Crítica de la facultad de juzgar , traducción de Pablo Oyarzún en Crítica de la facultad de juzgar , Monte Ávila, Puerto Rico, 1991.
N.B.: Para las tres Críticas , las referencias son hechas, primero, a la traducción francesa, y enseguida, a la edición alemana. Las referencias que no están precedidas de una sigla corresponden a la Critique de la faculté de juger . Aunque procedamos a traducir íntegramente los pasajes citados de esta traducción, no dejaremos de tener a la vista la traducción al castellano del texto de Kant, la que añadiremos en la referencia en el caso que la hayamos utilizado. Asimismo, tenemos a la vista la versión en inglés del presente libro en la traducción de Elizabeth Rottenberg, Lessons on the Analytic of the Sublime , Stanford University Press, 1994. Finalmente, el signo «t.m.», que sigue al llamado de la traducción francesa, señala que ha sido modificada por el autor.
13Una primera versión de los capítulos 1 y 7 fue publicada en la Revue Internationale de philosophie , 4/1990, nº 175 y en la recopilación colectiva Du sublime , París, Berlín, 1988. Agradezco a los directores de esta publicación.
I. La reflexión estética
1. El sistema y el sentimiento
La tarea asignada a la Crítica de la facultad de juzgar , que su Introducción hace explícita, es restablecer la unidad de la filosofía tras la severa «división» infligida por las dos primeras Críticas . Una lectura correcta, pero demasiado confiada en la letra, ve cumplirse esta tarea gracias a la Idea reguladora de una finalidad de la naturaleza que expondrá la Segunda Parte de la tercera Crítica . En efecto, esta idea sirve de ‘puente’ buscado por encima del abismo entre lo teórico y lo práctico, cruzado previamente entre el conocimiento de los objetos según la experiencia posible y la realización de la libertad bajo lo incondicionado de la ley moral. En la apertura de este pasaje, la crítica de la facultad de juzgar estética cumpliría, según dicha lectura, un oficio principalmente preparatorio, ya que el gusto al menos, y si no el sentimiento sublime, ofrece la paradoja de un juicio que parece destinado a la particularidad, a la contingencia y a lo problemático. La Analítica del gusto le restituirá una universalidad, una finalidad y una necesidad, ciertamente todas subjetivas, revelando simplemente su estatuto de juicio reflexionante. Es este estatuto el que será transferido al juicio teleológico para legitimar precisamente su uso. Entonces, la validación del placer subjetivo no hace sino introducir la de la teleología natural.
Esta lectura parece plenamente justificada por la manera en que la reflexión es presentada en la Introducción de la tercera Crítica . La facultad de juzgar es llamada «simplemente reflexionante» cuando «sólo lo particular es dado» y se trata de «encontrar lo universal» (28; 15). Ella es lo que la Antropología (§ 33) llamará Witz , ingenium , «inventar lo general por lo particular», descubrir una identidad en una multiplicidad de cosas desemejantes. Si la reflexión está llamada a la tarea de la reunificación, se debe a su función heurística: quizá la facultad de juzgar pura no tiene «una legislación que le sea propia», pero podría ser que esta tuviera al menos «un principio particular para buscar sus leyes» (26; 12). En la terminología de la esfera judicial empleada en el parágrafo II de esta Introducción (23-24; 9-10), la facultad de juzgar no tendrá «dominio» en el que legisla de manera autónoma, pero su principio particular puede aplicarse a «cualquier territorio». Entendemos que este principio, justamente porque no es legislador, puede venir a suplementar las legislaciones determinantes del entendimiento en su dominio teórico y de la razón en su dominio práctico, y por consiguiente reconciliarlos. La «debilidad» de la reflexión constituye así su «fuerza».
Esta debilidad se observa en el hecho que este principio que es particular de la reflexión es «un principio a priori simplemente subjetivo» (26; 12). No incumbe a la determinación de los objetos que son el mundo para el entendimiento y la libertad para la razón. Pero, sobre todo, los objetos sólo han sido determinados como posibles a priori por las dos Críticas anteriores. El juicio reflexivo se aplica a estos objetos en su particularidad, como son dados, y los juzga como si las reglas que determinan su posibilidad a priori no bastaran para dar cuenta de su particularidad. Va entonces a esforzarse en «descubrir» una generalidad o una universalidad que no es la de su posibilidad, sino de su existencia. Y el problema crítico consiste en determinar cuál es el principio por el que la reflexión se guía en el camino de este descubrimiento.
Lo que en principio es planteado por esta problemática es que este principio no debe encontrarse ni en el dominio del entendimiento teórico ni en el de la razón práctica. No debe ser sacado de otra autoridad que no sea la facultad de juzgar en sí misma. Esta «no puede darse a sí misma como ley tal principio trascendental» (28; 16). Tal es la «subjetividad» de este principio: la facultad que la ejerce es la misma que la inventa. Este principio, que resulta de un arte más que de la razón y que no puede aplicarse más que con arte, no puede entonces tener la misma validez objetiva que las categorías para el entendimiento o la ley para la razón práctica, que se deducen por argumentación.
Читать дальше