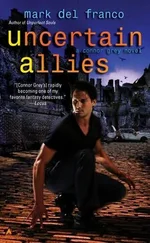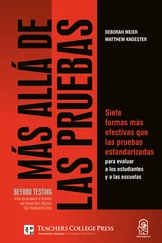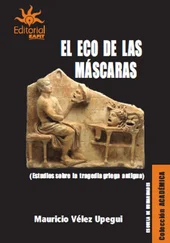Aunque me pareció un poco raro, pues nunca había oído mencionar que Nina actuase como curandera fuera del pueblo, lo cierto es que saber que estaba fuera me tranquilizó y volatilizó todos los pensamientos y dudas de los días anteriores. «Pero también podía haberme avisado», pensé a continuación. Como si hubiese oído mi pensamiento, igualito igualito que su preciosa hija, Yanira indicó que habían venido a buscarla la misma noche que regresamos de la ciudad, lo que eliminó mi último reproche.
Lucía preparó unas infusiones de hierbas, sacó unas pastas que hacía ella misma y se sentó con nosotras. Estuvimos charlando un par de horas y comprobé que Yanira, de vez en cuando, me miraba con interés y sonreía. Tras prometerles que en la próxima visita les llevaría una quesada, hecha según la receta cántabra de mi abuela paterna, para que la probasen, di un beso a Yanira y me fui. Lucía me acompañó hasta el borde del jardín, me besó en ambas mejillas, sonrió, acarició mi cara y dijo, refiriéndose a Nina:
—Seguro que mañana ya estará aquí. No te preocupes.
Camino de mi casa, reparé en el «no te preocupes» de Lucía, que parecía indicar que conocía mi preocupación al no ver a Nina, como si supiese lo que había sucedido tres días antes. Sabía que ambas eran íntimas amigas. «¿Le habrá contado algo Nina?», me pregunté. La cosa no me hacía mucha gracia, pero no seguí pensando en ello, ya que, al pasar por el bar, reparé en que los tres vehículos de la aldea estaban aparcados allí. «Entonces ¿cómo ha ido Nina a la otra localidad?», pensé. «Bueno, qué tontería. Está claro que, si han venido a buscarla, vendrían en coche y ellos mismos la traerán de vuelta».
Aquella noche por fin pude descansar, aunque la impaciencia por volver a verla me tenía en ascuas. Me levanté temprano y desayuné en casa. Después estuve regando el huerto, echando de comer a mis estupendas gallinas y me puse manos a la obra en la cocina para preparar dos quesadas y tres bizcochos para repartirlos entre el bar y Yanira.
Ya por la tarde, salí a dar una vuelta con los perrillos y me acerqué a los acantilados. El paisaje desde arriba era maravilloso. Aquella tarde el océano no estaba demasiado alborotado y las olas llegaban a las calas más suavemente que otros días. Estaba admirando la belleza y la fuerza de la naturaleza cuando, al mirar la pared vertical del acantilado con el que limitaba la pequeña playa más cercana a la aldea, vi a sus pies, bordeando sus rocas como si viniese de la otra ensenada, una de las dos barcas de pesca de la aldea. Me extrañó, pues en aquella época salían a pescar por la noche. Atracó al lado de unas rocas que hacían las veces de muelle y vi que bajaba de la barca Miguel, el marido de Amanda, lo que me extrañó aún más, puesto que él se encargaba de la gasolinera y el taller, pero no salía a pescar. A continuación desembarcaron Manuel, el marido de Elena, dos mujeres más y en último lugar Nina.
No podía creer lo que estaba viendo. «¿Nina? ¿Pero no me habían dicho que estaba en otra aldea?», me pregunté mientras los veía dirigirse al camino que, serpenteando por la ladera, llevaba hasta el pueblo. Era obvio que si venían por el mar no lo hacían de ninguna otra localidad, ya que la más cercana quedaba demasiado lejos y nunca había oído que llegasen hasta ella en barca. ¿De dónde venían entonces? ¿Qué estaba pasando allí? ¿Por qué Yanira y Lucía me habían mentido? ¿Qué hacía allí Miguel?
Las preguntas empezaron a darme vueltas en la cabeza. No entendía nada, pero lo que estaba claro es que allí pasaba algo raro y a mí me mantenían al margen de lo que fuese. Recordé lo de las mujeres que intercambiaban sus idas y venidas cada cierto tiempo, tema que había llamado mi atención y que, sin embargo, por todo lo que estaba sucediendo en mi campo emocional, no había tenido tiempo de preguntar a Amanda.
Si a todo ello le añadía las a veces enigmáticas palabras de Nina y mi experiencia con el agua, eran datos más que suficientes para espolear mi curiosidad, que siempre se había disparado ante cualquier indicio que pudiera oler a misterio o secreto, por lo que mis antenas se desplegaron y con ellas mi determinación de averiguar qué es lo que estaba ocurriendo en aquella aldea. Mi intuición me decía que no había nada oscuro ni siniestro detrás de aquello, pero, aunque no hubiese sido así, me propuse investigarlo.
Tras estas cavilaciones, permanecí como una hora más dando un paseo con los perros y cuando regresé a casa ya había anochecido. Acababa de ponerles la comida y cambiarles el agua cuando, al dirigirme de nuevo a la cocina, reparé en un paquete que había encima de la mesa del salón. Lo abrí con curiosidad y encontré una gran caracola sin abrillantar, como si acabasen de sacarla del fondo del océano, con una nota de Nina:
Siento que no estés. Me habría encantado verte, pero no puedo esperar.
Mañana tengo cosas urgentes que hacer. Vendrán a buscarte Lucía y Amanda para llevarte a un lugar que no conoces. Ve con ellas.
Haré todo lo posible para poder acercarme yo también, pero disfruta de aquel rincón. Tiene magia y estoy segura de que te gustará.
Besos.
Nina
P.D. Esta caracola sí que tiene cobertura.
Creo que leí la nota unas veinte veces y maldije haberme quedado más tiempo en los acantilados. No imaginaba que me buscaría nada más llegar al pueblo. No conseguía nunca adivinar el siguiente movimiento de Nina con respecto a mí y siempre lograba sorprenderme, como lo había hecho con el contenido de aquella nota. ¿Un lugar que no conocía? Si había escudriñado ya todos aquellos parajes… Más misterios. Y sobre su ausencia, ni una palabra, ni tampoco seguridad de que nos veríamos al día siguiente. Me dio la impresión de que quería mantener la tensión emocional.
Ni que decir tiene que, otra noche más, apenas pude dormir. Estuve dando vueltas y más vueltas a todo aquel enigma, que me propuse aclarar al día siguiente, bien con Nina, bien con Amanda y Lucía. Quería respuestas. Y respuestas claras.
LA CAVERNA

Amaneció lloviendo casi torrencialmente. «Vaya, —me dije— ya se estropeó el invento», pues pensé que lloviendo de aquella manera no podíamos ir a ninguna parte. Así que solté a Tao y Greta por el jardín, los sequé cuando entraron y me senté a desayunar. Acababa de recoger la cocina cuando llegaron Lucía y Amanda, embutidas en sus impermeables.
—¿Todo preparado para la excursión? —preguntó Amanda.
—¿Excursión? ¿Con la que está cayendo, creéis que se puede ir de excursión? Anda, anda, sentaos, que os preparo un café.
—Ya lo creo que se puede —respondió Lucía—. Precisamente, es un día idóneo para esta excursión. Venga, ponte el chubasquero y las botas y vámonos.
—Estáis locas. ¿Pero habéis visto cómo llueve?
—Que sí, que ya lo vemos —dijo Amanda—. Venga, confía en nosotras. Ya verás como al final te alegrarás de habernos hecho caso.
Viendo su empeño, me armé de paciencia, me calcé las botas de agua, me puse el chubasquero y las seguí al exterior. Vi que se dirigían al camino que por la ladera llevaba a la cala y pensé de nuevo que estaban locas, pero fui tras ellas, aunque no acertaba a adivinar dónde querían ir si bajábamos a la playita. Pero al llegar abajo se dirigieron a una gran oquedad, en la parte del acantilado más cercana a la ladera, donde guardaban las dos zódiacs. Ya ni me molesté en preguntar dónde íbamos. Llevamos la embarcación al agua, nos subimos a ella, Lucía puso en marcha el pequeño motor fueraborda y salimos al mar. Bordeando las rocas de los acantilados pasamos la siguiente ensenada, y unas seis calitas más allá me sobrecogió contemplar desde abajo la enorme mole del altísimo despeñadero que caía totalmente vertical hasta hundirse en el mar. Allí no había cala, pero la fuerza del agua, golpeando día tras día, había conseguido abrirse paso a través de las rocas, moldeándolas y formando pasillos entre varios farallones, así como una especie de túnel, escondido tras una de las grandes rocas, por el que el océano se adentraba en el interior de la pared rocosa.
Читать дальше