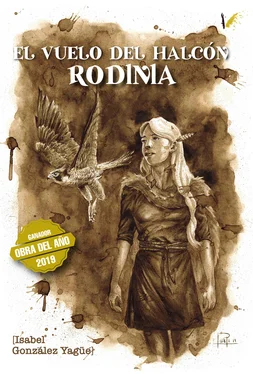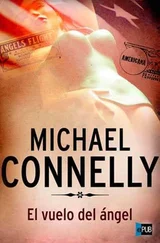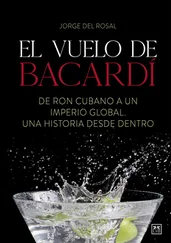El doctor me daba la espalda y me ignoraba por completo. Solo dirigía su vista hacia abajo, para mirar a Félix. Especialmente se detuvo en la boca de mi marido, buscando esa cotizada sonrisa con la que Félix no quiso obsequiarle. Dejó de rascarse un momento, ensimismado frente a su objeto de estudio, esperando quién sabe qué. Y al estornudar Félix, volvió a rascarse bajo su bata. Rasca, rasca, rasca. Lo hacía casi de una manera compulsiva, aun sabiendo mejor que nadie, como doctor especialista en la GD, que la enfermedad no era contagiosa.
Yo intentaba preguntar al doctor Krauss sobre el motivo por el que alguien de su categoría iba a llevar el caso de alguien como nosotros, pero él proseguía con su monólogo. Sus palabras salían con esfuerzo de una boca que pretendía sonreír, pero que no tenía la maestría suficiente para poder hacerlo con naturalidad.
«Es usted un campeón, un ser formidable», le hablaba como si fuera un niño, cuando en realidad nosotros tendríamos casi treinta años más que él. Y seguía rasca que te rasca, bajo el escudo bordado de su bata. Un escudo de armas formado por dos ballestas, instrumentos de poca importancia, o casi ninguna, en cualquier batalla del pasado, que sin duda pertenecerían a una de esas castas de medio pelo. Los de las castas menores eran los peores: se pasaban la vida despreciando a todos los que consideraban inferiores a ellos y venerando a los de las castas superiores, pensando que algún día podrían convertirse en uno de estos. Al final acababan con una Gran Depresión no tan cruel como la de los descastados, pero al fin y al cabo con una GD. Eso sí, ellos disponían de más medios y contactos para ir poniendo parches a su aspecto.
El doctor no paraba de observar a mi marido, pero no sabía que yo lo estaba observando a él: al permanecer inmóvil, de pie frente a Félix, su pie derecho se movía levemente pero sin control. Pensé entonces que la GD podría habérsele activado hacía algún tiempo y que tenía en su pie uno de esos implantes nerviosos robóticos que les permitían moverse por sí mismos durante más años, pero no con la naturalidad de un hombre completamente sano. Con los años se convertían en seres artificiales, como artificial era el movimiento de su pelo que salía tirante de la frente con entradas y dibujaba falsas ondas negras, fijadas en la nuca por la gomina permanente. Y él intentaba poner gomina a las palabras: «Me encantará seguir su caso personalmente y así disfrutar de su in-es-ti-ma-ble compañía», y mirándome casi por primera vez añadió: «y la de su preciosa señora», y se volvió a rascar, sin quitar ojo del jabón desinfectante. «Su sis-te-ma in-mu-no-ló-gi-co pare-ce ofre-cer resisten-cia a la GD. Es decir, usted, Félix, no sufre todas las con-se-cuen-cias de la enfermedad».
En aquel momento empecé a odiar a ese poca casta, hablándonos como si tuviéramos algún déficit de comprensión por el mero hecho de no pertenecer a ningún linaje, o quién sabe si por tener Félix activada una variante tan destructiva de la GD. Pero empecé a comprender entonces el porqué de aquel trato diferencial hacia mi marido: el desarrollo de su enfermedad escapaba a su conocimiento y por ello temía cómo podría evolucionar. Tal vez fuera por eso que se rascara por sugestión, temiendo que aquella variedad sí fuera contagiosa.
Noté que Félix se estaba enfadando de verdad. Me pidió que le incorporase y con la ayuda de la barra de la cama logramos que se pusiera en pie y se sostuviera erguido. El doctor, con un salto torpe y torciéndose el pie medio robótico, retrocedió unos pasos atrás para poder ver así los ojos de aquel enfermo de GD. Yo ayudaba a sostenerse a Félix, que se tambaleaba en su cuerpo frágil. Así, frente a frente, vi que mi marido le superaba en una espalda y probablemente en una cabeza.
—Doctor —dijo mi marido aclarando su voz—, le agradezco su interés, pero hoy me iré a casa.
—No puedo dejarle ir, señor Falco. Usted es una persona especial y su mejoría puede ayudar a la de muchos otros.
—¿A la suya? —contesté yo fijando mis ojos en los suyos con toda la dureza con la que fui capaz. No iba a permitir que ese hombre, por muy castizo que fuera, nos volviera a tomar por incapaces.
—Sí, a la mía —se dirigió esta vez a mí sin retirarme la mirada—, no tengo por qué mentirle. Pero también a la de gente que ni siquiera existe para esta sociedad.
El doctor descorrió las cortinas de la ventana y señaló los poblados de chabolas de los parias. Era un desastre de cajas de lata que se movían con el viento. Podían verse incluso retales de los techos volando.
—Nadie le va a obligar a quedarse, Félix —volvió a dirigirse exclusivamente a mi marido—, pero sí le pediría que colaborase, que trabajásemos juntos. Piénsenlo, no tienen nada que perder. Y sin embargo, gracias a usted, muchas personas podríamos tener mucho que ganar.
—Lo pensaremos —contestó Félix perdiendo su mirada en la ventana—, ¿verdad, Chispita?
Ayudé a Félix a sentarse de nuevo en la cama. Le subí las piernas y se volvió a tumbar. No dije nada. He de reconocer que llegué a sentirme confundida. Pensé que tal vez me había estado equivocando con el doctor Krauss. Quizá él fuera distinto. Al fin y al cabo, opinaba igual que la doctora Khalim. Los dos buscaban lo mismo. Todos buscábamos lo mismo: la cura a la maldita Gran Depresión. No me habría importado admitir que hice un prejuicio equivocado de él, si eso hubiera significado que se trataba de una buena persona.
Me atreví una vez más a mirarle a los ojos con fijeza y él me devolvió la mirada con un gesto severo, que después intentó dulcificar con una de sus sonrisas artificiales.
—¡Mi bolso! ¡Lo he olvidado en la sala de espera! —dije sin devolverle la mueca y dejé a Félix sin respuesta a su pregunta.
Salí de la habitación a toda prisa, aunque en realidad no me había olvidado el bolso en ninguna parte. Quería encontrar a la doctora Khalim y tuve la fortuna de chocarme con ella en el pasillo. Nuestros ojos se encontraron y yo no supe qué decir, simplemente salieron las palabras sin que yo pudiera detenerlas:
—Doctora, Félix ha soñado.
Ella me agarró el brazo con la mano que no sujetaba la carpeta de plástico y me di cuenta entonces de que aquella mujer, que parecía frágil, tenía mucha más fuerza de la que yo había creído. Sus ojos cambiaron de expresión. En su mirada brillaba una luz que no supe distinguir si era por alegría o por rabia. En aquel momento creía que nos acusaría de locura por aquella afirmación. Pero no fue así.
La doctora Khalim me arrinconó contra la pared y se inclinó para preguntarme al oído qué había soñado Félix. Yo le contesté que en su sueño él podía volar. Supe entonces que lo que había en sus ojos sí era alegría, porque, por primera vez en los años que había estado tratando la enfermedad de mi marido, la vi sonreír. Le devolví la sonrisa y desanduve el camino hasta la habitación, con mi bolso colgado al hombro. Si se habían fijado en que salí con él puesto, solo tendría que decir que con los nervios no me había dado cuenta, que menudo despiste. O simplemente le echaría la culpa a la edad, eso no fallaba.
—Mañana, a las ocho cero dos de la mañana. ¡No lo olvide! —gritó la doctora.
Me volví a mirarla y ella estaba de espaldas, apretando el botón del ascensor. Cuando entré de nuevo en la habitación de Félix, el doctor ya se había ido.
—Ha dicho el doctor que podemos volver a casa. Que me piense este fin de semana si queremos colaborar con sus estudios. Tendría que volver al hospital y pasar allí un tiempo ingresado.
—¿Estudios? —contesté aún aturdida por mi encuentro con la doctora Khalim.
—Eso ha dicho… Bueno, ya lo pensaremos. Ahora vámonos, preciosa, que nosotros tenemos otras cositas que hacer en casa —dijo Félix. Y dándome un azote en el trasero, me hizo por un momento olvidar de qué manera tan trágica habíamos llegado hasta allí.
Читать дальше