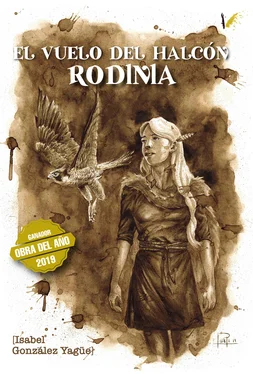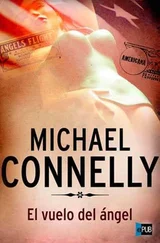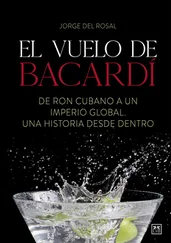La doctora Khalim miró a su alrededor, diría que asustada, y tiró de mi brazo para apartarme del resto de personas de la sala de urgencias.
—Sea como sea —continuó mientras alzaba la voz con el propósito de hacerse oír en la sala—, todas sus constantes están estabilizadas ahora.
Cogí aire por el alivio que sentí al escuchar las últimas palabras de la doctora y por el paso al que me llevaba con sus piernas largas. La fase de mi enfermedad no era demasiado avanzada y llevaba además mucho tiempo sin evolucionar, pero los años no pasaban en balde, de hecho, podría ser perfectamente la madre o la abuela de la doctora. Por edad, claro, no por casta.
—Muchas gracias, doctora. ¿Podría verlo?
—Sí, ahora mismo la acompaño personalmente a su habitación. Ya lo hemos subido a planta. Pero antes quería comentarle algo: me temo que la enfermedad está avanzando a una velocidad cruel.
«Cruel», «me temo», dijo esas palabras apretando su boca. Que la GD avanzara, aunque era una mala noticia, era algo que yo ya sabía y tenía más o menos asumido. Lo que no sabía es que un doctor pudiera sentir pesar por un paciente, mucho menos que alguien con casta se apenara por un simple descastado y que además lo manifestara.
—¿Qué quiere decir con eso, doctora? ¿Volveremos a casa? —Ese era mi único deseo en aquel momento. Quería sacar a mi marido de ese lugar de quejidos constantes y olor a plástico.
—Como le he dicho, sabemos que la Gran Depresión continúa y que cuanto más avanza, más le paraliza el cuerpo. Pero debemos mirar el lado positivo —ella bajó la voz tanto que me costó escuchar las siguientes palabras— y es que Félix sigue sin sentirse deprimido. Y no me lo explico.
La doctora me dirigía hacia un ascensor que, según me dijo, llevaba directamente de la sala de urgencias a la planta de ingresos. Pasó una tarjeta de identificación y marcó la planta 13.
—Vamos juntas —casi me ordenó.
Al llegar a la planta, me di cuenta de que no se trataba de un pasillo común de ingresos. Según avanzábamos por él, vi que las diferentes habitaciones no eran para enfermos, sino que eran despachos donde salían y entraban doctores sin mucha prisa. La sobriedad del resto del hospital poco tenía que ver con aquella ala. Abajo todo era gris, sin luz y el frío era insoportable. En la planta 13, los despachos eran enormes espacios abiertos, con cristaleras que iban de pared a pared, y el olor fresco que desprendían hacía que se relajaran mis nervios por un instante. Desde el pasillo podía verse el terrible espectáculo de los poblados chabolistas de los parias, pero la comodidad de sus sillones, la limpieza del aire de aquel espacio y el calor que allí se sentía les hacía inmunes a lo que pasara más allá de sus despachos.
Llegamos al final del pasillo y allí se encontraba la habitación de Félix. Miré a la doctora, y respondió a la pregunta que no llegué a formular.
—Les dejo solos. Volveré en quince minutos para ver cómo se encuentra nuestro escapista —escuché a mis espaldas.
—Gracias por todo, doctora —contesté mientras entraba con cuidado en la habitación por si Félix dormía.
Allí lo encontré rodeado de monitores. Se le veía tan corpulento como indefenso, con cables por el pecho y la cabeza y con un gotero inyectado en cada uno de sus brazos.
—¿Cómo estás, Chispita?
La voz de Félix era débil, aunque él intentaba mostrarse enérgico con su sonrisa.
—¿Cómo estás tú, corazón?
—Bien, bien. Rápido. No has oído nada de lo que te he contado en la ambulancia, ¿verdad?
Su cama no solo tenía sábana, sino que además estaba totalmente limpia y estirada, todo un lujo para un hospital de descastados.
—En la ambulancia ibas inconsciente, cariño… —Arrastré una silla a su cama y me senté a su lado.
—No, no podía hablar, ni moverme, pero no había perdido el conocimiento. ―Intentó pellizcarme la nariz con los nudillos de sus dedos, pero no le alcanzaron las fuerzas para llegar hasta mi cara—. ¿A que no parabas de llorar?
—Pues claro, ¿cómo no iba a llorar? Pero qué cosas tiene este hombre.
Me quedé mirando un rato a la pared, también limpia y sin una sola mancha, intentando no ponerme a llorar de nuevo.
—¿Y a que cuando hemos estado unos minutos parados le has gritado al conductor de la ambulancia que se diera más prisa?
—Pero ¿me has escuchado de verdad? —Conseguí volver a mirarle sin haber soltado una lágrima.
—Ahora eso da igual y escúchame tú a mí antes de que vengan esos matasanos. Chispita, he soñado que podía volar. Y… no digas nada aún —continuó dejándome con la palabra en la boca—, en mi sueño era un pájaro. Sí, esos seres alados, con boca larga y dura de los que te hablaba tu padre.
Empecé a reír, mitad por sus ocurrencias, mitad por temor.
—Pero ¿qué dices, hombre? Podrían dejarte encerrado en el hospital de por vida. Nadie puede soñar, te lo habrás imaginado.
—No lo he imaginado, lo he podido sentir. He sentido el viento en mis brazos, bueno, en esos brazos extraños cubiertos por una especie de pelo suave. Y lo mejor ―hablaba mientras se entusiasmaba más y más y el ritmo cardiaco de los monitores se aceleraba sin control—, ¡he visto la Tierra de Antaño!
—Chsss. ¿Estás loco? —grité sin poder evitarlo—. Nadie puede soñar ya, ¿me oyes? —le dije casi al oído—. Y además sabes que solo los locos podían hacerlo.
Aquellas palabras podían sentenciarnos para siempre. Nos podían acusar de perturbados o, peor aún, de subversivos. Palabras como aquellas nos llevarían a quedarnos sin racionamientos durante un par de meses, en el mejor de los casos.
—Si dices que has soñado, te encerrarán. Así que te pido por lo que más quieras… ―Estaba desencajada buscando cámaras por toda la habitación.
—Que eres tú… —me interrumpió encantado por sacarme de quicio.
—Que soy yo… —y no fui capaz de disimular una sonrisa. Si había cámaras o no, ya nos habrían escuchado, así que intenté no pensarlo más—.Te pido por mí, que soy lo que más quieres, que no digas a nadie que has soñado.
—¿Pero tú me crees, Chispita?
La doctora Khalim entró en la habitación y yo me apresuré a levantarme de la silla. Aquella mujer no debía de tener más de treinta o treinta y un años. Llevaba su pelo rubio y abundante cortado a media melena, pero no le sacaba demasiado provecho, porque siempre lo recogía en su nuca con un pasador. Se notaba que era una persona a la que no le gustaba llamar la atención. Solía vestir con colores grises o beis y llevaba su bata abrochada hasta el penúltimo ojal. Pertenecía a la Casta 4, de otro modo no le estaría permitido tratar con nosotros, que éramos descastados. Sus jefes, que pertenecían a la Casta 3, nunca tenían contacto directo con nosotros. Así funcionaba la sociedad en la que solo estaba permitido tratar con la clase inmediatamente superior o inferior. Era una cuestión genética, decían.
La doctora estuvo revisando todos los monitores, que ya habían vuelto a la normalidad, y me pidió que me volviera a sentar en la silla junto a mi marido. Ella también se sentó, pero en el borde de la cama, tapando sus rodillas con la falda acrílica y cruzando los pies. Al mirarlos me hicieron pensar que era una lástima que unas piernas tan esbeltas se echaran a perder con unos zapatos negros tan cerrados y poco vistosos. La doctora se giró para mirar la puerta, que estaba cerrada, y se volvió de nuevo hacia nosotros inclinando sus hombros hasta que la distancia entre los tres se redujo a unos pocos palmos.
—Si pudiéramos encontrar qué es lo que bloquea la tristeza anímica en tu cuerpo, estaríamos un paso más cerca de la cura. —Su susurro nos dejó atónitos entre los sonidos de las máquinas que mantenían a Félix en orden.
Читать дальше