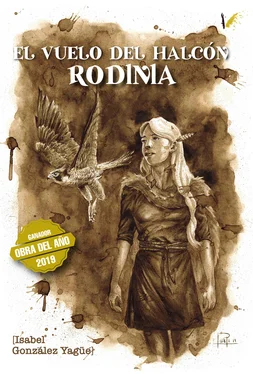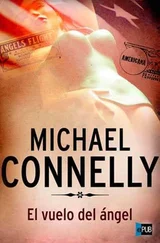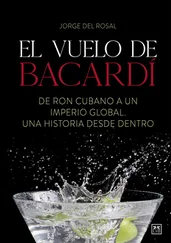La noche que no volvió su marido, la madre de Belle cerró todas las ventanas de su casa. Le ordenó a su hija que se olvidara de él para siempre, pero a Belle no le hacía falta que se lo dijeran dos veces. Su padre ya le había advertido años atrás de aquel momento, y le hizo prometer que nunca hablaría de él con afecto en público.
A pesar del silencio sobre su marido y de la tristeza que le acompañaría el resto de sus días, la madre de Belle vivió cada momento para proteger a su hija. Había instantes, como los de aquella semana, en los que Belle era consciente de que su madre nunca había olvidado a su padre, cuando por ponerla a salvo se olvidaba de su propia depresión y se lanzaba a caminar cientos de kilómetros.
«Era tan valiente», le había contado a Félix apoyándose en su hombro unos días atrás. «Cuando oíamos una explosión cerca de casa, él siempre salía a la calle en busca de vecinos que pudieran encontrarse en apuros. Mientras, mi madre permanecía encerrada en nuestro cuarto protegiéndome con su cuerpo por si había alguna réplica».
A ella le encantaba hablar de su padre y Félix la escuchaba sin interrumpirla. Le encantaban las historias de aquel hombre, al que solo llegaría a conocer a través de los recuerdos de su hija.
«Luego venía a por nosotras y mi madre siempre se enfadaba con él por habernos dejado solas. Ella nunca quería que nos moviéramos de nuestro barrio. Decía que más valía lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y mírala ahora, cargando con gran parte de nuestro racionamiento a sus espaldas y caminando con mis zapatos rotos, para dejarme los suyos que están en mejores condiciones. Créeme que me he intentado negar, pero es muy cabezona».
Belle suspiraba de vez en cuando. Sonreía a veces y en otras se le nublaban los ojos por las lágrimas. Félix le rodeaba la espalda con su brazo y besaba la cabeza de la chica, que seguía apoyada en su hombro. Miraba a su alrededor mientras conocía un poco más al hombre que a él le gustaría ser, ese que no se rendía en un mundo lleno de polvo y tristeza.
«¿Pero sabes qué? En días como estos sé que mi padre nunca nos ha abandonado. Solo hay que verla a ella, enfrentándose a su enfermedad y enfrentándose a nuestro destino, como él lo hubiera hecho».
Belle prefirió que Félix se marchara con su familia a la otra sala. Permaneció toda la noche junto a su madre, acariciando su pelo cano enmarañado y que años atrás había relucido peinado con ondas rubias. Le acariciaba con las yemas de los dedos sus labios con grietas y recordaba las veces que la había visto besarse con su padre. Ella se enfadaba cuando él la abordaba en público y le daba un beso pasional sosteniéndola entre sus brazos. Belle había visto una imagen parecida en una de las diapositivas del Mundo de Antaño que su padre coleccionaba clandestinamente. Captaba el beso de un soldado y una enfermera, que celebraban el fin de una guerra pasada. Pero en esa foto, le contó su padre, la enfermera no era la novia del soldado. De hecho, en aquel instante él estaba teniendo una cita con otra chica y al escuchar las celebraciones salió corriendo del lugar en donde se encontraban y besó a la enfermera desconocida. Por eso le gustaban más los besos que su padre daba a su madre, porque no eran besos de guerra, sino besos de amor. Eran besos que solo podría haber dado al amor de su vida.
—No cometas los mismos errores que él, Belle —le despertó un murmullo de su madre en mitad de la oscuridad de la sala. Allí habían resguardado a otros enfermos que descansaban sobre las cintas transportadoras y algunos sobre varios asientos a modo de camillas—. Intenta pasar desapercibida y nunca te enamores. Eso solo te traerá más sufrimiento.
—Ya es tarde para eso, mamá.
Belle acarició la mejilla de su madre y sintió las lágrimas que había estado derramando. Se aseguró de que la manta que habían traído de casa la tapara bien y ella se hizo un pequeño ovillo sobre el suelo para aplacar de alguna manera el frío que entraba por el pasillo de la sala.
De nuevo en la noche solo se escucharon alaridos de los más perjudicados por la enfermedad.
CAPÍTULO 2: LA INTRUSIÓN
Rodinia, año 257, mes 1, día 5
Estábamos en uno de los hospitales que solo trataban la Gran Depresión a los descastados. No era uno de los centros más punteros que asistiesen a los enfermos, pero por lo menos nosotros teníamos un centro al que acudir y no como los pobres parias. Ellos morían en sus chabolas, sin haber recibido ni una vez atención sanitaria en sus vidas, por lo que a duras penas llegaban a alcanzar los treinta años de edad. Nosotros, aunque con más pena que gloria, habíamos conseguido superar ya los setenta.
Se decía que en los hospitales de la Casta 4 la tecnología era mucho más avanzada que en los nuestros; que en los de la Casta 3 realizaban hasta implantes que permitían recuperar el movimiento a los enfermos; que los de la Casta 2 apenas se dedicaban a recetar jarabes porque los efectos de la GD eran mínimos. Y bueno, por supuesto los de la Casta 1 no los necesitaban, porque no iban a sufrir nunca la Gran Depresión. Ellos eran puros.
Félix tenía asignado un hospital para descastados, que se encontraba casi en el límite con la zona de chabolas. Aquella madrugada de viernes, mientras aguardaba en la sala de espera, Félix estaba siendo reanimado en urgencias. No sé qué me hizo sentir más frío: si el pánico por pensar que mi marido podría no despertarse de nuevo; si las paredes de aquel cubo gris de hormigón a las que no me acostumbraba nunca; si el desasosiego que producía la falta de ventanas, o los otros enfermos que esperaban a ser llamados. Se podía ver allí la GD en todas sus fases. Había enfermos en la etapa inicial, con su cara tensa, una euforia que forzaban e interrumpían con sus primeros sollozos repentinos, y comentarios en alto que decían que a ellos no se les había activado la enfermedad aún. A estos, los novatos, Félix les solía decir que no pasaría nada, que solo sería un susto, aunque él también había pensado que se trataba de un error la primera vez que le pusieron nombre a su enfermedad. Después estaban aquellos a los que la enfermedad ya les había dejado una huella irreversible, con la mirada perdida, la piel de la cara descolgada, la voz casi inaudible excepto cuando se enfadaban (lo que en aquel lugar sucedía bastante a menudo), y en los que la metástasis de tristeza se extendía por cada órgano de su cuerpo. Sin embargo, el caso de mi marido era distinto. Félix se encontraba en un estadio nunca visto: la enfermedad había mermado su físico de manera cruel, pero la tristeza todavía no había aparecido.
—¿Familiares de Félix Falco? —dijo al salir de la sala de urgencias la doctora Khalim.
Yo me levanté corriendo y ella, posando su mano en mi espalda, me invitó a entrar. Busqué con la mirada a mi marido en la sala plagada de camillas metálicas y no lo encontré. Solo podía ver a personas llorando, con ataques de ansiedad a los que nadie prestaba atención. Otras caras anónimas miraban a un punto fijo del techo, sin mostrar un solo signo de tener el alma viva.
—Siento mucho verles aquí de nuevo —dijo antes de hacer un breve silencio que hizo aumentar mi incertidumbre—. No se preocupe, Félix ya se encuentra fuera de peligro. No ha tardado mucho en despertar, pero ha sido un trabajo titánico bajarle la temperatura. —La doctora me miraba, pero parecía no estar viéndome. Era como si ella misma no supiera lo que estaba diciendo, porque algo se escapaba de su entendimiento—. Es probable que llevara horas inmóvil, tirado en ropa interior sobre el suelo, y aun así su calor corporal era altísimo al llegar. Si no supiéramos que Félix lleva mucho tiempo sin caminar, pensaría que ha estado toda la noche haciendo ejercicio. ―Me miraba esta vez sí buscando en mí una respuesta a sus preguntas. Pero yo seguí escuchándola en silencio porque tampoco podía encontrarla—. Con las madrugadas tan frías que estamos teniendo, es inexplicable que no sufriera hipotermia.
Читать дальше