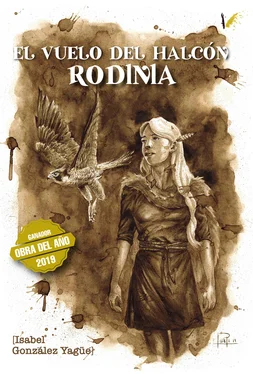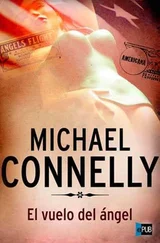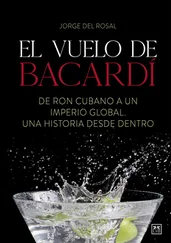1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Las aceras desconchadas y la diferencia de peso entre Félix y yo hacían que cada día me costara más empujar su silla. Sin contar las interminables cuestas de aquella zona, porque subirlas era difícil, pero mucho más complicado era retener la silla cuando se aceleraba sin control en las cuestas abajo. Si a eso le sumábamos que a cada paso algún vecino nos paraba para darnos conversación y que Félix no se conformaba con un buenas tardes, sino que tenía que entretenerse con cada uno de ellos al menos un cuarto de hora, al final nuestros paseos se convertían en jornadas interminables y mi dolor de brazos y espalda en un continuo ¡ay!
* * *
—No me ha gustado nada el doctor —me dijo Félix mientras le descalzaba, antes de cambiarle la ropa para ir a dormir.
—Ya. Se cree que sabe sonreír, pero es una mueca. Fingía.
Yo seguía desvistiendo a mi marido como cada noche. Le iba quitando el jersey primero, la camiseta después y por último los pantalones y los calcetines. Siempre seguíamos la misma rutina. Después le ponía la parte de arriba del pijama y le ayudaba a meter sus piernas dentro del pantalón. Entonces, él se ponía en pie, apoyándose en los reposabrazos de la silla, mientras que yo le subía el pantalón con la dificultad que suponía que su cuerpo se tambalease por el tremendo esfuerzo.
—Botox y silicona —negó mi marido con la cabeza.
—Esta gente por ser de casta se empeñan en aparentar ser felices, pero no lo son.
Una vez vestido, se volvía a sentar en su silla y yo la arrimaba al borde de la cama. Él se apoyaba en mi cuello y, frente a frente, ponía sus puntas de los pies pegadas a los míos. Un giro y lográbamos que se sentara en la cama.
—¿Y el detalle tan feo del jabón? —dijo con congoja.
—¿Qué jabón?
Continué con nuestra rutina. Sentado ya en el borde del colchón, le subía una pierna, luego la otra, y con un empujón le alejaba del borde de la cama para que no se cayera. Después ponía bajo su cabeza y sus hombros un par de almohadas para incorporarle un poco y subía la barra de seguridad. Por último, con mi espalda curvada ya por el esfuerzo, rodeaba nuestra pequeña cama y me metía en ella por mi lado, que daba a la ventana.
—Pues que me ha estrechado la mano un segundo y ha ido corriendo a desinfectarse las manos con el jabón ese.
—Habrá sido casualidad, hombre. Él sabe mejor que nosotros que la GD no se activa por estrechar la mano a nadie.
No quise darle la razón a Félix para que no se sintiera como un simple enfermo, un sentenciado o un apartado para cualquier actividad de provecho, como algunos sanos veían a los sin casta con la enfermedad activada. Pero era cierto. Aquel hombre era un canalla. Por muy buenas intenciones que dijera tener, era como los demás de su clan, nos trataba como a seres inferiores. No pude, ni quise, evitar odiarlo. Se suponía que él ayudaba a los enfermos y en realidad solo le repugnábamos.
Sin embargo, no permití que aquel doctor miserable me amargara más de lo que ya lo hacía nuestra situación. Durante toda la tarde estuve pensando continuamente en mi breve encuentro con la doctora Khalim. Estaba claro que ni por asomo ella habría imaginado aquella mañana que la iban a apartar del caso de Félix. Pero eso no era lo que más me preocupaba en ese momento. Lo que no me quitaba de la cabeza era haberle contado lo del sueño.
—Cariño —dije girándome en la cama hacia mi marido—, cuando salí de la habitación a buscar el bolso…
—Lo llevabas colgado —contestó.
—Sí, no te rías, que lo hice a propósito —dije justificando lo que podría haber parecido uno de mis despistes.
Félix permaneció unos segundos en silencio, mientras yo trataba de imaginar lo que estaba pensando.
—Lo sé —contestó con tono de intriga.
—¿Lo sabes?
—Eres una vieja pelleja. Has ido a buscar a la doctora. Si es que a mí no puedes engañarme… —y esperaba mi afirmación.
Observé un rato a Félix. No sabía cómo contárselo. Estiré la manta gruesa hasta que nos rozó la cara a ambos. Ni siquiera se inmutó esperando a que continuara hablando.
—Sí, y el caso es que…, que le he contado que has soñado —dije dubitativa.
Cerré los ojos esperando a que Félix se enfadara, a que me llamara insensata, a que me dijera que estaba loca. Él siempre había dicho que no debía confiar en nadie, ni siquiera en nuestros amigos. Esperaba una dura reprimenda, pero no llegó.
—Y ¿qué opina? —me interrogó expectante.
—Sonrió —susurré.
—¿Sonrió? —gritó Félix emocionado—. ¡Eso sí que es una gran noticia! No podía creer que una chica tan joven y agradable fuera incapaz de sonreír. La vida es bonita, ¿verdad, Chispita?
—La vida está loca —respondí revolviendo su pelo con mi mano—, como tú.
Intentaba no preocuparme más por si había hecho o no lo correcto al hablar sobre el sueño a la doctora, así que traté de distraerme con la televisión. Me volví a dar la vuelta para coger el mando, que estaba en la mesilla de plástico, y miré a la ventana otra vez para asegurarme de que no la dejaba abierta. A veces no sabía por qué encendía la televisión. Todos los canales hablaban de penas y desgracias, de atentados, de nuevas mutaciones de la GD que la convertían en una enfermedad aún más cruel, de fallecimientos y, lo peor de todo, de la grandeza de la Casta.
—Chispita, ¿puedes acercarme mis gafas? Las he dejado en la bolsa de la silla ―me pidió Félix muy bajito, sabiendo que le iba a reñir.
—¿Otra vez me tengo que levantar? —me quejé mientras ya tenía el pie izquierdo en el suelo—. Mira que te tengo dicho que me pidas todo antes de meterme en la cama, que luego me da mucha rabia tener que levantarme de nuevo.
Rodeé la cama palpando con las manos la ventana primero, y después una pared y otra pared, porque, entre la oscuridad y el poco espacio que había, siempre acababa dándome algún golpe en la pierna. Fui al lado de Félix y, cómo no, me golpeé con la rueda de la silla.
—¡Ay, siempre igual! Mira que te digo… —comencé a decir.
—Que te pida las cosas antes de meterte en la cama —completó la frase haciéndome burla.
Sin encender la luz, busqué las gafas con la mano dentro de la bolsa, que colgaba de la silla de ruedas. Saqué lo que creía que era la funda y desanduve el camino. Me guie con la barrera de la cama, que evitaba que Félix se cayera en la noche, palpé la pared del fondo, me volví a dar con un pico de la cama justo cuando estaba alcanzando la pared, toqué la ventana asegurándome por tercera vez de que no se había abierto sola y me senté en el borde del colchón extendiendo la mano para darle a Félix lo que en teoría eran sus gafas.
—¡Un regalito! —exclamó Félix.
—¿Qué dices de un regalito? —pregunté extrañada.
—El paquete que me has dado —contestó él—, ¿no es un regalo? ¡Vaya chasco!
A Félix le encantaban las sorpresas. Si salía a pasear sin él, siempre esperaba que le trajera algo. Unos calcetines que hubiera encontrado durante mi paseo, una piedra con alguna forma singular…
—¿A ver? —le dije queriéndoselo quitar de las manos.
—¡Quita, que es mío! —me regañó dándome un manotazo.
—Hay que ver lo pesadito que te pones —le contesté.
Debido a la rigidez de sus dedos, tardó un buen rato en retirar la caja que escondía su «supuesto» regalo.
—Ale, esto para ti —dijo riendo y dándome el envoltorio. Parecía un niño que no podía contener su emoción.
—Extendí la mano hacia arriba para encender el interruptor de la luz y, cuando ya pude ver, me di cuenta de que la cubierta plástica que Félix me había dado era en realidad una caja cuadrangular. Tenía las mismas dimensiones y forma que la funda de las gafas, pero era de color blanco, y no negro. En una de las bases había un sello del hospital, «Centro de Rehabilitación GD de la Casta Terciaria de los Ballesteros». Y un número escrito con rotulador: 24.1.
Читать дальше