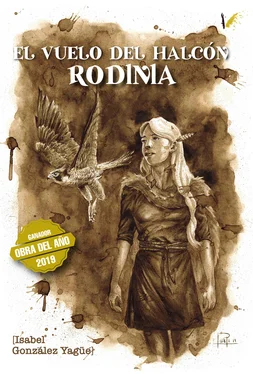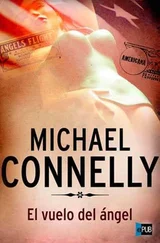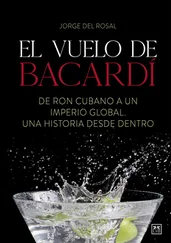1 ...8 9 10 12 13 14 ...19 —Confío en ti —me replicó quejicoso por la regañina.
—Te lo he dicho muchas veces —me incorporé sin soltar la radio hasta sentarme en la cama con gesto muy serio—, tienes que aprender a confiar en la gente. Ahora más que nunca. Estamos solos, Félix. La GD está ahí. Y yo no puedo con todo. No digo que confíes en todo el mundo, pero sí en la gente que se porta bien con nosotros.
Después de otro silencio en la oscuridad, bajé el tono de mi reprimenda, pero no podía esconder mi desesperación.
—Cariño, no sé por qué te cuesta tanto confiar en los demás. Tú siempre has ayudado a la gente. Los vecinos siempre cuentan contigo cuando necesitan algo, animas a desconocidos…
—Pero hay gente muy mala —dijo con voz temblorosa mirando el transistor―, gente que denuncia a los que quieren cambiar las cosas. Recuerda todo lo que hemos vivido ya. ¡Piensa en cómo acabó tu padre!
—Entre rejas, pero con la conciencia tranquila por darme el ejemplo que siempre me quiso dar —contesté agitando la radio en alto—. Félix, si tanto confías en mí, sabes que debes confiar también en mi intuición. La doctora Khalim es una buena mujer. Lo sé.
—Está bien —aceptó no mucho más relajado—, pero si no ha sido ella, ¿quién querría ponerme a prueba? —Tomó aire de manera ruidosa—. El doctor Krauss, ¡claro! ¿Cómo no he caído antes? —se contestó a sí mismo.
—Te he dicho que confíes en mi intuición. Y mi intuición me dice que no se trata de alguien que nos quiera traicionar, sino de alguien que nos quiere ayudar —dije acariciando la cara de Félix.
—¿La doctora? Bueno, la verdad es que no ha hecho otra cosa más que ayudarnos hasta ahora. —Besó la palma de mi mano.
Estaba convencida. Si la radio estaba en la silla no era por casualidad. Alguien quería ayudarnos o avisarnos de algo.
—¡Eso es! —le afirmé emocionada—, y creo que tendremos que esperar hasta mañana a las ocho y dos de la mañana para saberlo.
—¿Ocho y dos? —dijo riendo—. No puede ser ni las ocho y uno ni las ocho y tres. Tiene que ser a las ocho y dos.
—Exacto —reafirmé poniendo el interruptor de la radio en modo apagado—, mañana te lo demostraré.
Puse el transistor bajo mi almohada. Retiré una de las dos que había puesto bajo la cabeza de Félix y le acomodé la otra para que descansara tumbado. Lo miré una vez más, suspiré y alargué la mano para apagar la luz.
—¿Mi beso? —preguntó Félix poniendo sus morritos.
Y con un beso en los labios dimos por terminado el día.
MEMORIAS V
Rodinia, año 201
Casi ya había alcanzado de nuevo el barrio donde habían encontrado al bebé. «Céntrate», dijo Félix en alto. Se paró en mitad de una avenida y se golpeó varias veces la frente con la palma de la mano. En aquel momento, recrearse en los besos y caricias de hacía unas cuantas horas no era lo más sensato. Había bastante gente por las calles, algo impropio de esas horas de la madrugada. Debía de haber redadas. Sin embargo, su mente volvía al sofá cama donde había sentido más cerca que nunca la piel de Belle. Tenía el pulso acelerado y el cuerpo le ardía, y no era solo por la hora que llevaba corriendo desde que se había despedido de su novia y del niño. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para recomponer la frialdad y proseguir hacia su casa. «¡Vamos!». Echó a correr de nuevo. No había ni recorrido cien metros cuando al doblar una esquina se topó con un matrimonio y dos niños que caminaban en dirección a los vecinos que se estaban agrupado al fondo de la calle.
—¿Qué ha pasado? —les preguntó Félix sin que nadie le contestara.
La familia andaba de forma autómata, sin hablar entre ellos. Vestían pijamas y zapatillas de estar por casa, que arrastraban con pesadez, excepto la más joven de ellos, una niña que no debía alcanzar los seis años y que iba dando saltitos agarrada de la mano de su madre.
—Unos hombres malos han robado a un bebé. —La pequeña se había girado para contestar a Félix, pero la mano de su madre la arrastró con fuerza y le sacudió el brazo.
Debía huir de allí de inmediato. Corrió en dirección contraria a la del grupo para salir cuanto antes de aquella zona. Descubrieran o no que había sido él quien se había llevado al niño, estar en un área no asignada era ya un delito y, en noches de redadas, cualquier excusa era buena para dar un escarmiento público. El chico se deslizaba a gran velocidad por las calles, esquivando a los rezagados que salían de sus casas, en sentido opuesto al suyo, para unirse al resto de la gente. Le faltarían cincuenta metros para traspasar la puerta de la verja de aquel área, y no pudo hacerlo. Un agente de seguridad, que no le alcanzaba la altura de la barbilla, pero que le doblaba en peso, apareció en medio de la oscuridad y le obstruyó el paso, golpeándole la boca del estómago con el reverso de su metralleta.
—¿A dónde crees que vas, desgraciado? —una voz chillona salió bajo su casco. Estaba apuntando con el arma directamente a la cabeza del chico.
A pesar del golpe, Félix se mantuvo erguido.
—Iba a por mi madre, que está enferma en la cama. Un compañero suyo me ha ordenado que la llevara al recuento. Está ahí —dijo señalando con la cabeza una puerta abierta de la última casa de la zona.
—¿Pero tú crees que un descastado va a engañarme? Todas las casas están revisadas, comemierda! ¡Vas a saber lo que es la Autoridad!
El agente se había quitado el casco para escupir en los pies de Félix. Él apretó su puño y contuvo su rabia, aunque solo hasta el instante en el que el guardia sacó su transmisor de audio. Necesitó menos de tres segundos. Antes de que pudiera comunicarse con ningún compañero, Félix ya le había arrebatado el arma y le había golpeado con ella en la nuca. El guardia cayó fulminado al suelo. Después de agacharse hasta su rostro para comprobar que seguía respirando, el chico se cruzó por el torso la cinta que colgaba de la metralleta. Recogió el casco que había caído al suelo y arrastró el cuerpo rechoncho hacia la casa que había señalado con anterioridad, y cerró la puerta tras ellos.
Las gotas de sudor resbalaban por la sien del chico. Era la primera vez que empleaba la violencia para escaquearse de la Autoridad. Caminaba a oscuras de un lado hacia otro de la casa y gritó con fuerza. Ya era tarde para arrepentirse. Tenía que huir y asegurarse de que no le cogerían. Si lo hacían, no podría ver nunca más a Belle y, lo que era peor, ella podría pensar que la había abandonado a su suerte. Quitó el uniforme al agente, que seguía inconsciente tirado en el suelo de la entrada, y lo llevó hacia el único dormitorio que tenía la casa. Lo subió a la cama, cogió una sábana que estaba tirada en el suelo y con ella le ató las piernas. Con la funda de una almohada le amarró las manos haciendo un doble nudo para que no se escapara. Después se quitó su camiseta y le amordazó la boca con ella.
Félix volvió a la entrada de la casa donde había dejado el uniforme de la Autoridad. Se retiró el arma del cuello y la dejó junto a la única silla de la sala. Recogió la ropa del agente. Aún tenía una oportunidad de llegar a casa a tiempo. Se cubrió con la casaca y arrugó la nariz. Apestaba.
«Y yo pensaba que los castizos no sudaban. Madre mía, qué horror», se quejó asqueado.
Se puso los pantalones del uniforme sobre los suyos, que asomaban por el bajo, y se apretó el cinturón todo lo que pudo para que no se cayeran. Cambió sus zapatos de mala calidad por las botas flexibles del agente. «Para lo enano que es, tiene los pies gigantes». Volvió a colgarse la metralleta, y antes de salir dio la vuelta y aprovechó para ir al baño. Estaba junto al cuarto donde había dejado al agente. No había encendido aún la luz, cuando Félix adivinó lo que iba a encontrarse en su interior. Tuvo que taparse la boca y la nariz para no sucumbir ante aquella peste. La letrina tenía un aspecto tan repugnante que tuvo que orinar sin poder respirar. Seguramente había entrado en la casa de alguien que vivía solo, abandonado en la desidia. Era una lástima, pero no podía evitar sentir asco ante tanta suciedad. «Te vas a enterar ahora», dijo aun así riendo. Cogió una toalla, se agachó y, apartando el brazo de su cuerpo, limpió la letrina. Después se acercó, entre arcada y arcada, a la cama donde había dejado al agente. Retiró unos centímetros la mordaza y le abrió la boca para introducirle la toalla dentro. «¿Ahora quién es el comemierda, eh?». Volvió al baño, se lavó las manos y, sin entretenerse más, huyó de la casa.
Читать дальше