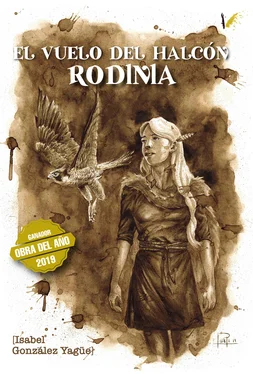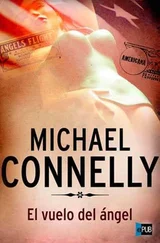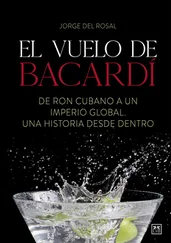—Hija, no nos podemos fiar de nadie —se escuchó un murmullo en la oscuridad―. Has cometido demasiadas imprudencias.
—Con esta cotilla sé que debemos andarnos con ojo. Pero por la vecina de arriba no te preocupes. Confía en mi intuición, es una buena mujer —contestó Belle saliendo del baño.
—Tú y tus intuiciones. Te estás buscando la ruina tú sola —susurraba entre tos y tos—. No te puedes imaginar cómo de miserable es la vida de los dóciles. Siempre solos, trabajando para los demás sin apenas comer, durmiendo en el suelo… Dicen incluso que no les dan ni una manta en invierno.
Claro que le asustaba acabar como una dócil el resto de su vida. Por eso mismo no podía permitir que ese niño corriera esa suerte. Y tampoco ella misma. Sabía que el destino de Félix y ella era estar juntos, y haría todo lo posible para cumplirlo.
—Escúchame bien, Belle. No he hecho tantos sacrificios para que tú lo eches todo a perder. Te prohíbo que vuelvas a ver a ese chico.
Aquella mujer podía hablar y hablar hasta que no considerara que la estaban obedeciendo. Belle, por su parte, prefirió mantenerse en silencio y no encender la luz. No quería que su madre la viera vulnerable. No podía permitir que la viera llorando, porque pensaría así que no era lo suficiente madura como para tomar sus propias decisiones.
—Ese chico se llama Félix —le increpó Belle apretando los dientes.
—Ese chico acabará siendo tu ruina —alzó su madre la voz. Las medicinas que precisamente había conseguido Félix le estaban permitiendo mantener las fuerzas suficientes para advertir a su hija.
La situación le superaba. Por primera vez desde que se habían separado, Belle temió que Félix no hubiera llegado a salvo a su casa. A ello se le unía la preocupación por el bebé, la tristeza de ver a su madre consumiéndose y el terror que le daba pensar que en breve podría ser una dócil.
—Le quiero, mamá. —Se sentó junto a su madre, sin poder reprimir más las lágrimas.
—Y eso es lo más peligroso...
—¿Crees que querer y que te quieran es peligroso? Más peligroso será que te odien —contradijo la chica sin tener ni idea de lo que se escondía detrás de las palabras de la mujer.
Belle notó la mano de su madre acariciando su pelo. Sin saber por qué, el contacto físico tan próximo entre ellas le reveló una visión. A medida que la mano iba bajando por su melena, la imagen de unos dedos hundiéndose en unos cabellos negros vino a su mente. Les vio a ellos, a su padre y a su madre tendidos en una cama. Estaban hablando, pero no podía oírlos. Ella lloraba y él sonreía acariciando su cara. Después los dos miraron hacia la puerta de la habitación.
—Fui yo quien delató a tu padre.
CAPÍTULO 6: EL ATENTADO
Rodinia, año 257, mes 1, día 6
Todos los vecinos conocíamos el protocolo ante un atentado: corre, escóndete y cuéntalo. Pero muchas personas ya no lo seguían, a pesar de que fuera más que posible que hubiera una segunda explosión.
Cuando fui a cerrar la contraventana metálica de nuestro cuarto, vi a alguno de nuestros vecinos caminando por la calle. Iban cubiertos del polvo provocado por la explosión, que no debía de haber sido muy lejos de nuestro barrio, y parecía no importarles nada.
—Vamos al búnker, Chispita —dijo Félix en un tono tan enérgico que no me hizo dudar si hacerle caso.
Los demás podrían rendirse, pero nosotros no nos íbamos a dejar vencer, y menos después de escuchar todo lo que nos habían dicho desde la radio. Guardé el transistor en la bolsa de la silla de ruedas de Félix, le llevé junto a la ventana ya cerrada y, tras varios empujones, moví la cama hacia la pared opuesta. En el lugar del suelo donde antes estaba la cama, había quedado al descubierto la trampilla metálica de acceso al búnker, que él mismo había construido poco antes de que le diagnosticaran la activación de la enfermedad. No era algo habitual tener un lugar así en las casas, la gente se resignaba a su suerte, pero Félix siempre pensó que si la situación terrorista iba a más (como así estaba sucediendo en aquellos tiempos), nosotros no nos íbamos a quedar esperando a que la muerte nos atrapara e intentaríamos huir a otro sitio.
—La llave está en la pared, detrás de mi lado del cabecero de la cama. Tendrás que coger algo punzante porque está tapada con cemento —me indicó.
Abrí el cajón de mi mesilla y saqué una lima de uñas. Con la mano palpé la pared hasta tocar algo que sobresalía. Allí estaba la llave. Piqué un poco con la lima y saqué con bastante dificultad la llave. Me arrodillé en el suelo y abrí la puerta que estaba atascada por no haberla abierto durante años.
—Ahora viene lo complicado —continuó—. Tienes que ayudarme a sentarme en el suelo, ponerme en el borde del agujero y empujarme por el tobogán. Espero no romperme los dientes.
—Ay, madre mía —dije preocupada con las manos en las mejillas—. ¿Cómo te siento yo en el suelo sin hacerte daño?
Metí la llave en un bolsillo de mi falda y cerré la cremallera. Estaba pensando la manera de poder sentarle sobre el suelo, pero todas me parecían imposibles. Él era demasiado corpulento para que yo pudiera moverle desde la silla al búnker. En cambio, Félix no se lo pensó dos veces.
—Coge las almohadas y ponlas justo ahí —me dijo señalando un punto del suelo.
Como en tantas ocasiones, sin saber por qué, le hice caso. Él quitó los frenos de la silla de ruedas y se balanceó repetidas veces, dejando caer su cuerpo hacia un lado hasta que la silla volcó y él con ella, yendo a parar su cabeza sobre las almohadas.
—¿Estás loco? —grité.
Él me contestó riendo que siempre lo había estado un poco. Le ayudé a incorporarse sobre su trasero, frente a la trampilla, con los pies asomando por encima del hueco.
—Ahora tira las almohadas por la rampa —me pidió, y le volví a hacer caso―. Siéntate en el suelo. Pon tu espalda contra mi espalda y empújame hacia la rampa.
A él se le daba muy bien mandar, pero no se daba cuenta de que para mí moverle era como zarandear un carro de combate. Haciendo fuerza con mis pies contra el suelo, empujé con mi espalda la suya y con mucho esfuerzo conseguí desplazarle poco a poco, hasta que por fin logré que bajara por el tobogán.
—¿Estás bien? ¡Vaya batacazo te has dado! —grité al escuchar el golpe.
Me senté en el borde del agujero. Félix estaba tumbado boca arriba, al final del tobogán. Me dejé caer por la rampa y mi trasero fue a parar encima de su cara.
—Chispita, este no es el momento de jueguecitos amorosos. Pero déjame descansar un rato y te compensaré —bromeó con voz dolorida.
—¡Pero serás…! —le dije levantándome y sacudiéndome la falda.
—¡Que te veo las braguitas! —continuó con su aparente falta de preocupación, como si todo lo que había pasado en la última hora no fuera con nosotros.
Llevábamos más de cincuenta años juntos y aún conseguía ruborizarme como cuando éramos dos chiquillos. Él disimuladamente metía su mano bajo mi falda mientras paseábamos y yo me hacía la despistada y fingía abochornarme. Pero cuando estábamos a solas, muchas veces era yo quien metía primero la mano bajo su ropa. Esa era la sociedad que nos había tocado, donde demostrar la tristeza era signo de normalidad y la pasión entre dos adolescentes era un acto que rozaba lo prohibido.
Me sujeté la falda para poder pasar por encima de él y, cuando me puse a una distancia a la que él podía verme bien desde el suelo, me la subí y me bajé ligeramente las braguitas.
—Ale, ya no me ves las bragas —le dije con voz insinuante.
—Ja, ja, ja —rio a carcajadas—. Anda, ayúdame a levantarme, picarona.
Читать дальше