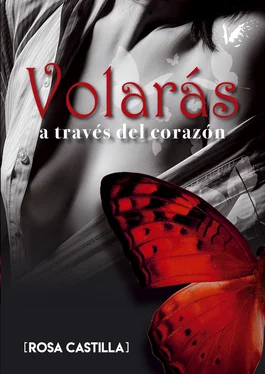Yo ya no puedo más y me abalanzo sobre mi amiga Andrea. Ella suelta de golpe todo lo que lleva en las manos: bolso, maleta, revistas… y nos abrazamos olvidándonos de todo lo que nos rodea durante largos minutos, para luego besarnos y con cómplices miradas contarnos lo mucho que nos hemos echado de menos.
Cuando nuestro llanto y nuestros abrazos dejan de ser tan efusivos, Carlos nos rodea con sus cálidos brazos haciéndose partícipe del encuentro entre las dos. Nos deleita con besos en el pelo y en las mejillas. Un emocionante encuentro entre amigos en el que al final nos abrazamos las dos a él.
Pero soy consciente y él también de que aún nos queda un asunto pendiente por saldar.
—¿Estás bien? —me pregunta Andrea.
—Sí —afirmo entre lágrimas.
Andrea coge mi rostro entre sus manos y secándome las lágrimas con sus dedos me dice:
—Os dejo solos, ¿ok?
Asiento con un movimiento de cabeza.
Instintivamente, Carlos nos suelta a las dos y ella coge las maletas y el bolso que están en el suelo junto a las revistas y se aparta unos cuantos metros mientras nosotros buscamos, con timidez y con cierto miedo, un contacto íntimo con nuestras miradas, conscientes del momento que nos toca vivir. Noto como el dolor aparece espontáneamente en mi rostro sin darme un segundo de tregua. A Carlos le sucede lo mismo algo después, tal vez sobrecogido al verme así. No he sido capaz de imaginar, por mucho que lo he pensado en todo este tiempo, qué reacción iba a tener al verle. Tras unos angustiosos y eternos segundos, me abraza con todo el amor y a la vez con todo el dolor de su corazón. Sé que es así. Le conozco muy bien.
Me sumerjo en su abrazo y me agarro a él como si en ello me fuese la vida. En ese momento, le oigo murmullar:
—Tengo el alma partida en dos, Volvoreta. Necesito tu perdón, saber que me perteneces, volar a tu lado. Dime qué he de hacer para merecerlo y haré lo que me pidas. Iré al infierno si es necesario y volveré para estar de nuevo contigo. Volvoreta, duele ver el dolor que sientes, duele esa mirada tuya, duele… —me dice mientras casi se le quiebra la voz.
Yo también me rompo literalmente en dos.
A pesar del gran bullicio que nos rodea, estoy segura de que los dos sentimos el mismo frío y reparamos en el penetrante y extraño silencio que nos envuelve.
Pese a su intenso y efusivo abrazo, estoy totalmente destemplada. La sensación que recorre todo mi cuerpo es como si no tuviera ni una gota de sangre, como si el corazón se me hubiese parado y me faltara la respiración. No puedo hablar. Estoy ida, trastornada.
—Sé que me escuchas, pequeña. Sé que entiendes lo que te digo. Necesito que me hables para poder seguir respirando, Marian. Tu silencio…
Sigo abrazada, aferrada a él como si fuese la única manera de salvarme de esta acuciante sensación de dolor que me invade. Veo pasar el mundo ante mí sin pestañear, sin reaccionar. Necesito fortaleza para volverle a mirar a los ojos sin poner en ellos, de nuevo, el dolor que siento. Necesito que desaparezca este sentimiento de culpabilidad o me voy a morir de pena. Trato de aflojar su abrazo con suaves y lentos movimientos hasta que me libero un poco y consigo lentamente levantar la cabeza y mirarle. Paseo sin prisa mis ojos por su cuello y me detengo al ver el colgante con su medio mundo. A continuación, alzo la cabeza y contemplo su mentón… y al final me detengo en su boca. Esa boca por la que tantas veces he muerto y he resucitado al besarla. Nos miramos con la misma intensidad que un animal mira a su presa más valiosa antes de devorarla. Al final, nuestros ojos se encuentran de nuevo y se hablan de manera diferente. Ya no existe el dolor. Los sentimientos más profundos se manifiestan traspasando todo aquello que nos duele y que nos ha hecho daño. En nuestras miradas aparece lo que en el fondo de nuestros corazones sentimos el uno por el otro. Es el efecto puro, limpio y cristalino de nuestras almas.
Por fin nos vamos encontrando y recomponiendo pedacito a pedacito.
Nuestras miradas se vuelven algo más serenas, pero sin perder ni un ápice de emotividad; conscientes de que necesitamos desahogarnos y aclarar nuestra situación.
La línea de sus largas y negras pestañas retiene la excesiva humedad que sus ojos guardan. Las lágrimas están a punto de derramarse. Ver sus vidriosos ojos me hace sentir… frágil ante su debilidad.
Hago acopio de las pocas fuerzas que tengo y decido hablar. Intento tomar aire llenando mis pulmones. Necesito oxigenarme para poder decir… Necesito unos instantes más. La barbilla me tiembla y no hago carrera de ella.
—Has venido —digo finalmente en un susurro apenas audible.
Nuestros ojos siguen contemplándose inquietos e inseguros. Las emociones están a flor de piel y muestran la necesidad por romper el hielo que mi miedo interpone entre los dos.
—Eres la razón por la que estoy aquí, Marian, la razón de mi vida, casi de mi… existencia. Lamento tanto haberte hecho daño…
Cierro por un instante los ojos, consternada e impotente al no ser capaz de responder, al no poder contestarle con palabras que le alienten y que alivien su dolor. No puedo recompensar ni gratificar con un certero sentimiento su dolido corazón. No asimilo. Me cuesta mostrarle mis sentimientos, aunque sé que lo necesita. Sé que tengo que subsanar esta situación dejando caer las barreras de defensa que he levantado. La desazón y la ansiedad siguen apoderándose de mi voluntad.
Quiero despejar mi mente de una puñetera vez y dejarme llevar por los verdaderos sentimientos que se ocultan tras mi miedo. “¿Acaso temo estar con él?”, medito durante unos instantes. “Sí”, me digo súbitamente. Siento temor de enfrentarme a la realidad de su presencia y a lo que ello va a conllevar durante unos días. No puedo olvidar, no puedo eludir ciertos temas que, sin poder evitarlo, aparecen sigilosamente en mi mente recordándome que tengo que dar más de una explicación a este hombre que muere por amor y que me entrega lo más valioso de su alma: su humildad. Soy yo la que debe pedir perdón por no contar con él cuando debí hacerlo, por no explicarle la primera cena en casa de Alex con sus amigos, por desear y pensar en otro hombre, por permitir que me besara, por dejar que otras manos y otros labios recorrieran mi cuerpo y por no haber sido sincera con él.
Le miro una y otra vez. Estoy fascinada, embelesada porque me doy cuenta de que tengo delante de mí al hombre perfecto, al hombre que toda mujer desearía. Y yo muda.
Consigo esbozar una sonrisa alentada por la suya.
—Te he echado tanto de menos… —consigo decir.
—Ya estoy aquí, Volvoreta. Eso es lo único que ahora importa —me dice apartando con delicadeza un mechón de pelo que cae sobre mi rostro.
Nos miramos durante un momento más antes de seguir hablando.
—Estás preciosa —dice pasando su mano por mi cabello mientras enreda por unos instantes sus dedos en él para seguir jugando a continuación con su mirada, esa mirada tan especial que consigue ponerme el vello de punta, cuando tumbadas mis defensas comienza a sacar sus armas de seducción—. Deja que te mire.
Se aparta lo suficiente para poder observarme con detenimiento sin soltarme. Yo aprovecho y hago lo mismo.
—Te sienta de maravilla este vestido —dice con una pícara sonrisa.
—Me alegra que te guste —me atrevo a coquetear con un ligero contoneo de mis caderas.
—No sabes lo dulce y sensual que te hace este vestido.
“¡Ay madre…! ¡Ya le he puesto! Mejor será cambiar de tercio o se va a envalentonar…”, me digo.
—Temía no reconocer tu voz, ni tus gestos, ni tus palabras —le digo mirando atentamente a sus ojos—. Temía no reconocerte al verte, no sentirte mío, que no fueras el Carlos que conocí y que… abandoné sin ni siquiera decir… —los ojos se me vuelven a llenar de lágrimas— te amo. Te amo pese a todo —repito con rotundidad.
Читать дальше