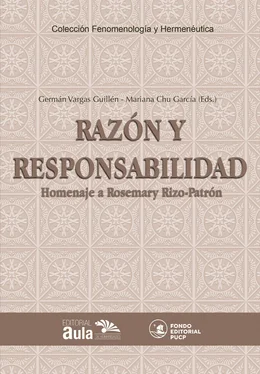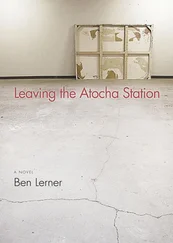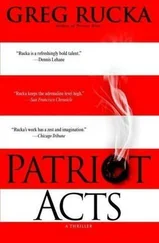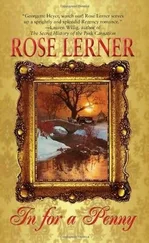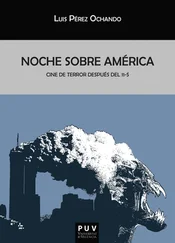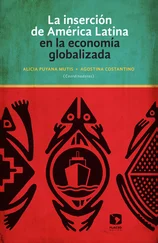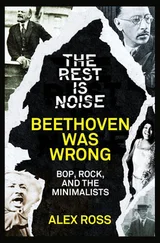1 ...6 7 8 10 11 12 ...21 Aquí se inserta la tesis que sostiene Rosemary y que me parece ser el nudo mismo de la cuestión: la fundamentación última de la filosofía no consiste (solamente) en la pregunta retrospectiva por la constitución del mundo en la subjetividad trascendental, sino que su “motor” último, por así decirlo, es la idea de una responsabilidad práctica59 que tiene la forma de una «autorresponsabilidad última» asociada al método de la reducción fenomenológico-trascendental; es decir, la fundamentación última no tiene un carácter gnoseológico, como en la Modernidad cartesiana y su legado posterior, sino eminentemente ético.
La «responsabilidad última» como tema fundamental
Quisiera referirme ahora a un texto de madurez de Rosemary que en mi opinión explicita y condensa muy bien el sentido de estas afirmaciones centrales. Se trata de «La responsabilidad como fundamento último de la filosofía»60. Allí vuelve a plantear que Husserl parte inicialmente de la exigencia moderna de fundamento último, en relación con una filosofía primera y en base a la fenomenología trascendental entendida como ciencia fundada en evidencias absolutas. La noción clave aquí es la de la justificación absoluta, que resulta de la adecuación completa entre la mención y su plenificación, por ejempelo, entre la intención vacía y su cumplimiento intuitivo. Este ideal de adecuación perfecta colisiona, sin embargo, con la intencionalidad de horizonte porque este en sus variadas dimensiones deja abiertas posibilidades que no se plenifican. La solución husserliana a este problema, ya desde las Investigaciones lógicas, radica en la eidética, es decir, en la posibilidad de elevarse del caso individual (el único que la reflexión posee como candidato seguro a la adecuación) a una esencia universal por medio de un proceso de idealización proporcionado por el método de la variación imaginativa61.
Sin embargo, Rosemary recuerda ahora, como ya hizo en trabajos anteriores, que con posterioridad al planteo trascendental de Ideas I y en el marco del llamado giro genético, se produce un viraje en el pensamiento de Husserl respecto de la conexión entre adecuación y apodicticidad. En efecto, los terribles acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, que en lo personal le cuestan la vida de su hijo Wolfgang y de su discípulo dilecto Adolf Reinach, le hacen advertir que el principio moral supremo de la subjetividad no tiene tanto que ver con el conocimiento, sino que ancla en la responsabilidad, como ya lo atestiguan las lecciones de 1923/1924 sobre filosofía primera. Por esta razón, sostiene Rosemary, Husserl finalmente disocia la adecuación, en cuanto principio puramente teórico, de la apodicticidad, que le suma un componente ético, es decir, en palabras del propio filósofo, lo convierte en principio «ético-cognoscitivo» (erkenntnisethisch)62. Aquí se inserta precisamente la tesis central de Rosemary en este texto: es preciso entender la fundación última de la filosofía como autorresponsabilidad radical63. El carácter «ético-cognoscitivo» de la filosofía primera, dice nuestra autora, «debe tomarse en serio en conexión con la noción renovada de una razón unitaria todo-abarcadora»64. Si se ha criticado a Husserl por sostener un ideal ilustrado en su ética, es preciso contraponer a esta objeción la recuperación sui generis del «ideal racional ilustrado» que hace el filósofo, en la que el último fundamento apodíctico de la filosofía es la autorresponsabilidad. Estas afirmaciones se justifican teniendo en cuenta el cruce entre dos aspectos cruciales: (1) el carácter multidimensional y a la vez unitario de la razón, y (2) el enraizamiento de la razón en el elemento corporalmente encarnado, intersubjetivo, relativo, temporal e infinito de la historia, es decir, en el ser histórico de la subjetividad y la intersubjetividad. Por eso, aunque su fuente aparente sea Descartes y la tradición moderna, el pensamiento husserliano posee raíces más hondas en la Antigüedad, y más precisamente en la filosofía platónica, que añade ese componente ético del cual, según Husserl, carece el planteo cartesiano. El verdadero aporte de Descartes es en realidad la «radical automeditación» que es capaz de descubrir una ciencia también radical a partir de la autorresponsabilidad última.
¿Por qué la autorresponsabilidad sería el fundamento último y la piedra de toque de la filosofía primera? Rosemary traza aquí un paralelo con el proceder de Descartes en las Meditaciones, pues señala que, para llegar a ser un filósofo auténtico, es preciso «estar dispuesto una vez en la vida» a responder con la decisión radical —y agregaría yo, irrevocable— de seguir el llamado de una vocación absoluta cuya meta es comprender y justificar el sentido y la legitimidad de cada acto que se realice. No solo o especialmente de cada acto de conocimiento, sino también de cada opción y de cada decisión práctica. Se trata de una exigencia incondicional, no supeditada a motivaciones mundanas, mundovitales. Claramente, no se puede concebir como un acto instantáneo que definiría toda situación futura de manera absoluta, al estilo de la intuición intelectual de Descartes, sino que más bien tiene el carácter de un proceso, un proceso histórico infinito que involucra a cada individuo pero que sólo es realizable en una comunidad de filósofos mancomunados. Solo puede ser llevado a cabo en la forma de evidencias y vigencias relativas, temporales y siempre revisables, que por esta razón implican una renuncia al ideal de un sistema filosófico completo y cerrado.
Ahora bien, el carácter temporal de la exigencia de autorresponsabilidad tiene dos implicaciones cruciales. Por un lado, supone redefinir la noción misma de racionalidad tal como la concebía la tradición filosófica, en particular la cartesiana moderna. Por el otro, requiere determinar un modo de acceso adecuado a esta exigencia, es decir, un método. Rosemary nos recuerda una vez más que Husserl no concibe la razón como puramente teórica ni tampoco como conformada por compartimientos estancos: teórica, práctica, estética, etc., sino como una unidad donde estas dimensiones se entrelazan mutuamente65. La justificación absoluta que exige el ideal de la filosofía implica entonces, como ya señalamos, no solo la esfera teórica sino también la afectiva y la práctica. Más aún, como subraya Husserl, la dignidad de la razón teórica radica en «hacer posible a la razón práctica»66. Pero tener en cuenta el carácter histórico, «deviniente» de la razón conlleva una ampliación todavía mayor de su sentido, porque todas sus dimensiones reposan sobre el trasfondo irracional o prerracional en el que se gestan y del cual emergen. La razón está sujeta a un desarrollo teleológico, donde el télos resulta ser la realización perfecta de la razón innata que yace implicada en el fondo de la pasividad originaria, y que «habilita a los individuos y las comunidades a configurar sus propias vidas en autonomía y autorresponsabilidad universales»67. Sobre esto volveremos más adelante.
La realización de esta tarea infinita, el movimiento hacia la meta, exige disponer de un método que posibilite a los individuos y a las comunidades de filósofos abandonar la ingenuidad de la vida natural, de la actitud natural, paso con el cual, como observa Husserl, «pierden» su ser «en el mundo»68. No se trata de un mero cambio de actitud, como cuando pasamos de la actitud cotidiana a una actitud profesional como la de matemático o médico, sino más bien de una auténtica «conversión» análoga a la conversión religiosa, una «epojé radical». Rosemary distingue dos dimensiones en este proceder metódico: (1) la dimensión crítica inaugurada por la epojé. Este ha sido el descubrimiento de Descartes, pero, como ya dijimos, en ausencia del elemento ético que complementa la decisión «ético-cognoscitiva», un elemento que implica la aspiración a la autorresponsabilidad69; (2) el «principio de todos los principios», es decir, la exigencia de atenerse a la pura intuición (y no a los conceptos vacíos) para luego fijar los resultados en descripciones puras70.
Читать дальше