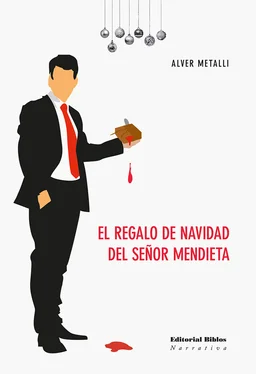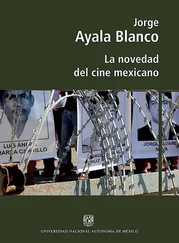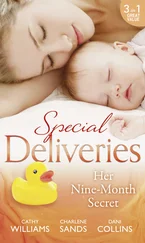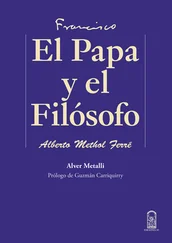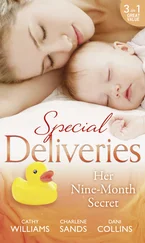El sacerdote miró al señor Mendieta a los ojos, sopesando su desconcierto.
–Sí, asesinaron –confirmó, sin controlar ya su propia desaprobación.
–Los guadalupes no tenían escrúpulos, eliminaban a sus adversarios a la manera de los antiguos aztecas, simulando un rito sacrificial. Era una manera de manifestar el desprecio que sentían por la nueva fe. Durante mucho tiempo no se supo nada más de ellos. Pero no porque hubieran desaparecido. Todo lo contrario…
El sacerdote tomó aliento.
–Ellos, los guadalupes, han elegido actuar en las sombras para que nadie los moleste, confiando a determinadas personas, los elegidos, la tarea de llevar a cabo los fines de la confraternidad.
–Pero tal vez escuchó hablar de ella –agregó deteniendo su mirada interrogante sobre los labios del señor Mendieta.
–Algo… en el libro de un profesor sobre una antigua logia con ese nombre… –contestó este.
El rostro del sacerdote se concentró.
–Un profesor de la Universidad Nacional –siguió diciendo el señor Mendieta dándose cuenta del súbito interés–. Espinosa, se llama Marcelo Espinosa, pero no lo conozco personalmente. –Se sintió en la obligación de agregar para corresponder a la expectativa del sacerdote–. Es titular de la cátedra de Derecho Colonial en la Universidad de México y en otras varias instituciones académicas.
La piel amarillenta del sacerdote se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Las campanadas de la torre principal advirtieron que la misa estaba por comenzar, los primeros fieles se fueron ubicando en la iglesia.
–Puede ser que no apruebe lo que le acabo de decir, pero es la verdad.
El anciano sacerdote se despidió con un débil apretón de manos y desapareció en la sacristía.
El padre Quintero retiró la manga de la sotana dejando al descubierto una piel suave y amarillenta, ajada por muchas estaciones. El brazo delgado se apoyó en la mesa y los dedos huesudos sujetaron la lapicera.
“Se acercan. Son ellos”.
Fue todo lo que escribió.
El sacerdote dobló la hoja por la mitad. La volvió a doblar e introdujo el rectángulo de papel en un sobre. Lo cerró. Se levantó con esfuerzo, acompañando la silla hacia atrás. Durante algunos segundos, pareció buscar un equilibrio más firme. Después abrió la puerta de la sacristía y se asomó a la penumbra del templo. La oscuridad ocultaba el boquete en la pared junto al altar. Trató de llamar la atención de la anciana de la casilla de vigilancia.
–Sara –la llamó cuando ella lo miró–. Mándame a Jaramillo. Dile que deje cualquier cosa que esté haciendo.
Volvió a sentarse frente al escritorio. La espera se mezcló con pensamientos y oraciones. Lo interrumpieron unos alegres golpes en la puerta. El niño entró saltando y continuó en la sacristía el juego que había empezado fuera. Se detuvo frente al cura sin intimidarse.
–Jaramillo, escucha bien lo que te voy a decir –le recomendó el anciano sacerdote.
Dos ojos avispados se clavaron en él.
–¿Ves este sobre?
El niño asintió.
–Debes llevarlo a la calle Copilco. A esa librería donde ya fuiste, esa con la vidriera grande, llena de libros de colores. ¿Te acuerdas?
Jaramillo asintió de nuevo.
–Debes entregárselo a la señora. Es personal. Solamente a ella, no lo olvides.
El niño movió una vez más la cabeza, pero esta vez en señal de negación.
–Si está ocupada con un cliente, espera que termine y el cliente se vaya, y después se lo das. ¿Has comprendido bien?
Jaramillo tomó el sobre con una mano y la barrita de melaza con la otra, salió de la sacristía y se alejó saltando.
El negocio de plantas y flores era una mancha colorida sobre un fondo verde, atrapado en una selva de edificios de aspecto amenazante. Mendieta se abrió paso entre las plantas colocadas por todas partes mientras miraba a su alrededor sin prisa. Un cóctel de perfumes mal amalgamados penetró en su nariz poco a poco. El agresivo de las gardenias, tan prepotente como su color; el penetrante aroma de las violetas y el áspero olor de los tulipanes. Escuchó el sonido del agua que corría detrás de la cortina de jazmines, donde una sombra se movía y orientaba hacia las plantas el chorro de una manguera. Tosió para llamar su atención.
–Ya voy, ya voy, estoy aquí, hermano –contestó la voz alegre de un muchacho.
El ruido del agua que arrojaba la manguera volvió a ocupar el silencio que siguió a sus palabras. Cuando terminó, la voz detrás de la cortina de jazmines se escuchó de nuevo.
–Ya voy, ya llego, hermano.
Entre la selva de flores aparecieron algunas estrellas de Navidad de color rojo fuego y una cabeza de cabellos tan enmarañados como las lilas silvestres que colgaban hasta la acera de la gran avenida desde los cajones alineados frente al negocio.
–Las plantas tienen sed y quieren beber, igual que nosotros. –El joven saludó y recibió al señor Mendieta con la familiaridad que reservaba a los clientes de su vivero.
Llevaba su edad estampada en el frente de la camiseta marrón, a la altura del corazón, como era común entre sus coetáneos: 19 years. El resto era un cuerpo delgado, nervioso, mal alimentado se hubiera dicho, si la energía del conjunto no estuviera demostrando un sano desarrollo de su juventud.
El muchacho apoyó los cajones de las estrellas de Navidad con la brusquedad de alguien acostumbrado a hacerlo con frecuencia.
–Nunca alcanzan. Cuando se acerca la Navidad, todos quieren llevarlas. Después terminan en la basura y no se vuelve a hablar de ellas hasta el año siguiente. –Se lamentó–. Pero con un poco de cuidado las estrellas de Navidad pueden florecer de nuevo, ¿sabe?
El señor Mendieta se dirigió hacia un estante completamente ocupado por rosas de diferentes colores con los precios escritos en la panza de pequeños Papá Noel de cartón.
–Es verdad, ¿sabe?, uno piensa que hay que tirar las Euphorbia pulcherrima cuando se le caen las hojas –tartamudeó el muchacho haciendo alarde de sus conocimientos–, pero no es así, no señor.
–Esas rosas –señaló Mendieta ignorando la lección de botánica–. Quiero una docena; deme las más frescas, por favor.
–¿Las más frescas? Está bromeando. Todas son frescas, nosotros no tenemos flores viejas.
–Bien, prepárelas con tres ramitos de lautaro.
–Veo que entiende de flores.
–Un poco. En Chimalistac hay flores en todos los jardines.
–¡Ah! Vive en Chimalistac –exclamó el florista.
–No hace mucho que llegué.
–Su acento… ¿Usted es español?
–Sí, de Valladolid.
–¡De Valladolid! Es una ciudad importante, ¿verdad? He oído hablar de Valladolid.
–Es como Roma para los italianos –respondió Mendieta–. Tiene mucha historia.
–Ah, sí, Roma… Tengo un amigo que sabe mucho de Roma y también de España. Es un fanático de la historia antigua. Tal vez lo conoce, reparte los diarios precisamente en Chimalistac, donde usted vive…
–… Lo escucho cuando llega con la moto; pero nunca lo he visto.
–Si lo ve, dele saludos. Se llama Valentín, Valentín Carrasco. Para él Madrid es la ciudad más hermosa del mundo. Las corridas, el… el… ¿Cómo se llama ese museo?, ese que es famoso, muy famoso…
–¿El Prado?
–Sí, ese, el Prado. Si pudiera, Valentín se iría a vivir a Madrid. Parece que no hay muchos mexicanos en Madrid… Prefieren ir a Estados Unidos. Hay muchos en Los Ángeles, en San Francisco, allí se sienten más en su casa, están cerca, pueden volver a México cuando quieren, un viajecito, y ya está… ¿Usted se siente bien aquí? ¿Le gusta Chimalistac? Sabe que en ese barrio viven abogados, médicos, toda gente con d… bueno, que viven bien, usted entiende lo que quiero decir. Ya habrá visto las casas… ¿le gustan? ¡Y qué perros hay en los patios! Hermosos perros, ¿no es cierto? A mí me gustan mucho los perros, tengo tres –afirmó mirando a su alrededor sin detenerse en nada en particular.
Читать дальше