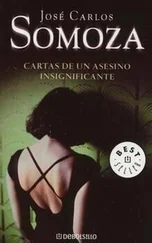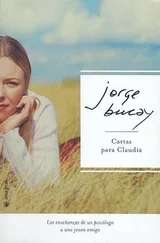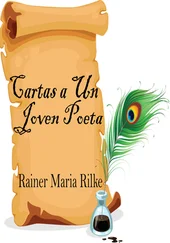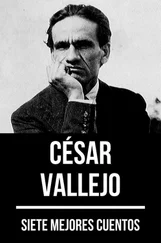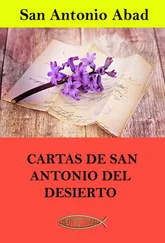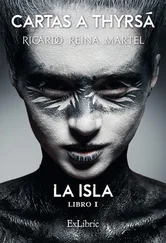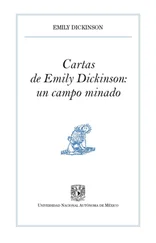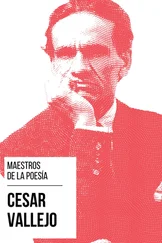Durante aquellos años, su vocación pictórica, afianzada con sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando antes de la guerra, convivió con otra vocación que venía también de lejos, la de escritor y, en particular, dramaturgo. A sus treinta años de edad, Buero recuperaba una libertad relativa, sujeta a vigilancia y limitada al territorio español, porque le había sido retirado el pasaporte y no podía salir al extranjero.
Buero se presentó en el piso familiar donde vivían su madre y su hermana Carmen y donde él mismo había vivido toda su vida. Durante unos meses realizó ciertos encargos pictóricos que le confirmaron que su vocación era ya irrenunciablemente literaria. El primer drama que escribió, aún en 1946, fue uno de los que más apreció, En la ardiente oscuridad, en parte inspirado por un preso que le habló del colegio donde se había educado un hermano suyo ciego, y en él pretendió abordar «la diferencia entre los motivos por los que creemos actuar y aquellos por los que realmente actuamos», como él mismo señaló en 1950 en el diario ABC.
Fue seguramente durante la escritura de En la ardiente oscuridad cuando su prima Isabel Gil de Ramales le invitó a acompañarla a la tertulia del Café Lisboa. Buero recordaría en varias ocasiones aquella reunión de amigos como un foco de fermento intelectual para todos y un semillero de talento. Siendo aún asistente, en 1951, se refirió a ella en el prólogo al primer libro, El tiempo, de una contertulia, la doctora Flora Prieto Huesca:
«Una oscura tertulia, de fervorosos amantes de la literatura que toman su café los sábados por la noche en la capilla del fondo del viejo “Lisboa”, de Madrid, y que conserva su misteriosa solera aglutinante a pesar de la intermitente asistencia, llena de ausencias prolongadas, de casi todos sus componentes. Los períodos brillantes de trabajo, lecturas y concursos literarios se alternan en ella con etapas de languidez aparente, en la que late, no obstante, la tenacidad y el orgullo tremendo de todos nosotros, aprendices de escritores».
Buero añadía que el primer premio teatral de su vida, por una pieza en un acto, lo había recibido en el Lisboa, en los concursos privados que organizaban los contertulios. En realidad, en 1948 Buero había arrasado con casi todos los premios del concurso, que habían convocado en tres modalidades: teatro, narrativa y poesía. Ganó el de teatro con Las palabras en la arena, el de narrativa con el cuento «Diana» (que permaneció inédito hasta 1981), y fue segundo en el de poesía. Al dar a la luz «Diana» treinta y tantos años después, Buero evocaría brevemente «los privadísimos concursos literarios celebrados en la inolvidable tertulia del Café Lisboa, donde unos cuantos escritores en agraz aprendíamos a tener paciencia».
Uno de esos escritores en agraz era Vicente Soto, que el mismo año 1948 acababa de estrenarse como narrador con el librito Vidas humildes, cuentos humildes, un modesto volumen de 132 páginas ilustrado por el artista alicantino Benjamín Mustieles y prologado por Agustín del Campo, casado con Carmen Buero Vallejo.
Casi cincuenta años después, Soto rememoraba la primera aparición de Buero en la tertulia, en 1946, y repetía la impresión que otros testimonios han dado sobre el dramaturgo en sus años jóvenes: la de asombrar con la claridad y pertinencia de su serena exposición.
«Los más de los reunidos, creo, no le conocíamos aún. El contertulio que le acompañaba nos lo presentó. Seguimos con nuestro debate y, sin duda porque se le pidió que lo hiciera, poco después Buero intervino en este. Es lo que necesito fijar, no el asunto debatido […] sino la impresión que Buero nos produjo: “Era asombroso…”. […] Buero no discurseó. Yo no le he oído discursear nunca. Charló. Magistralmente. Fumando, callándose en largas pausas. Y modelando palabras con las manos. Tranquilo (pero no sin pasión, ¿eh?). Esto, su madurez, su oficio (un oficio como innato, cosa que probablemente tampoco se puede decir), fue lo que nos ganó. Sin necesidad de ganar ni de perder, él no había tomado partido en la discusión, él no había hecho otra cosa que aclarar y ordenar conceptos. Ayudar.»
Desde aquella noche Buero fue uno más de la tertulia, pero no uno cualquiera. Su buen criterio, la ponderación de sus juicios, la autoridad de sus conocimientos hicieron que se distinguiera de manera natural en el grupo.
Vicente Soto era «lisboeta» nativo, por así decir. Acudía a la tertulia desde los primeros pasos de la misma en 1945. Él había llegado desde su Valencia natal en busca de medios de vida, pero su condición de excombatiente republicano no era entonces el mejor aval. Había hecho la guerra como soldado raso en Madrid, en el frente del Pardo, y al terminar la contienda había regresado a la querida tierra valenciana de su infancia y juventud, donde había militado en la FUE, el sindicato estudiantil de izquierdas, y donde había hecho sus primeros pinitos en el mundo del teatro, dentro del grupo El Búho. En Valencia estudió Derecho —carrera que acabó pero no ejerció—, pero el riesgo que entrañaba su notoria condición de republicano le aconsejó —aunque el consejo se lo dio un compañero de estudios que pertenecía a una familia de vencedores— marcharse a Madrid buscando un mayor anonimato. Debió de ser en 1944 y los primeros días le dio cobijo otro valenciano, el poeta —y pianista— Fernando Gaos, hermano del también poeta Vicente Gaos, del filósofo José Gaos y de la actriz Lola Gaos, en su propio cuarto de la pensión donde era inquilino. Gaos, además, le animó a presentarse a las oposiciones de auxiliar de segunda que había convocado la compañía aseguradora en la que él trabajaba, La Española, filial de la General Española de Seguros. Soto obtuvo el número 1 y fue contratado, lo que le permitió dedicar su tiempo libre a escribir, que es lo que venía haciendo desde tiempo atrás. De hecho, a comienzos de 1943 había terminado una comedia infantil titulada Rosalinda, con la que ganó el Premio Lope de Rueda, que se estrenó en el Teatro María Guerrero el 4 de marzo y de la que se hicieron cinco funciones hasta el 4 de abril. El diario ABC anunciaba así la obra: «¡Niños! ¡Niños! Al fin Rosalinda, la bella niña que tras de los malos actos de la perversa madrastra y de los engaños de la bruja voladora, llega a princesa. Hoy, jueves, en el Teatro María Guerrero». A pesar de que insistió en la comedia infantil con otra pieza, Leonor, no iba a ser el teatro para niños —ni siquiera el teatro, como veremos— el terreno donde fructificaran sus esfuerzos creativos.
Debió de ser en 1947 cuando Fernando Gaos, en un baile, propició el acercamiento de Vicente a Blanca García, una jovencísima compañera de trabajo a la que ya conocía —y en la que al parecer se había fijado—, que, con el paso de los meses, se convertiría en su novia y luego en su compañera de toda la vida.
Por esas fechas Soto ya conocía a Buero, desde finales de 1946. Fueron contertulios del Lisboa hasta 1954, cuando Vicente tuvo que abandonar España camino de un exilio económico ineludible. Casado ya con Blanca, padre de una niña, la precariedad de su situación se había vuelto insoportable. Como dijo ya en su vejez, él había sido «uno de tantos a los que se les dejaba vivir, a condición de que no vivieran». En aquellos ocho años Buero Vallejo y Soto mantuvieron su lealtad a la reunión de los sábados —a la que se incorporó Blanca—, que el primero simultaneaba con ocasionales visitas a los corrillos literarios del Café Gijón. Mientras Soto escribía los relatos de Vidas humildes, cuentos humildes, Buero hacía lo propio con Historia de una escalera, en 1947. Luego, el dramaturgo continuó añadiendo dramas a su lista de inéditos: Aventura en lo gris, El terror inmóvil. Soto, sin embargo, apenas obtuvo un discreto succès d’estime con su libro de cuentos y el vago prestigio de narrador sensible a las existencias maltratadas de los desheredados. En el prólogo, Agustín del Campo declaraba su cercanía a la génesis de aquellos relatos, señalaba la prioridad en ellos del dibujo psicológico del narrador y protagonista de los nueve textos, Evaristo Lillo, analizaba los rasgos de estilo de Soto y concluía que «es un extraordinario artista de la palabra».
Читать дальше