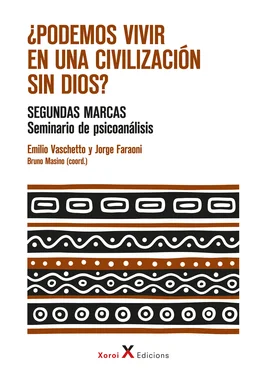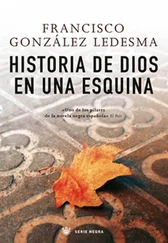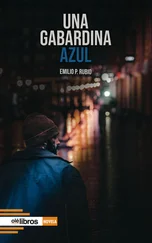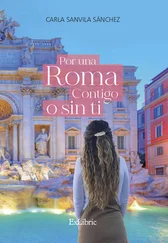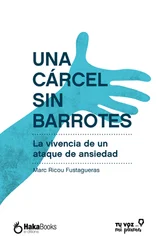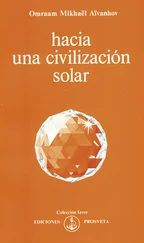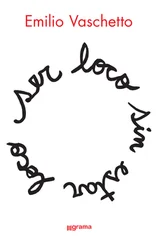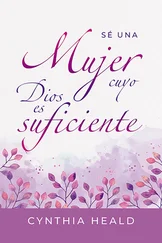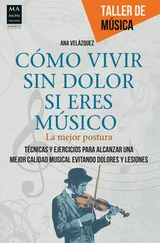1 ...6 7 8 10 11 12 ...20 Para Janet, el recuerdo patógeno en la histeria depende de un déficit primario en la capacidad de síntesis psíquica, descenso de la tensión psicológica y estado de depresión mental10.
Freud cuestiona el estigma psíquico de la endeblez de la aptitud de síntesis . Para él, la escisión de la conciencia no es un dato primario:
Esos pacientes por mí analizados gozaron de salud psíquica hasta el momento en que sobrevino un caso de inconciliabilidad en su vida de representaciones, es decir, hasta que se presentó a su yo una vivencia, una representación, una sensación que despertó un afecto tan penoso que la persona decidió olvidarla 11.
A las terapéuticas herederas del modelo Janet, que apuntan a la reparación del déficit, Freud le opone un método siempre subversivo, en tanto se apega a la materialidad del significante. La pasión de Freud por el significante, que va a buscar en el tropiezo del sentido una nueva responsabilidad, ahí donde el yo no es amo en su propia casa.
La nerviosidad moderna y la era del hombre sin atributos
¿De qué modo las exigencias de una época dejan su marca en un sujeto? En 1908 Freud cita a W. Erb y Binswanger, quienes explican el nexo entre la nerviosidad creciente y la vida cultural moderna12 (en concordancia con la perspectiva abierta a partir de la invención de la neurastenia), destacando los siguientes rasgos:
La exigencia de muy altos rendimientos, la prisa desenfrenada, los enormes progresos técnicos que han vuelto ilusorios todos los obstáculos temporales y espaciales en la vida de intercambio13.
Ahora bien, los mismos rasgos suelen ser destacados hoy, 120 años después, para describir la actualidad.
Me resulta sorprendente dicha coincidencia, tras los impresionantes cambios en todo sentido que el siglo XX trajo aparejados. La prisa de finales del siglo XIX, ¿qué tiene que ver con la de principios del siglo XXI?
Se me ocurren dos modos de abordar la pregunta. Por un lado, algo parece escapar siempre a la aprehensión que pueden hacer los humanos de las coordenadas de su época. La prisa aparece como un modo pertinente de nombrar eso que se escapa —reconozcamos que la prisa desenfrenada de finales del XIX resultaría hoy lenta a nuestros ojos—.
Por otro, acostumbrados a ubicar las evidentes diferencias de época, tal vez se nos escape que, en algún sentido, participan del mismo movimiento. Tomo aquí la propuesta que realiza Jacques-Alain Miller, cuando nos habla de la era del hombre sin cualidades.
Miller lee que detrás de la dominación y proliferación de las imágenes en la actualidad, se sitúa la verdad de la dominación del uno contable. El hombre sin cualidad es el hombre cuantificable, «aquel cuyo destino es el de no tener más cualidad que la de estar marcado por el 1 y, a este título, poder entrar en la cantidad»14.
Miller recurre a la explicación de Chevalier de que «el inicio del siglo XIX está marcado con una voluntad de cuantificarlo todo, medirlo todo, saberlo todo bajo la amenaza del peligro. Nosotros también lo estamos. Revivimos el comienzo del siglo XIX con los medios del XXI»15.
Pasión moderna por la media estadística que, de tan extendida en el sentido común, es ya invisible. Lo normal y lo patológico se definen en relación con ella. Ahora bien, una vez definido como tal, tiene efectos sobre los sujetos en su «cualidad».
Un buen ejemplo de ello son las escalas de evaluación de la depresión. La advertencia repetida de que no son instrumentos diagnósticos resulta irónica en relación con los efectos que tienen en la práctica clínica. Estamos en la sociedad del vigilar y prevenir .
También podemos calificar de irónica la evidencia que aportan las escalas: un puntaje que sitúa a un individuo en relación con una media estadística. Inútil para el abordaje terapéutico, en tanto deja fuera lo trabajable de su goce por un sujeto singular.
El psicoanálisis, nacido en la era del hombre sin cualidades, se hace cargo de «la restitución de lo único en su singularidad, en lo incomparable»16.
En Freud, el modo en que la cultura imprime su marca en un sujeto —que no puede otra cosa que mal estar en ella— tendrá que ver con lo que esta perturbe de la sexualidad. Si para Freud la exigencia cultural de su tiempo tiene que ver con «la dañina sofocación de la vida sexual»17, en nuestro tiempo se verifica del lado del empuje a la satisfacción, con una oferta infinita de gadgets —siempre uno nuevo que vendrá finalmente a aportar la imposible satisfacción—.
En 1910 la compañía Coca-Cola ofrecía la « deliciosa y refrescante » bebida «para el dolor de cabeza y el agotamiento luego de un largo día». Doscientos años después ofrece la felicidad al alcance de la mano.
La generalización depresiva se revela correlativa del ascenso de la felicidad al cenit19 en la época que excluye a la tristeza como respuesta subjetiva aceptable.
El background cultural, el trasfondo de cultura, es sintetizado brillantemente por Germán García en el binomio: exigencia de felicidad-trasfondo médico de la cultura.
[…] hemos llegado a medicalizar de tal manera los lazos sociales, que alguien toma un vaso de vino porque es bueno para el corazón, come tal cosa o hace tal otra porque es saludable. En fin, vive medicándose con todo y la noción de gusto ha desaparecido20.
Durante el 2000 asistimos a inconducentes debates televisivos —con intervenciones de «especialistas»— en torno de lo que se llamó «tribus urbanas». Una de dichas tribus, los Emo, tenía la particularidad de dar cobijo y legalidad a la tristeza ostensible de algunos adolescentes.
Para el psicoanálisis, el espectro depresivo no constituye un diagnóstico. Se presenta de modo transestructural e incluye cuestiones muy diversas. Este carácter de segunda marca encuentra un límite en la melancolía, forma definida de la psicosis. La marca del dolor de existir melancólico remite a un real y responde a un agujero en la estructura. Mientras que la depresión, como desvalorización fálica es una falta, una cobardía moral, que se «sitúa a partir del deber de bien decir o de orientarse en el inconsciente, en la estructura»21. Aquí la angustia puede ser la discontinuidad que despierte del devenir del sentido deprimido.
La melancolía muestra a «un sujeto que rechaza de plano todo saber», enseñando sobre nuestro tiempo y la «conformidad apática del individuo»22.
La angustia siempre actual
«Ya sé que no me voy a morir, pero igual siento que me muero», testimoniaba un joven que consultaba a la atención de urgencias, preso de un nuevo ataque de pánico. El rechazo de toda apertura al inconsciente lo dejaba preso de un circuito cerrado. Frente a cada nueva crisis, apelaba a la medicación ansiolítica, dejando intocada la radical actualidad de la angustia que, por supuesto, insistía.
La angustia despierta, es su función. Despierta del dormir, cuando el trabajo del sueño se ve perturbado por la emergencia de un real que escapa al procesamiento y concierne radicalmente al sujeto. Es ese afecto que permite despertar del sueño del sentido, a condición de que el sujeto esté dispuesto a dejarse interrogar por lo que emergió, «aquella señal que no engaña»23. Desde que Freud extrajo a la neurosis de angustia de la inconsistente neurastenia, ocupa su lugar central en la teoría y en la práctica.
A la «tontería de la coronalengua»24, en la que todos nos encontramos, más o menos dormidos —y que pronostica la pandemia depresiva—, se opone la angustia como «síntoma tipo de todo acontecimiento de lo real»25. Todos asustados frente a las consecuencias del nuevo virus aún no domesticado (por lo menos en este momento), la angustia no acepta este «todos», en tanto es de cada uno: «es el sentimiento que surge de esa sospecha que nos embarga de que nos reducimos a nuestro cuerpo»26.
Читать дальше