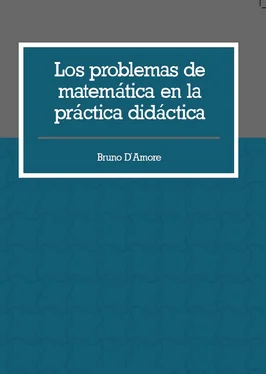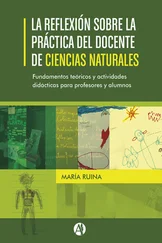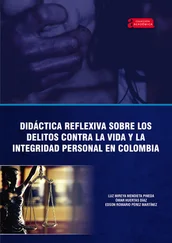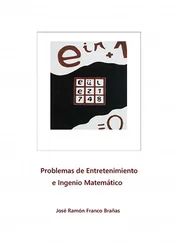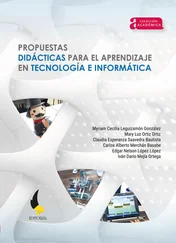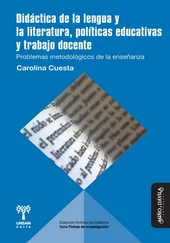El lado afectivo hace siempre parte del gran capítulo sobre la motivación; un bloqueo que perdura y que es difícil de eliminar puede ser inducido en los niños que se equivocan frecuentemente si no hay una intervención tendiente al refuerzo afectivo. Para eliminar tales dificultades, Boero (1986) sugiere:
[…] elegir situaciones problemáticas bien contextualizadas, es decir problemas contextualizados en ámbitos culturales ricos y estimulantes para los niños: los “intercambios económicos”, las “producciones hechas en clase”, los “cambios estacionales”, el análisis del fenómeno de las “sombras”, las comparaciones históricas cuantitativas, la geografía económica, las “comparaciones de costo beneficio” entre diferentes tipos de carros (por ejemplo, en los medios de transporte).
Efectivamente, también las experiencias hechas o seguidas por mi muestran que los niños emotivamente o culturalmente más débiles pueden recuperarse (hablo de interés y de motivación, primero; de éxito y de capacidad, después), proponiendo temas de reflexión problemática más cercanos a su realidad. Sin embargo, debo decir que no siempre es así; si la realidad es adversa y cotidianamente difícil, en más de una oportunidad se ha demostrado la eficacia de una situación problemática ficticia, sobre la que se ha establecido un acuerdo. Por ejemplo, la planeación de un viaje de vacaciones a Zaire para una niña (R) que tiene graves dificultades familiares, conllevó al planteamiento de estrategias ficticias y reales sobre una problemática enteramente ficticia, consciente y agradablemente ficticia. Por otro lado, se trataba de un caso humano en el cual cualquier referencia a la realidad personal o familiar podría haber sido perjudicial: la niña necesitaba evadir la realidad y crear problemas atractivos. Lo anterior no tiene el ánimo de contrastar la propuesta de hacer referencia a situaciones reales en el caso de los niños más débiles, sino que tiene el ánimo de decir que no siempre el más débil (muchas veces por privación propiamente de la realidad) ama solo los contextos reales. (El discurso sobre los “más fuertes” es muy diferente: la motivación ya existe, generalmente, y la contextualización es casi del todo irrelevante).
El papel de los padres parece notable en lo concerniente con todo dicho en esta sección.
Nota bibliográfica
Para profundizar lo dicho en esta sección, sugiero (Boero, 1986) donde se puede encontrar una amplia bibliografía.
A propósito de la revelación de errores en los textos de Matemática por parte del profesor, especialmente en la actividad de resolución de problemas, encuentro muy pertinente (Baruk, 1985).
Ver también (D’Amore, Zan, 1996b).
2.3. Motivación, volición y afectividad
Que un elemento afectivo sea parte de cada descubrimiento o invención es bastante evidente, y muchos pensadores han insistido sobre esto: es claro que ningún descubrimiento o invención significativa puede realizarse sin la voluntad de descubrir.
Así se lee en Hadamard (1993). Claro, cuando el gran matemático Jacques Hadamard (1865-1963) habla de descubrimiento o invención, se refiere a ejemplos de descubrimiento o invención de alto nivel matemático.
¿Pero, ya que todo se relativiza (y a mi modo de ver cada descubrimiento o invención puede ser de alto nivel, según las bases de las cuales se parte), por qué no considerar la frase de Hadamard como una frase adaptable a una situación de clase en la cual la didáctica sea, por lo menos en parte, inspirada en las técnicas del aprendizaje por descubrimiento? Nos podemos referir al original discovery learning de Bruner (1961) o a una de sus tantas variantes sucesivas.
Por otra parte, dado que las emociones juegan un rol fundamental en la construcción personal del saber matemático, hecho que ha sido afirmado con fuerza también por parte de Kruteskii (1976) precisamente en el ambiente de clase y en los primeros niveles de escolaridad. Kruteskii habla de las emociones positivas experimentadas por los estudiantes que logran buenos resultados en Matemática, exactamente en los mismos términos en los cuales lo hacían Hadamard y otro gran matemático, Henri Poincaré (1854-1912),
[…] con la consecuencia que los aspectos relacionados con el conocimiento, tan evidentes en la investigación científica, aparecen profundamente conectados a aspectos emocionales» (Zan, 1995) [ver Poincaré (1906, 1914)].
El mismo Hadamard concluye: «Vemos nuevamente cómo la dirección del pensamiento implica elementos afectivos».
Lo cual, en una línea rápida, me gusta resumir de la siguiente manera: «Todo acto cognitivo presupone un ámbito afectivo» o sea: «No existe lo cognitivo sin lo afectivo».
La máxima gratificación posible para un profesor dispuesto a aceptar este tipo de consideraciones es, basándose en ellas, ver críticamente la didáctica propia. Lo cual se puede ejemplificar a partir de una frase con la que concluye Zan (1995), haciendo referencia a los que no lo logran resultados positivos en el campo de la Matemática:
El reto propuesto por quien “no lo logra” (más que un reto, es un llamado […]) no prevé caminos delineados a priori, ni admite soluciones técnicas. Pero si se tiene suficiente voluntad, paciencia y sobre todo fantasía para recoger tal reto —para escuchar el llamado— quizá se tenga la gran emoción de escuchar a nuestro alumno decir: «Una vez, en Matemática yo no lo lograba».
Pero: ¿qué se entiende por “afectividad” exactamente? Cito a Pellerey (1992):
Por afectividad se entiende en general un amplio espectro de sentimientos y estados de ánimo que se presentan con características diferentes respecto a la cognición pura. En este espectro se incluyen normalmente los valores, las creencias, las concesiones relacionadas con el sentido y el porqué de un área de estudio, las concesiones en sí relacionadas con tal área, los comportamientos, las motivaciones y las emociones. Las creencias o concesiones de referencia se constituyen a partir de un conjunto de apreciaciones y valoraciones subjetivas, relativas a la matemática, elaboradas bien sea por el alumno o por los profesores (…). En este caso prevalece el componente cognitivo, aunque tal conjunto constituya una parte importante del contexto personal en el que se desarrolla la dimensión afectiva.
Entre los múltiples componentes de esta “afectividad”, hay dos puntos que consideramos, dada nuestra experiencia, de extraordinaria importancia:
• la imagen de sí mismo en el quehacer matemático
• la motivación que tengan los alumnos al hacer Matemática.
Existe una amplísima bibliografía sobre cada uno de estos puntos. Por ejemplo, sugerimos la lectura de: Pellerey y Orio (1996) quienes hacen énfasis en este tipo de investigación (más de tres páginas de bibliografía en el contexto internacional); Cornoldi y Caponi (1997) y Zan (1997).
Indudablemente, el componente de la “motivación” tiene un peso relevante en los procesos de aprendizaje. Se puede advertir tal peso en modo epidérmico, hablando con los profesores, pero se advierte aún más como motivo recurrente en las investigaciones de carácter meta cognitivo.
Tal vez convenga, en primera instancia, distinguir entre motivación y volición:
En esta5 perspectiva, la motivación debe ser vista como el proceso mediante el cual se forman nuestras intenciones; es decir, la elaboración de las razones que nos llevan a hacer algo. Mientras que la voluntad es el proceso base en el cual nuestras intenciones se producen; en otras palabras, el querer conseguir concretamente el objetivo expresado por nuestras intenciones (Pellerey, 1993);
pero, refiriéndose a Heckhausen (1990), el mismo Pellerey (1993) afirma:
La motivación es concebida por Heckhausen según una perspectiva un poco restringida y precisa con respecto al concepto global tradicional. En este sentido, Heckhausen considera, de hecho, los procesos que incorporan la expectativa de resultados deseables o no deseables que se derivan de las acciones emprendidas y la percepción de la capacidad de lograr tales resultados por medio de éstas. El proceso se produce en el contexto de la relación entre persona y situación y constituye el primer paso del actuar, en cuanto elaboración cognitiva marcada por componentes afectivos, que insta más o menos fuertemente a una conclusión operativa (tendencia motivacional). El proceso motivacional, aun siendo el primer paso hacia la acción, no incluye la generación de la intención en sí. Es necesario que se desarrolle al menos un acto de consenso interno para transformar la finalidad de una acción en una intención de actuar explícita. Se trata del momento decisivo propiamente dicho, que no está relacionado tanto con el hacer o no algo, sino con hacer algo en este mismo momento, en este contexto preciso. Es entonces cuando se pasa del deseo a la elección.
Читать дальше