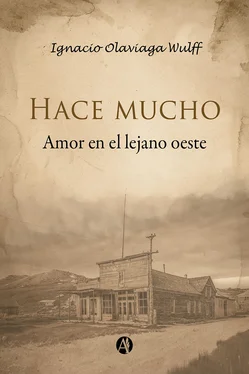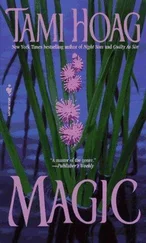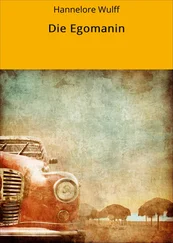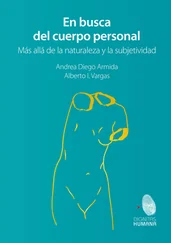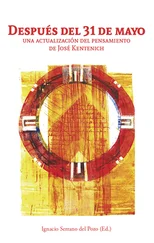Llegaron a la entrada de la huerta y bajaron del carro. Ataron al caballo al cerco, que consistía en postes de madera de un metro de altura, unidos por dos tablas de dos metros de largo en posición horizontal. El marrón oscuro de los montículos de tierra contrastaba con el de las calles, que era mucho más claro. Eran aproximadamente diez montículos de tierra de quince metros de largo cada uno. A esta altura se encontraban salpicados de rojo por los tomates, de violeta por las remolachas, verde por las lechugas y naranja por las calabazas. Quedaban varios espacios por sembrar y para eso habían llegado estos muchachos con su pala y su rastrillo.
—Hola seño, ya llegamo’—le avisó Joaco, aunque ya todos sabían que estaban allí.
—Hola Joaco, hola mmm…—dudaba Anita con una mezcla de enojo y disimulo difícil de definir (y de creer). Si algo era seguro, era que ella recordaba bien su nombre después del día en que se conocieron.
—Gonzalo—dijo este, completando la frase de la seño, con sus ojos verdes puestos en los suyos.
—Sí ¿qué tal?—preguntó con forzado desgano para parecer indiferente, sin perder su semblante de enojo y sin mostrar la atracción que sentía hacia él, sobre todo cuando él la miraba de esa forma—¿Están listos?
—Para lo que sea—se anticipó el mayor.
—¿Qué tenemo’ que hacé?—preguntó Joaco, que, a diferencia de su compañero, se refería por completo al trabajo en la huerta.
—Deben rastrillar esos dos montículos—señalando los de más a la derecha—y rearmarlos con la pala. Luego hacer agujeros cada treinta centímetros en ambos y plantar estas semillas—les entregó una pequeña bolsa—. Cuando hayan hecho eso, avísenme y les daré otra tarea.
Los dos muchachos se dirigieron hacia donde les había indicado la joven maestra y comenzaron a trabajar en lo encomendado. Joaco saludó a algunos de sus compañeros mientras que Gonza rastrillaba. Se pusieron a hablar en voz baja para que la seño no escuchara.
—Se pasó tu profe con el trabajo que nos dio. Encima quiere que le avisemos cuando terminemos así nos da más—refunfuñó el almacenero.
—Todo po’ tu culpa—le reprochó el moreno.
—¿Por mí culpa? Es ella la que nos dio esto para hacer recién ¿o te olvidaste? Yo tampoco quiero hacerlo.
—Digo que etamo’ acá porque vo’ la moletate. A mí me tocaba vení recién la semana que viene y ahora tengo que vení la’ do’ vece’—le retrucó Joaco, subiendo un poco el tono.
—¡Che, qué amargo! Era para ponerle un poco de humor a la situación ¿Me vas a decir que no te reíste?—dijo el otro, bajando el tono porque Ana pareció escuchar algo y miró para ese lado, pero rápidamente volvió la cabeza y siguió con lo que estaba haciendo.
—Digo que si en vé de ofendela, la hubiera’ invitado a salí diretamente, ninguno de lo’ dó etaría acá laburando—reafirmó el menor, que con audaz sutileza o enojada sinceridad (o ambas), llevó a su amigo a morder el anzuelo y aceptar el reto.
—¿Decís que no me animo a hacerlo ahora?—indagó Gonza en una defensiva desafiante.
—¡Sí!—exclamó Joaco, que volvió a llamar la atención de la maestra, y esta vez de algunos chicos también.
—¡Bueno, bueno, de vuelta al trabajo!—ordenó Ana para disimular un poco.
Los chicos volvieron a sus labores, incluso los dos de la derecha, aunque el mayor no demoró mucho en retomar el diálogo:
—Vas a ver que sí me animo—aseguró en voz baja—y hoy te lo voy a probar—sentenció.
Continuaron haciendo los montículos y una vez realizados, comenzaron a sembrar las semillas de calabaza cada treinta centímetros. El sol no cesaba de ascender e irradiar calor a los jóvenes labradores. La seño paleaba como un alumno más e incluso se le empezaba a notar un brillo en la frente y pómulos. El hecho de que Ana estuviera realizando el mismo esfuerzo que él, al almacenero lo seducía aún más. La miraba constantemente. A veces de reojo, otras de frente, sin darse por enterado siquiera que debía disimular un poco si no quería recibir una trompada de Rodolfo, quién hacía lo mismo para con él.
En verdad le hubiera gustado poder hacerlo, pero verla con sus mejillas húmedas de sudor lo seducía a tal punto que, concentrarse en cualquier otra cosa le resultaba imposible. Ella por su parte, se obligaba a no mirarlo. Sin embargo, las veces que fue inevitable verlo, sintió un cosquilleo en la panza al notar su transpiración.
—Si la mirara’ un poco meno’, ella te miraría un poco má—le dijo Joaco con sabiduría.
—Es que está tan linda—contestó el rubio casi suspirando, y dos segundos más tarde tomó conciencia de lo que le había dicho su amigo—¿Qué, ella me mira?—inquirió sorprendido.
—¡Dieciocho año’ y no sabé nada de mina’! Parece que mira a otro lado, pero en realidad te está viendo a vó—le explicó, como si estuviera exponiendo una ley de la física—. Ademá, la profe no é de hielo.
—¿Estás seguro de eso vos?—bromeó Gonza, que no perdía su sentido del humor ni aún distraído o nervioso.
—¡Jajaja!—rio Joaco—Má o meno’—y su amigo se sumó a la carcajada.
—¿Ya terminaron ustedes?—les preguntó Ana desde el centro de la huerta. Una vez más todos voltearon expectantes a la respuesta.
—Enseguida “seño”—respondió Gonza.
—No’ faltan tré semilla’—agregó Joaco.
—Bueno, después tienen que regar las lechugas y cosechar las remolachas que estén maduras—les ordenó, mientras comenzaba a saludar a algunos que sí habían terminado.
—Uy—susurró Gonza—parece que nos va a hacer quedar hasta lo último—teniendo en cuenta que solo quedaban siete chicos ahora.
—Capá é tu día de suerte—comentó el morocho, también en voz baja.
Pasaron a hacer lo que se les había encomendado hace un instante, mientras el resto iba finalizando y partiendo rumbo a sus hogares. El sol se encontraba encima de ellos y el calor apenas se soportaba. La huerta quedó completamente sembrada y además de ellos, sólo quedaban la seño, Carolina y Rodolfo. Terminaron de regar y sacaron tres remolachas cada uno.
—¿Dónde la’ ponemo’?—preguntó Joaco.
— En este canasto—señaló Ana una canasta con algunas verduras que habían cosechado otros alumnos ese día.
—¿Quiere que se lo lleve a algún lado?—preguntó Gonza, sin otro objetivo que entablar conversación.
—No, gracias. Rodolfo sabe a dónde llevarlo ¿verdad?—dijo mirando al grandote.
—Sí—asintió este, contra su voluntad, ya que al hacerlo la estaría dejando a solas con el almacenero “fanfarrón”. No obstante, era muy obediente e incapaz de contradecir a su amor platónico, por lo que tomó la canasta y partió resignado.
En ese momento el almacenero tuvo una revelación. Lo que inicialmente parecía una negativa por parte de la maestra (una más), era en realidad todo lo contrario ¿Podría haber sido la casualidad? ¿O algo que quizás ella no meditó en este ajedrez de miradas que venían jugando desde el día en que se conocieron? No, claro que no. Ana era una gran jugadora. No dejaría librado al azar un movimiento así, por lo que comprendió que esta era su manera de “darle el pie” para que ahora él hiciera su jugada. Era el momento de actuar, y así lo hizo.
—Bueno señorita (lo de “seño” había mutado), ahora que he enmendado mi ofensa ¿puede considerar mi invitación a cenar?
—¡Ah! ¿Usted piensa que esto termina acá?—exclamó la maestra, quitándose el sudor de la frente con su manga, en un intento de resistencia que todos sabían no llegaría a ningún lado—. Aquí hay mucho por hacer. Tendría que volver la semana que viene junto con Joaco como para que siquiera lo piense.
Читать дальше