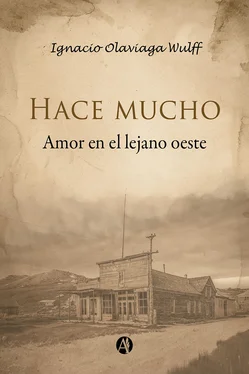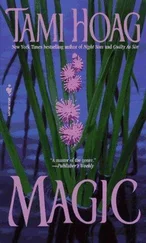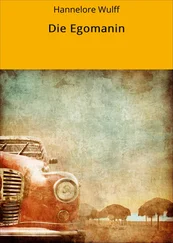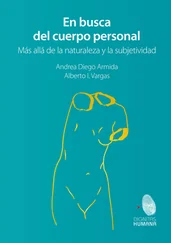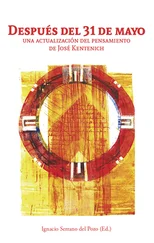—Ana, decime Ana. Bueno, entonces pueden dejarlas por allá—respondió la morocha, que vestía su guardapolvo blanco como de costumbre, el cual disimulaba su bella figura, pero no conseguía hacer lo propio con su cara.
—¿Necesita algo más doña?—preguntó servicialmente el recién llegado.
—Doña no, Ana—le indicó la maestra.
—Ana no doña, Gonza—bromeó el almacenero.
En ese momento todos largaron una carcajada que no le gustó nada a la docente. Gonza se reía por dentro, pero no hizo ningún gesto mientras acomodaba en el piso los listones que cargaba. Había logrado llamar su atención y más aún, le había tocado el orgullo frente a toda su clase.
—Gonza, no la molesté a “la seño” que no le guta—le advirtió Joaco.
—Dejá Joaco, no importa—dijo Ana, queriendo ocultar su enojo.
—Bueno doña, está listo—insistió el almacenero, procurando causar alguna reacción en la maestra, quien continuaba luchando por no hacerlo.
—Gracias, hasta luego—dijo para que dejaran el recinto de una buena vez—. Chau Joaco—agregó cordialmente, para remarcar la diferencia de emociones que le generaba cada uno.
—¿Quiere que se los arme doña?—ofreció el rubio, en un último intento de salirse con la suya.
—¡No, gracias!—respondió Ana contundentemente.
—¿Va a necesitar algo más?—Gonza iba a todo o nada.
—¡Sí, dar clase, que bastante falta le haría señor!—bramó esta vez la morocha.
—¿Está segura de lo que dice doña?—inquirió el joven, casi sin poder creer que había conseguido hacerla enojar.
—¡Apostaría mis ojos a que sí!—respondió totalmente fuera de sí la maestra, que parecía haber olvidado por un segundo que continuaba de pie en medio de los alumnos.
—No le apuesto nomás porque, si perdiera, no podría pagarle ni con todo lo que tengo—retrucó el almacenero.
Anita se sonrojó por un instante. Lo que aquel hombrecito le había dicho le cambió todo el esquema y, a decir verdad, le había gustado. Hacía un tiempo que nadie le decía algo lindo. Siempre había hombres que la piropeaban en el bar, aunque más que piropos eran puras guarangadas dignas de un repudio mucho mayor a la simple indiferencia con la que Anita respondía con tal de no generar problemas en el negocio de su padrastro.
En ese momento, uno de sus alumnos se levantó con la intención de intervenir. Era Rodolfo Vega, un chico alto y robusto a pesar de sus quince años. Rodolfo era pobre pero muy honrado. A pesar de no ser muy inteligente, era el “protector de la seño”. Siempre la cuidaba y la acompañaba. Así sentía que la protegía, por más de que ella sabía defenderse bien sola y él era bastante torpe para enfrentarse a cualquiera, tenía mucho corazón. Lanzó una mirada a Gonzalo y Anita se dio cuenta en seguida. Entonces le dijo que se sentara y él, luego de unos segundos, obedeció contra su voluntad. Rodolfo había dejado en claro que la maestra valía mucho, que se tendría que hacer cargo si insinuaba algo y que no cualquiera podía hacerlo, ni de cualquier manera. Había que ser muy hombre para intentar conquistar a “la seño” y más aún, había que probarlo.
Pero para eso habría tiempo más adelante. Mientras tanto, Gonzalo y Joaquín se despidieron y salieron del colegio o, mejor dicho, del salón. Luego de desatar al caballo, cada uno tomó su lugar en el carro. El mayor tomó las riendas y, casi por inercia, dio al equino la orden de avanzar; luego permaneció inmóvil. Su mirada estaba enfocada en el horizonte, pero en realidad parecía haber quedado guardada dentro de esa clase que acababa de ver por primera vez. En su mente no había otra cosa más que la imagen de Ana, “la seño”.
Desde el momento en que entró hasta entonces, Gonza quedó atrapado, o hipnotizado quizás, por esta chica tan especial. Por su figura, pero también por su forma de ser: educada pero desafiante, indiferente y al mismo tiempo correcta, amable y recia. Era la mujer de sus sueños, como nunca había conocido una. Y recordaba cada mirada que cruzaron, que, aunque fueron pocas, dejaron en claro que había algo entre ellos (o al menos así lo pensaba él).
—¿Vite que é “réquete” linda?—preguntó el menor, que ya no tenía que vigilar que no se cayeran las maderas.
—Eh ¿qué?—atinó a responder el conductor, volviendo lentamente de aquel mundo en el que estaba sumido: el de sus pensamientos.
—¡Se ve que te pegó fuerte eh! Dede que salimo’ no dijite una sola palabra y ni siquiera me escuchá—le reprochó el moreno para torearlo.
—No digas pavadas ¿querés? Estaba pensando en las cosas que tengo que llevar a casa de vuelta—argumentó Gonza en su defensa, ya con un poco más de lucidez.
—Sí, sí, dale. A vé ¿qué tené que llevá?—indagó Joaco para desafiarlo.
—El pan—inventó el rubio, movido por su orgullo de no dar el brazo a torcer ante su amigo.
Éste, que ya sabía cómo eran las cosas y solamente estaba vengándose de su amigo por lo que le había dicho en el viaje de ida, entendió que ya era suficiente y que por más que se negara a admitirlo, internamente Gonza sabía que era verdad de lo que estaba siendo “acusado”. Por eso optó por dejarlo ir y siguió el rumbo de la charla.
—¡Uy no!—exclamó Joaco—¡En lo de la señora Lópe’ etá el perro loco!—agregó preocupado.
—No seas miedoso Joaco—lo tranquilizó el mayor—está atado.
—No le tengo miedo, solo que no me guta—respondió Joaquín, quien era ahora el que intentaba disimular sus sentimientos.
—Después podemos pasar por lo de Don Augusto, que seguro tiene algo rico para el camino.
Y continuaron charlando unos minutos más hasta que llegaron al primer destino: la panadería de la señora López. Como de costumbre, quien los recibió fue un enorme perro negro enseñando sus filosos colmillos cada vez que ladraba. Los muchachos, manteniéndose lejos de su alcance, ingresaron al local. Se trataba de la típica panadería, con las masitas y medias lunas en el mostrador, y los distintos tipos de pan en grandes canastos ubicados sobre los estantes que formaban el pasillo del vendedor. Por la única ventana y por la puerta que daba a la calle entraba toda la luz del lugar. La señora López era ya anciana y su pelo completamente blanco. Según contaba la madre de Gonza, la panadera solía ser delgada y atractiva cuando era joven. Con el paso del tiempo y la llegada de los hijos, fue ganando algunos kilos, pero su sonrisa se mantenía intacta.
—¿Qué van a llevar chicos?
—Lo de siempre señora López.
—Aquí está, un “kilito” de pan—dijo la señora, haciéndoles entrega de la bolsa que previamente había colocado en la balanza.
—Nada más, muchas gracias—le respondieron, haciendo entrega de las monedas correspondientes—¡Hasta luego señora López!
—Hasta luego chicos—saludó ella mientras los veía alejarse hacía el carro.
Al salir se cruzaron con el automóvil del doctor Mercury, el médico del pueblo. Iba tan apurado que enseguida se levantó una nube de polvo tras su paso. Seguramente iba al asilo de ancianos a atender a alguno de urgencia; de otra manera los hubiera visto. Sin asignarle mayor importancia, los jóvenes se montaron al carro y, cumpliendo con el recorrido previamente pautado, se dirigieron hacia lo de Don Augusto. Al llegar, sin embargo, estaba todo cerrado; no había luz alguna dentro, por lo que no pudieron ver si había movimiento.
—Es extraño ¿no? Don Augusto siempre está en su negocio de golosinas hasta las ocho de la noche—le dijo el almacenero a su amigo.
—Y recién son la’ cuatro ¿Qué le habrá pasado?
—No sé, pero hay que averiguarlo, vamos a casa primero.
Y siguieron su camino al almacén, donde entraron luego de dejar al caballo pastando en la vereda.
Читать дальше