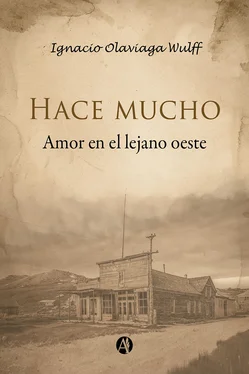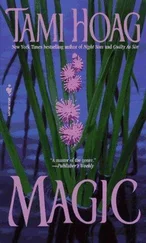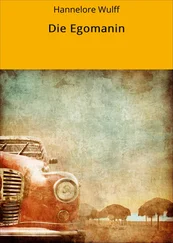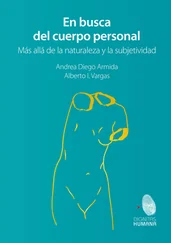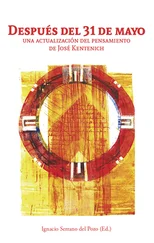—Tenés suerte, pero en pocos minutos empezarán a… mirá, ahí viene el primero—le dijo Marta, que ahora observaba a su hijo atendiendo al recién llegado.
Después de aquel, llegaron otros tres. Una pareja y su hijita, que llevaron latas de atún, arvejas y choclo. Antes de que paguen, ya habían entrado otros dos más, de los cuales uno llevó fósforos y carbón, mientras que el otro encargó tres bolsas de avena para ese día o el siguiente a más tardar.
Así fueron pasando las horas y gracias a Dios, los clientes también. Su padre entró al almacén poco antes del mediodía y, dado que había poca clientela en ese momento, Gonza le pidió autorización para salir. Caminó hasta la esquina, donde solían juntarse los muchachos. Debido a que era hora del almuerzo, sólo encontró sentado en la vereda al “Rafa” Benítez. Era un chico delgado, de pelo castaño oscuro y tez morena. Tenía quince años y, pese a no ser bajo, aparentaba menos; su postura encorvada no ayudaba. Su familia era bastante pobre y por eso llevaba puesto siempre el mismo jardinero y las mismas alpargatas. Estaba jugando a la payana con cinco piedras de la calle cuando el rubio lo saludó:
—Ey Rafa ¿cómo estás?
—Hola Gonza—replicó éste, levantando su cabeza con aire sorprendido—¿No tendría’ que está trabajando vo’?
—Sí, vengo sólo un ratito ¿Van a jugar a la pelota hoy?—preguntó Gonza.
—Ajá—afirmó el más joven—vo’ jugá ¿no?
—Hoy no puedo—respondió el almacenero forzando un tono de desilusión—. Tengo que hacer unos mandados. Vine para avisar nomás—agregó el rubio.
—¿Mañana podé?—inquirió con genuino interés Rafa, que estimaba bastante al mayor por defenderlo cuando lo molestaban por su encorve. Si bien los otros jóvenes se habían apaciguado un poco, su agradecimiento seguía intacto y por eso le gustaba que participara de los partidos.
—Creo que sí—dijo Gonza, que conocía y compartía el aprecio que sentía—¡nos vemos mañana Rafa!
—¡Ta mañana Gonza!—sacudió su brazo derecho durante unos instantes y luego volvió a ponerlo en acción; levantó una piedra y la arrojó al aire, al tiempo que recogió las otras cuatro, para luego completar la jugada atrapando la que ahora caía, sin dejar que toque el suelo.
—¿Seis por ocho?—dijo Ana, mientras movía su cabeza en busca de un candidato. Frente a ella habían alrededor de cuarenta caritas con variadas expresiones. Estaban los que se escondían detrás del banco (los más visibles) por no haber repasado las tablas, que eran la mayoría. También los que miraban el techo pretendiendo ser invisibles a la maestra. Los que sí habían estudiado, que levantaban la mano y, por último, aquellos que hablaban entre sí sin enterarse de su actual lección (como era el caso de Joaco y su compañero de al lado, en la anteúltima fila)—a ver ¡Carolina!
Apenas la nombró, se levantó una niña de diez años, pelirroja y de mediana estatura. Ana la había elegido al ver sus ganas de participar con el brazo en alto.
—Cuarenta y ocho señorita Ana—habló de corrido y le dedicó una sonrisa victoriosa al terminar.
—¿Y ocho por seis?—replicó la maestra rápidamente, devolviéndole la sonrisa.
Carolina desvió la mirada hacia un rincón del techo, pensativa, como intentando descifrar un acertijo. Al cabo de unos instantes admitió que no sabía la respuesta.
—¿No habías estudiado Carolina? Recién me diste el resultado de una multiplicación de igual dificultad—le consultó la docente al frente de la clase, que había buscado desorientar a la niña, pero supuso que con algo de lógica hallaría la respuesta.
—Lo que pasa es que—se apuró a dar las razones de su contratiempo para mitigar la vergüenza que sentía—sólo estudié hasta la tabla del siete señorita—se justificó, con la inocencia que caracteriza a los niños.
Algunos de sus compañeros que sí sabían la respuesta se reían por lo bajo, pero Ana serenamente la defendió. Había comprendido que estaba nerviosa porque era una chica muy cumplida, que no solía dejar algo sin repasar, y eso le había nublado un poco la mente.
—Siendo así, no tenés por qué saberlo. Vamos hasta el siete—y subiendo la voz exclamó—¡¿Siete por cuatro?!
—Veintiocho—acertó enseguida, con renovada y sorprendente confianza. Caro había superado la prueba.
Así pasaron las horas, hasta que llegó la del almuerzo.
—¡Todos a sentarse!—ordenó Ana cuando el reloj marcó las dos de la tarde—¡Los secretarios de hoy vengan conmigo!
Dicho esto, la siguieron cinco alumnos, entre los cuales estaban Joaco y Rodolfo Vega. Los secretarios estaban seguidos en la lista de nombres y cambiaban según el día, pero siempre eran cinco. La maestra abrió la puerta que daba a la calle y salió. Los cinco la siguieron como era habitual, dejando atrás el usual alboroto del recinto a esa hora. Se dirigieron a la casa de al lado, cuya dueña era una anciana de nombre Estela. Ella era la cocinera del colegio desde el día de su inauguración, un año y medio atrás, luego de presentarse voluntariamente aduciendo que desde que falleció su marido no tenía a nadie a quien cocinarle.
La señorita y sus alumnos ingresaron por la puerta verde de la cocina que daba a la calle. Saludaron a Estela, quien con su delantal blanco haciendo juego con su cabello ya les tenía preparadas dos bandejas con vasos, platos y cubiertos. A Rodolfo y a Joaco les había tocado llevar la gran olla de estofado de carne y arroz. Ana y las otras chicas, por su parte, llevaron las bandejas más cuatro jarras de agua hasta la clase.
Los alumnos restantes, en tanto, habían agrupado los pupitres para formar cuatro mesas de aproximadamente diez cada una. Joaco y Rodolfo apoyaron la olla en el escritorio de “la seño” y comenzaron a servir el estofado. Las mujeres repartían los utensilios, la bebida y los platos que los varones iban llenando. Al terminar se sumaron a la mesa de la maestra, quien luego de dar gracias y desearles buen apetito, se sentó entre ellos.
Antes de probar bocado, Joaco preguntó a su vecina:
—¿Cómo hicieron tan rápido lo’ banco’ y la’ silla’? Ayé la’ dejamo’ cerca del mediodía y hoy ya etán toda’ hecha’ ¿Quién lo hizo?—Ana lo miró con ternura antes de contestarle.
—Tengo entendido que fueron José y Jesús, los carpinteros, quienes los hicieron durante la noche…—y se quedó pensando en aquello.
—Son bueno’ carpintero’—replicó el muchacho.
—Sí, son buenos—coincidió la joven maestra—realmente hicieron un buen trabajo. Ahora es nuestro turno de aprovecharlo. Comé, que se te va a enfriar.
El aire era una mezcla de risas, gritos y bromas, con el aroma del suculento estofado de la señora Estela. Las conversaciones iban desde instrumentos musicales y novios, hasta bailes y fútbol. Cuando hubieron terminado de comer, los secretarios y Ana alcanzaron todo de vuelta a la casa contigua. A su regreso, llevaron un cajón de manzanas y las repartieron a cada alumno, para evitar revuelo con los lugares asignados. Era una rutina que Ana les había inculcado como parte de su formación, de personas educadas y, además, civilizadas.
Al ocupar sus lugares nuevamente, el moreno volvió a hablar:
— ¿Le gutaría velo de nuevo?—le preguntó a su maestra con una sonrisa cómplice, y se quedó mirándola con atención e intriga.
—¿De qué hablás Joaco?—dijo la joven, pretendiendo no saber de qué hablaba, o de quién.
—Hablo de Gonza, mi amigo, el que vino ayé—le respondió abriendo sus manos, en señal de que era evidente.
—Perdón ¿a qué viene esa pregunta?—alcanzó a decir, disimulando sin mucha destreza su incomodidad—. Quiero decir ¿por qué me lo preguntás?—agregó, más serena.
Читать дальше