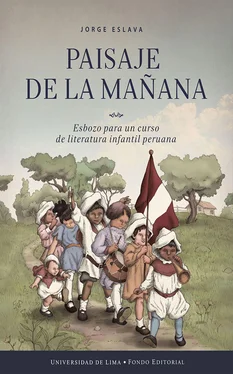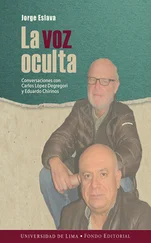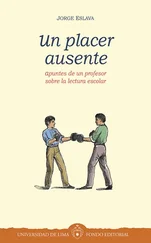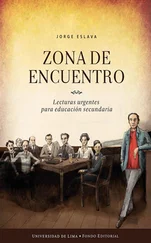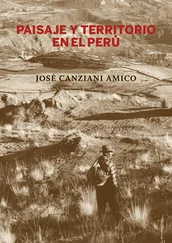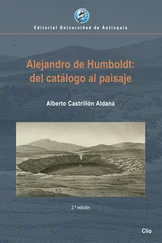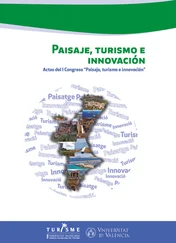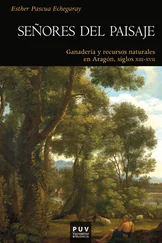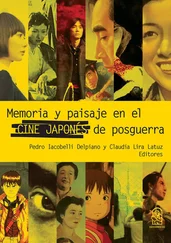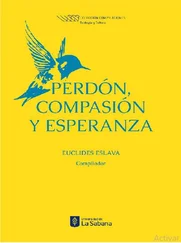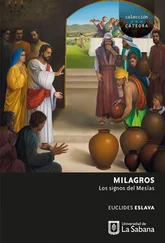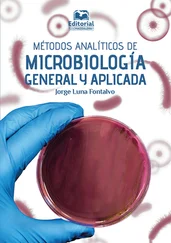1 ...6 7 8 10 11 12 ...27 La propuesta de Mariátegui presenta un mecanismo dialéctico en el que participan tres periodos: colonial, cosmopolita y nacional; de las relaciones de rechazo y asimilación que se establecen entre ellos se va adquiriendo la personalidad y autonomía de nuestra literatura. Aunque el engranaje parece sencillo e inspirador, reviste la dificultad de reconocer los rasgos predominantes de cada periodo e, incluso, sus géneros dominantes, lo que nos permitiría la correspondiente tipificación.
La gran virtud de la propuesta de Mariátegui es que instala la literatura como un fenómeno social y, por lo tanto, la somete a un examen con métodos propios de las ciencias sociales en donde el texto literario está en constante diálogo con su contexto social. Eso redunda en una concepción de la literatura como una entrada de conocimiento hacia la realidad, asumiendo “lo nacional” en la literatura como un tema con una fuerte carga política en donde se puede indagar la problemática histórica de nuestra realidad.
Los poetas de la revolución
Le corresponde a Luis Alberto Sánchez, oceánico intelectual limeño, el sitial de estudioso y testigo del desarrollo de la literatura peruana. Desde muy joven se concentró en indagar y desentrañar nuestro pasado literario; sus primeros trabajos se remiten a sus años de estudiante universitario con publicaciones como Los poetas de la revolución (1919) o Los poetas de la Colonia (1921), que irían a desembocar en el monumental estudio titulado Literatura peruana. Derrotero para una historia espiritual del Perú (el primero de los tres tomos publicado en 1928). Se ha achacado en demasía el positivismo —escuela filosófica del siglo XIX— que asumió Sánchez para efectuar la revisión y el ordenamiento de la producción literaria peruana; sin embargo, ya nadie desmerece la voluntad exhaustiva, aunque no siempre rigurosa, que tuvo para registrar y reflexionar sobre nuestro proceso cultural.
Wáshington Delgado (2008) lo explica de manera excelente:
En primer lugar, discute y muy acertadamente el término literatura peruana y lo distingue y contrapone a otro: literatura del Perú. Este último término, literatura del Perú, se refiere a la obra de escritores, no necesariamente peruanos, cuyos textos guardan cierta vinculación temática con el Perú o a las escritas por peruanos, pero que no reflejan nada esencial y genuinamente propio de la realidad del Perú. El adjetivo peruano que se pueda aplicar a esta literatura resulta puramente ocasional y azaroso. Es el caso concreto de la literatura colonial que, casi íntegramente, cae en el ámbito del término literatura del Perú.
En cambio, el término literatura peruana se refiere a unas obras entrañablemente unidas a la realidad del Perú en sus temas, en sus personajes, en su estilo. Las literaturas populares, están comprendidas en él, casi totalmente y asimismo las obras que pertenecen a la literatura culta republicana, desde sus titubeantes comienzos en la poesía de la Independencia hasta su ya madura expresión poética y narrativa en este siglo. (pp. 311-312)
Establecida esta piedra angular, Sánchez despliega su acopio y análisis de nuestra producción literaria a lo largo de los siglos, poniendo énfasis en la energía que irradia el paisaje en la creación de una obra. En su observación resulta condicionante la división geográfica del Perú, pues a cada región le atribuye peculiaridades históricas y psicológicas. Con buen juicio, a las tres regiones clásicas —costa, sierra y selva—, Sánchez añade unos cortes transversales —norte, centro y sur— que terminan por configurar un mapa territorial y cultural del país. No obstante, este acercamiento crea modelos literarios algo forzados.
La última edición de Literatura peruana. Derrotero para una historia espiritual del Perú , publicada en cinco tomos, data de 1989. Sesenta y un años de estudio, con correcciones y agregados, que, al margen de críticas muy especializadas, nos deja un legado amplísimo y de calado hondo, de autores y libros de géneros diversos, con una mirada que reivindica tempranamente la literatura andina aborigen y que arriesga opiniones a contrapelo de la tradición.

Posteriormente, los estudios literarios van a observar el fenómeno literario como un sistema de encuentros y desencuentros, de tensiones continuas donde cada suceso histórico o cada influencia externa producen matices en la interpretación. Esta tendencia en la crítica es progresiva, cada vez más meticulosa y conviene que el docente esté alerta. En este sentido es indispensable recomendar las siguientes lecturas especializadas: La formación de la tradición literaria en el Perú (1989) y Escribir en el aire (1994), de Antonio Cornejo Polar; La narrativa indigenista peruana (1994), de Tomás Escajadillo; y Para una periodización de la literatura peruana (1990), de Carlos García Bedoya.
Solo de pocas categorías podremos estar seguros —ni tanto—: que la literatura es una manifestación cultural de carácter social, que la literatura ausculta la realidad y la representa de manera singular, que la literatura aspira a perfeccionar su instrumento sustancial que es el lenguaje, y finalmente, que nuestra literatura tiene un origen que precede a la escritura.
Sobre estas categorías paradigmáticas podríamos trazar tantos conflictos que estremecen la historia peruana y que promueven un comportamiento o un ‘hacer’ de la literatura: sus modos de acercarse a la realidad, de abordar un tema importante, de privilegiar la producción de Lima sobre las provincias, de focalizar la excelencia estética antes que el alegato social… Tenemos tantos ejemplos, pensemos en las crónicas de la Colonia —tan disímiles las visiones de la explotación en Cristóbal de Molina que en Guamán Poma—; en nuestra narrativa del siglo XIX con sus dos figuras emblemáticas, el tradicionalista Ricardo Palma y el ensayista incendiario Manuel González Prada, uno y otro con temperamento y escritura irreconciliables; o en la narrativa republicana con Enrique López Albújar y José María Arguedas, cuyas imágenes del indio en sus relatos son bastante diferentes.
Si me permite el paciente lector, dejo una tarea escolar: ¿merece ser considerado superior el Vallejo de “Los heraldos negros” porque retrató la vida de su pueblito frente al Vallejo cosmopolita de “España, aparta de mí este cáliz”? ¿Debemos tener mayor deferencia por la narrativa andina de Ciro Alegría antes que los relatos afrodescendientes de Antonio Gálvez Ronceros? ¿Será mejor escritor Julio Ramón Ribeyro porque produjo, preferentemente, narrativa breve mientras que Mario Vargas Llosa optó por las novelas extensas?

Acercamientos a la literatura infantil peruana
En los esfuerzos historiográficos efectuados por los maestros Luis Alberto Sánchez y Augusto Tamayo Vargas en sus vastos estudios Literatura peruana. Derrotero para una historia espiritual del Perú (1928) y Literatura peruana (1965), respectivamente, el género de nuestra literatura infantil brilla por su ausencia. Los trabajos de Sánchez y Tamayo tuvieron varias ediciones y llegaron, con añadidos y variantes, hasta los años ochenta. No puede negarse que constituyen aún las fuentes primordiales para el conocimiento de la evolución literaria en el Perú. Más concentrados en momentos y autores específicos, los intelectuales Jorge Basadre, Alberto Tauro del Pino y Estuardo Núñez contribuyeron con sus acuciosas investigaciones a profundizar la comprensión de nuestras letras. Pero la literatura infantil continuaba invisible. Podríamos agregar los nombres del amauta José Carlos Mariátegui y del brillante investigador Antonio Cornejo Polar, cuyas preocupaciones estaban más dirigidas a desentrañar las hondas coordenadas ideológicas. Y también el género literario para niños era, como la propia infancia, una categoría cultural esquiva.
Читать дальше