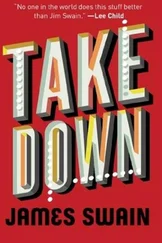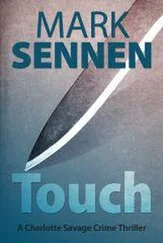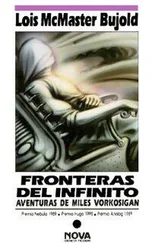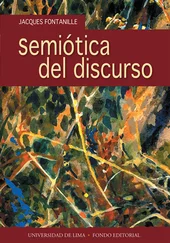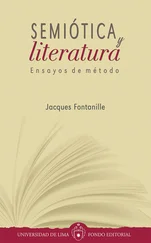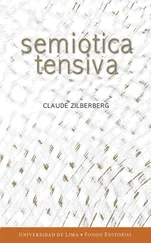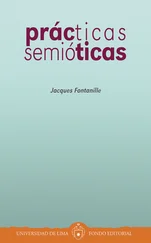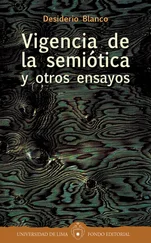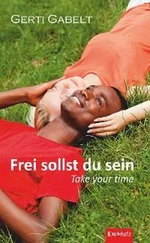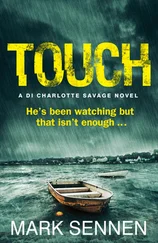Fronteras de la semiótica
Здесь есть возможность читать онлайн «Fronteras de la semiótica» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Fronteras de la semiótica
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Fronteras de la semiótica: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Fronteras de la semiótica»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Fronteras de la semiótica — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Fronteras de la semiótica», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Benveniste cita a este respecto un texto sánscrito que tendería a demostrar que los hindúes comparten el punto de vista de los griegos: “Si dos hombres discuten diciendo, el uno “yo he visto” y el otro “yo he oído” debemos creer al que dice “yo he visto” 15.
Por el contrario, el juramento latino se basa en el oído: “Escucha, Júpiter, escucha... Escucha a tu pueblo albano” 16.
Sin embargo, nada en estos ejemplos nos permite afirmar que “escuchar” debe ser tomado literalmente como “lo que se transmite por el oído”; “escuchar”, en este caso, no es ver, es siempre oír palabras, y las palabras poseen una eficacia pragmática que les es propia, distinta de la eficacia de la presencia visible.
Dos observaciones, sin embargo:
• No es seguro que el oído como tal no entre dentro de estas consideraciones: si partimos de la distinción entre los dos regímenes de creencia, y de la cobertura figurativa asignada a cada uno de ellos en la cultura indoeuropea, ver y oír, es posible que hubiera habido una generalización y que cualquier información transmitida por el oído, la música y el ruido incluidos, fuera tratada bajo el mismo régimen que la palabra; esto explicaría, entre otras cosas, la preeminencia de lo visual sobre los otros sentidos en nuestras culturas. Sin embargo, esto no es más que una hipótesis.
• El funcionamiento de los dos regímenes de creencia, y por consiguiente, de lo visible y de lo audible, recibe un determinado estatuto jurídico: las pruebas visibles tienen más valor que las audibles, e incluso un testigo ocular tiene valor de verdad legal. Lo que equivale a decir que la cuestión de lo visible y de lo audible guarda una estrecha relación con la argumentación jurídica, punto de partida de la retórica en nuestras culturas.
LA RETÓRICA DE LA INVERSIÓN ANALÓGICA EN HERÓDOTO
Como acabamos de sugerir, Heródoto adopta en Historias el régimen de la evidencia, por lo menos en lo que a principios y a axiología se refiere. Claude Calame apunta que en el texto de Heródoto el “yo” de la enunciación aparece, principalmente, en dos tipos de enunciado: a) cuando el responsable de la enunciación funda la veracidad de un hecho en su propia visión: lo he visto, por lo tanto es verdad: se trata del “yo” de la “autopsia”; y b) cuando el responsable de la enunciación modaliza su enunciado para mostrar sus reticencias ya que no lo ha visto con sus propios ojos sino que simplemente ha oído hablar de ello: “En cuanto a mí, es mi obligación transmitir lo que se me ha contado, pero, en ningún caso estoy obligado a creer en ello; aplíquese este principio a todo mi relato” 17.
Estas dos utilizaciones de la intervención subjetiva, demuestran que el reparto entre los dos regímenes de creencia es, para el historiador antiguo, un reparto crítico. Por otro lado, se presenta con claridad el punto de vista adoptado: el de la evidencia. Desde este punto de vista, la confianza en la palabra del otro no implica ningún compromiso; en consecuencia el hablante, simple vehículo de las palabras de otro, se contentará con reproducir lo audible, es decir una cadena de significantes, sin atribuirles significados. Como esta exigencia limita considerablemente las posibilidades del historiador, sea o no contemporáneo de los acontecimientos que relata, éste debe utilizar estrategias de compensación, estrategias que François Hartog ha puesto particularmente de relieve en Le miroir d’Hérodote . Teniendo en cuenta que Heródoto debe, a pesar de todo, relatar hechos que ni él ni su lector han visto, y que no puede “apartarse” continuamente de su relato, puesto que correría el riesgo de no convencer a nadie, el historiador adoptará estrategias para hacer que estos hechos “sean” visibles. Las tácticas más empleadas, según Hartog, conforme al principio general del “espejo”, serán la analogía figurativa y el paralelismo narrativo: “Mostrar algo así, pero precisamente mostrando otra cosa. (...) La figura del relato paralelo es una ficción que, mostrándonos otra cosa, nos hace ver algo como si estuviésemos presentes” 18.
Así, por ejemplo, cuando Heródoto evoca la posición de Táuride con respecto al Ática, propone una comparación con la de otro país: “Para aquél que no haya viajado por esta región del Ática lo mostraré de otro modo; es como si en Lapigia (Apulia), un pueblo distinto al pueblo de los lapigios ocupara, por separado, el saliente que se extiende desde el puerto de Brindisi hasta Tarento” 19.
La analogía es perfectamente conforme al principio aristotélico de la proporción: en el Ática, Táuride es a Escitia lo que en Apulia, el territorio de los lapigios es al de otro pueblo (en el tacón de la bota italiana). Es decir, de forma general: a (R) b = x (R) y. Para hacer creer en “y”, que no se ve, muestra “b” con respecto a “a”, en la medida en que la relación visible “a (R) B” equivale exactamente a la relación invisible “x (R) y”. Ahora bien, la proporción aristotélica constituye el fundamento de la teoría de la metáfora del filósofo: muestro “x” cuya relación con “y” no se ve, mostrando “a” cuya relación con “b” se ve. La retórica de la inversión y de la analogía de Heródoto estaría basada, en resumidas cuentas, en una operación de equivalencia aplicada a dos relaciones, siendo cada una de estas relaciones respectivamente, muestra de los dos regímenes de creencia evocados. Para hablar de un hecho que sólo puede corresponder al régimen de la confianza (correlación inversa entre ver y creer), establezco, sirviéndome de la proporción analógica, una conexión con otra relación que corresponde, esta vez, al régimen de la evidencia (correlación conversa entre ver y creer).
Otro ejemplo confirmará este análisis: “Mucha gente conoce el río Istro pues recorre países habitados, mientras que nadie puede hablar de las fuentes del Nilo porque la región de Libia, que atraviesa este río, está inhabitada, desierta” 20.
En el caso del Nilo, cuyas fuentes no son visibles, hay que creer sin ver; pero la analogía con el Istro, cuyo recorrido es conocido y visible, permite introducir de nuevo el régimen de la evidencia dentro de una configuración en la que sólo podría tener cabida el régimen de la confianza. Esta operación se realiza mediante una figura retórica.
Para demostrar que el régimen en vigor en este ejemplo es, sin lugar a dudas, el de la confianza y que éste se actualiza por medio de palabras más o menos fidedignas, basta con remitirse al comentario de Heródoto:
Nadie sabe con exactitud cómo son los desiertos de Libia en los que nace el Nilo. Sin embargo, he oído contar cosas a los Cireneos, que a su vez las habían oído contar a los Amimoneos, que a su vez las sabían gracias a los Nasamones, que a su vez repetían lo que decían haber visto unos “jóvenes locos” que se habían aventurado por esas tierras 21.
Estas fuentes “no visibles” sólo son accesibles a través de la confianza depositada en las palabras de otra persona, confianza reforzada por una multitud de garantes y de enunciados que conducen, por etapas, hasta el último estrato fiduciario, el que corresponde a “los que han visto”, pero aquí intervienen dos restricciones: a) este último estrato interviene en contexto al final de una cadena formada por discursos ajenos: el testimonio ocular no puede entonces probar nada; b) el régimen de la evidencia sólo es, por definición, eficaz cuando no existe intermediario, cuando los hechos son del orden del “yo-verdad” y no de lo “impersonal-verdad” o del “él-verdad” 22puesto que estos dos últimos suponen la mediación de la palabra. Así pues, a partir de aquí, los testigos oculares serán paradójicamente despreciados, poco creíbles: “jóvenes locos”, precisa el historiador.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Fronteras de la semiótica»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Fronteras de la semiótica» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Fronteras de la semiótica» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.