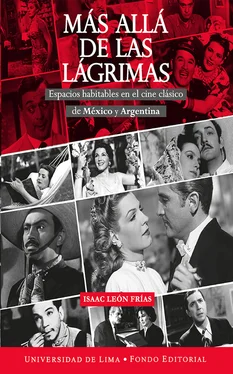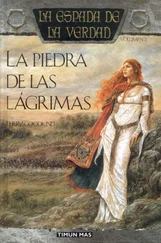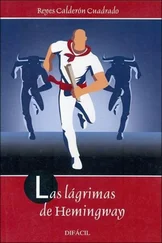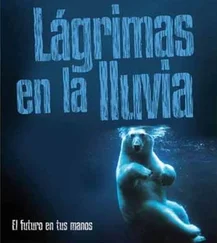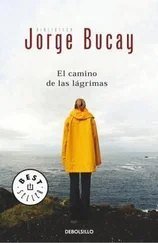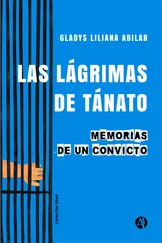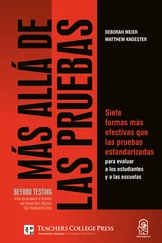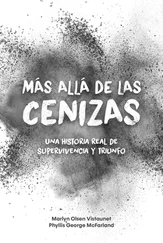Por tanto, aun sin poseer las condiciones ideales de capital, infraestructura tecnológica y mercado interno, Argentina y México (y Brasil, también) se encontraban en mejores condiciones que cualquiera de los otros países para poner en marcha la actividad fílmica y hacerlo con pronósticos más favorables si se suman a esas condiciones económicas otros factores que mencionamos más adelante.
Por otra parte, dentro del contexto reseñado, hay que señalar la participación de empresarios que, con capacidad organizativa y visión comercial, afrontan un desafío inicialmente incierto, lo que no ocurre en otros países en los que no hay esa misma visión, en parte porque las condiciones del mercado interno no la estimulaban. En Argentina y México se van a establecer compañías productoras que asimilan la experiencia que Hollywood mostraba en esos años de afianzamiento de la revolución sonora. No van a ser ajenos a esas iniciativas empresariales los cuadros técnicos y los intérpretes formados en los estudios de Los Ángeles, especialmente los del país del norte. Además, algunos empresarios, sobre todo en Argentina, venían de ser fundadores o propulsores de la industria radial, lo que les confería una ventaja adicional de experiencia previa en el terreno de esas industrias masivas en sus inicios.
9.2 Condiciones favorables por parte del Estado
Si en el periodo silente el Estado estuvo totalmente ausente de los emprendimientos fílmicos, salvo en algunas intervenciones de carácter censor, las cosas van cambiando en los primeros años de la década de los treinta a medida que el negocio cinematográfico se va asentando. No es que los gobiernos de ese entonces desempeñen un rol decisivo, ni mucho menos, en el despegue de las industrias, y sería no solo un exceso sino un grave error atribuirles esa responsabilidad. Pero sí hay, más que medidas que respalden o afiancen las iniciativas de las empresas y productores, condiciones empresariales y laborales que facilitan esa dinámica sin mayores interferencias y en ese sentido la escasa o nula participación del Estado termina protegiendo aun por omisión la construcción de las industrias fílmicas. Incluso, a diferencia de lo que vemos en los tiempos actuales, inicialmente los productores ni pidieron ni pugnaron por favores estatales más allá de ayudas puntuales (no financieras) para el rodaje de ciertas películas.
En México la estabilidad política lograda después de años muy tormentosos, así como el despegue industrial, favorecieron una atención que en la década anterior hubiese sido altamente improbable. A este respecto, la investigadora Rosario Vidal Bonifaz (2010) señala “Cabe aquí la hipótesis de que dicha fase de experimentación genérica y de crecimiento industrial sin parangón en la historia fílmica mexicana hubiera sido imposible en una situación social inestable como la de la coyuntura política de los años veinte” (p. 167). El gobierno de Lázaro Cárdenas que se inicia en 1934 propicia, según palabras de la misma Rosario Vidal, “un nacionalismo cinematográfico de izquierda” (p. 175), apoyando o alentando películas que están a tono con las políticas reformistas que promueve Cárdenas; una de ellas Redes (1936) que dirigen Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel. Otro ejemplo está en la colaboración con tropa, material bélico y vestuario en el rodaje de Vámonos con Pancho Villa (1936), que dirigió Fernando de Fuentes. Sin embargo, y aunque hubo algunas medidas de protección y un marco de condiciones favorables para la producción, la Ley de la Industria Cinematográfica Mexicana se promulgó 14 años después, en 1949.
Aun así, no se le puede atribuir al gobierno de Cárdenas el despegue que el cine mexicano tendrá durante el sexenio que administra, pues ese despegue es básicamente obra de emprendimientos particulares que obtienen resultados económicos muy favorables y que permiten asentar una industria nacional con proyecciones continentales.
En Argentina, el Estado brilla por su ausencia; prácticamente no participa pero deja que las cosas caminen. Aunque hubo intentos de intervención censora entre 1935 y 1940, con la creación de un Instituto Cinematográfico del Estado (Peña, 2012, p. 83), la producción pudo desarrollarse sin mayores inconvenientes. Al menos, no hubo trabas en la dinámica de construcción de la industria local. También aquí hubo que esperar hasta 1947 para la creación la Ley de Protección al Cine.
La música popular argentina y mexicana tenía un arraigo incomparable frente a otros ritmos latinos y solo la cubana les seguía los pasos. El medio radial de reciente implantación, que permitió ampliar las fronteras de la difusión musical más allá de los discos de 78 RPM (con una canción en cada lado), era la plataforma del tango, de la canción romántica y el bolero; algo menos del corrido o la milonga. Nunca lograron tener espacio continental el vals peruano, el pasillo ecuatoriano, la guarania paraguaya, el bambuco colombiano, el joropo venezolano o la tonada chilena o lo tuvieron solo contadas piezas de esos repertorios y, en general más adelante; no en el paso de los años veinte a los treinta. La música popular cubana, en cambio, sí gozaba de una mayor atención continental, pero las condiciones de la isla, con un territorio pequeño y un mercado reducido, no favorecían el surgimiento de una industria discográfica ni tampoco de una cinematografía solvente. Más bien será en México, receptor de melodías musicales foráneas aunque todavía sin una industria fonográfica sólida, donde se irán incorporando esos ritmos cubanos y caribeños, haciéndolos en alguna medida suyos o sirviendo de plataforma para que desde allí se irradien a otras partes. En esos años las grabaciones musicales de esos países se realizaban en los estudios sonoros de Nueva York o Los Ángeles. Por lo demás, y como se verá, la relación de México con Cuba fue bastante intensa en el terreno cinematográfico.
La incorporación inmediata de los ritmos musicales, así como de los insumos novelescos y teatrales de los intérpretes procedentes del teatro de variedades o de la radio es un hecho que pone en evidencia la raíz fuertemente popular que anima la producción cinematográfica en el periodo que abarcamos. La extensión continental de esos ritmos musicales estuvo muy ligada al pujante negocio discográfico, que marchaba conjuntamente con la radio, en la circulación del repertorio instrumental y vocal de mayor aceptación. Sergio Pujol (2016) lo señala de manera elocuente en el caso argentino:
Si el tango se convierte en tema de conversación especializada o diletante, será en virtud de las grabaciones. Los héroes del género saben desenvolverse en el circuito de actuaciones, pero sobre todo en el creciente mundo del disco. He ahí Carlos Gardel. Antes de convertirse en estrella de cine panamericano, Gardel construye su carrera sobre una interminable serie de discos, que inicia en 1912 con Columbia y que lo consagra definitivamente a lo largo de los veinte como artista “nacional” del sello Odeon. (p. 123)
Ese sello es el que concentra durante esa década la mayor producción gramofónica en Buenos Aires, que se adelantó al Distrito Federal como una ciudad dotada de la infraestructura para la grabación musical.
En las primeras décadas del siglo XX el espectáculo de la canción popular se extiende a través de los escenarios y en los desplazamientos de intérpretes y orquestas por ciudades del propio país y del extranjero, pero el alcance de esa música no hubiera podido ser igual sin el efecto multiplicador del disco. La incorporación de los micrófonos en los estudios de grabación en 1925 va a potenciar aún más la industria disquera como lo hace igualmente con los espectáculos en vivo y con las pistas de baile. De allí, el salto a la pantalla no hace sino robustecer la popularidad de los ritmos melódicos que sonaban en toda la región.
Читать дальше