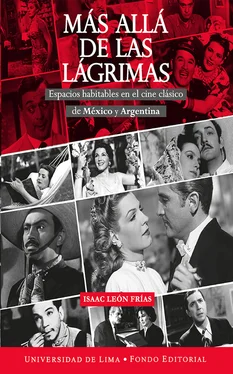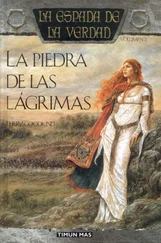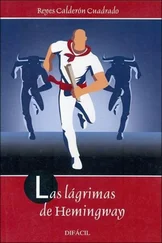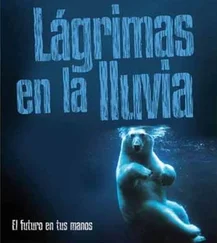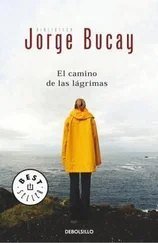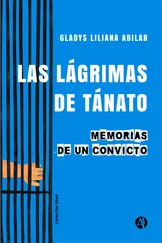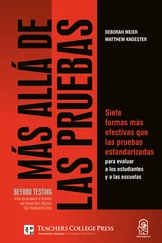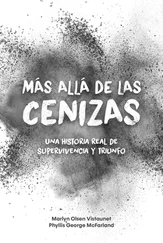9.9 La necesidad de un cine hablado en español
De lo anterior se desprende que una producción hablada en castellano era imprescindible en las circunstancias que se vivían. Y no por una razón inicial de nacionalismo idiomático, que también estuvo presente, sino por una simple razón comercial: la necesidad de llegar a ese vasto público que podía perderse porque no estaba en capacidad de leer. Eso toma un tiempo, pues el proceso de adaptación a la nueva tecnología no es inmediato, pero hacia 1933 se pone en marcha. Al respecto, se puede especular que la producción de España pudo cubrir esa necesidad, que ya muy pronto se vio insatisfecha frente a la oferta de las producciones hispanas de Hollywood, con la salvedad de las cintas de Gardel, Mojica y poco más. Sin embargo, aunque la industria española lo tuvo dentro de sus planes, no era fácil ganar el mercado latinoamericano por la raigambre localista de muchas cintas españolas (con algunas notorias excepciones), por el escaso arraigo de figuras populares, como es el caso de Miguel Ligero, muy conocido en España y muy poco en América Latina; también por dificultades en la distribución extracontinental y, luego, por las turbulencias políticas que se presentan en España.
El paso que se logra dar en México y en Argentina les permite a estos países cubrir esa demanda empezando por su propio territorio. Súmense a esta las consideraciones anteriores y se puede tener un diagnóstico más o menos aproximativo de las razones que explican que esos dos países pisaran firme en la constitución de una línea de comunicación masiva que, junto a la musical, les confiere en esos terrenos amplia superioridad continental por varias décadas.
Fernando Peña (2016) hace notar las condiciones que se observaban en Argentina dentro de las circunstancias de la época:
Como sucedió en todo país que no hablara inglés, el advenimiento del cine sonoro supuso un retroceso momentáneo de la hegemonía comercial norteamericana. En el caso argentino entre 1929 y 1932 se instaló una fuerte demanda de material hablado en español que la producción nacional tardó en aprovechar porque no terminaba de dominar la tecnología ni de acertar con temas de suficiente atractivo público. (p. 73)
9.10 La influencia involuntaria de Hollywood
La industria de Hollywood no favoreció de manera directa el impulso de la producción en México y Argentina, sino que más bien se adelantó en el intento de “sustituirla”, pero tuvo efectos no premeditados que la impulsaron. En primer lugar influyó sobre el modelo de producción que se va a establecer: la formación de empresas a cargo de productores responsables, la división jerárquica del trabajo, la implementación de géneros reconocibles, el estilo narrativo, la figuración de los intérpretes. A eso habría que añadir, en el caso específico de México, su cercanía a la meca californiana de la industria, la cual tuvo un efecto inmediato. Varios de los futuros profesionales que activarán la industria fílmica mexicana (directores, fotógrafos, sonidistas, escenógrafos, actores) hicieron su aprendizaje o se profesionalizaron en los estudios de Hollywood.
También lo hicieron unos pocos argentinos y chilenos que se incorporan luego a la industria naciente del país sureño. Pero en México ese fermento es especialmente relevante y a eso se agrega la cercanía geográfica que facilitaba el desplazamiento de técnicos norteamericanos y para el traslado de equipos e insumos, lo que ya venía haciéndose desde los años del periodo silente. Por cierto, la relación con los Estados Unidos va a ser inevitablemente contradictoria, pues a la vez que se establecen relaciones de dependencia, hay asimismo fricciones permanentes debidas en primer lugar a los espacios de pantalla que se le restan a las remesas de filmes de los estudios de Hollywood enviados al mercado latinoamericano. Es decir, se crean condiciones de competencia comercial que no resultan deseables para el negocio de la distribución que se origina en las oficinas de las majors .
Silvia Oroz (2013, pp. 60-61) señala que con la llegada del cine sonoro:
1. Se fijaron caracteres y prototipos nacionales.
2. Se narraron historias-alegorías que representaron el universo simbólico de espectadores de la época, sobre todo el choque campo-ciudad, metáfora de las ciudades semirrurales que eran nuestras capitales en aquel periodo.
3. Se acentuó el recurso de la música popular en un momento en que el monopolio discográfico no se había consolidado y permitía la construcción de un mapa musical continental con identidades definidas. La rumba, por ejemplo, era muy conocida en Brasil, como la música brasileña en Buenos Aires.
4. Se ampliaron industrias cinematográficas en países como México y Argentina, a pesar de la dependencia tecnológica, y se formaron especialistas y recursos humanos propios que supieron adaptar los principios más sofisticados a coyunturas inestables.
5. Se aprovecharon las coyunturas del mercado internacional para que los cines mexicano y argentino propiciaran la distribución de sus filmes. Abarcaron un área bastante amplia: América del Sur, el Caribe, España, Portugal y algunos territorios norteamericanos. Dicha distribución permitió una corriente de público familiarizada con ese cine, donde la intertextualidad era otra forma de conocimiento y recreo.
10. El paso de los años veinte a los treinta
Hay dos circunstancias, dos acontecimientos originados en Estados Unidos que van a tener una resonancia nacional, pero también internacional considerable. La primera, obviamente de un carácter dramático o trágico, fue la caída de la bolsa de valores de 1929, conocida como el crack . La otra no tiene ninguno de los visos de la gravedad del crack , pero aunque afectó a algunos sectores (actores, cineastas, músicos de sala) 4, terminó beneficiando al negocio y al público mayoritario, fue la incorporación del sonido a partir de 1927; ese factor decisivo, si los hay, en el inicio de la historia que consignamos en esta primera parte.
El crack de Wall Street, por inesperado que pareciese en su momento, venía anticipado por un manejo financiero dispendioso. Sus consecuencias fueron desastrosas para la economía del país y el nivel de vida de un sector enorme de la población norteamericana. El desempleo cundió por todas partes, se debilitó la clase media y la pobreza se extendió en un país que había contado con estándares altos en el nivel de vida promedio de sus habitantes, aun cuando existiesen sectores pobres y marginales.
La etapa de la depresión cae como una pesada loza en todo el territorio y los primeros años treinta van a ser muy duros para los Estados Unidos, hasta que la administración de Franklin D. Roosevelt, a partir de 1933, da inicio a la política del New Deal , cuyos resultados permitirán ir conjurando la crisis y restaurar una potencia económica que le facilita a los Estados Unidos enfrentar los requerimientos de la Segunda Guerra de un modo que no hubiese sido posible si esta, hipotéticamente, se hubiese desatado en medio de la crisis ocasionada por el crack .
Claro que tampoco los países europeos hubiesen contado hacia 1930 con las condiciones económicas propicias para el inicio de una guerra, pues a la ya debilitada economía alemana y las de otros países que se sacudían de los estragos de la Primera Guerra y de la inflación en los precios de los bienes y servicios, vino a sumarse el efecto centrífugo del crack de Wall Street. En todo caso, la delicada situación financiera de las principales potencias europeas facilitó por un lado la irrupción de regímenes autoritarios como el de la Alemania nazi, que se sumaba al fascismo italiano de Mussolini, en el poder desde 1922 y, por otro, el de frentes populares con un signo principalmente izquierdista, como ocurría en España y en Francia. Así, el estado de las cosas en Europa no auguraba un futuro cercano promisorio, pero la hipótesis de la guerra aún no estaba clara. De cualquier manera, en el tema que nos interesa, los países de Europa van a poner en marcha sus propias industrias contando con la disposición favorable de su propia población que, así como la latinoamericana, acogió con beneplácito los productos hablados en las lenguas locales.
Читать дальше