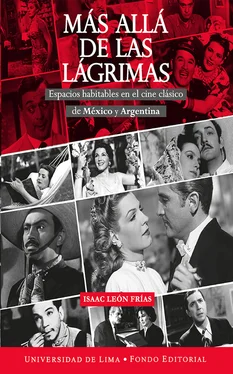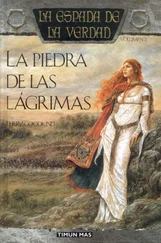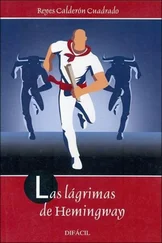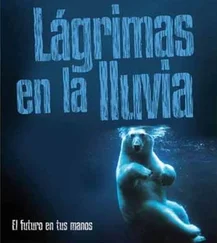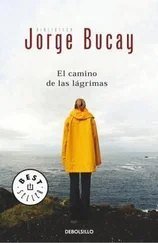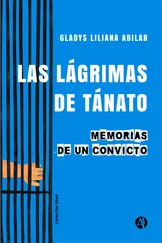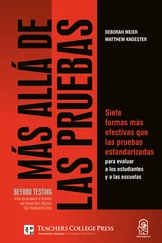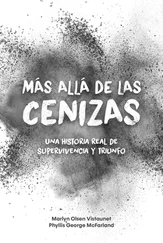Razones de economía y extensión geográfica —¿cuándo no?— facilitaron la expansión en Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y, en menor medida, España. Con una penetración muy elevada de material norteamericano, las industrias europeas intentan colocar sus cintas en las pantallas de las naciones vecinas, lo que no consiguen con facilidad dado el sólido asentamiento de la distribución de la poderosa industria del otro lado del Atlántico. Un poco a cuentagotas, parte de ese material británico, alemán, francés, italiano y español llega a las costas y al interior de las naciones americanas, aunque algunos años después las dificultades provenientes de la Guerra Civil española y de la Segunda Guerra Mundial provoquen una drástica reducción de esa ya menguada presencia del cine europeo en las pantallas del continente americano.
El efecto del crack también se dejó sentir en la economía de los países de América Latina, en unos más y en otros menos, aunque no tuvo en ellos consecuencias graves, tanto porque se trataba de economías comparativamente débiles, como porque la dependencia del capital financiero era bastante menor. No obstante, en una economía más sólida, como la argentina, esos efectos se dejaron sentir con mayor fuerza que en otras repúblicas vecinas. Sería, sin embargo, el capital interno y no préstamos provenientes del exterior el que estaría en la base financiera de la industria fílmica que se avecinaba.
La conversión del cine en un medio sonoro comienza oficialmente en 1927 con el estreno de El cantante de jazz y atraviesa en Estados Unidos una etapa que se cierra en 1930, cuando se estabiliza por completo la producción de películas sonoras. En ese momento, prácticamente todas las salas contaban con el equipamiento que permitía la proyección de esas cintas, sin que esto impidiera que eventualmente se exhibiesen algunas sin sonido. En Europa y en América Latina el proceso toma algún tiempo más, aunque no en el rubro de las salas que ya hacia 1930 estaban prácticamente cubiertas por el equipamiento sonoro. Más bien es en el terreno de la producción que la transferencia se efectúa un poco más tarde, entre 1930 y 1933. Es verdad que hay producciones sonoras en 1929 en Francia y en otros países, pero recién en los primeros años treinta es que se estabiliza la filmación con sonido óptico. Otro tanto ocurre en unos pocos países de América Latina, pues en la mayor parte de ellos las películas con el sonido agregado al celuloide tendrán que esperar a ser realizadas en 1934, 1935 o más tarde. Esa diferencia, ese gap , es una indicación nítida acerca de la distancia que separa a los que se convierten en países productores (Argentina, Brasil, México) y los que no lo son o lo serán de una manera eventual. Es decir, quienes llegaron primero a incorporar el sonido son, precisamente, quienes van a levantar una industria fílmica.
La demora en el arranque de las películas sonoras no significa, pues, demora simultánea en la instalación del sonido en las salas, pues la presión de las compañías norteamericanas y la expectativa del público ante la llegada de las talkies hizo que las salas se fueran reequipando rápidamente, de modo que también hacia 1930, cuando la producción sonora de las empresas de Hollywood se había generalizado, casi todas las salas de cine de América Latina tenían ya equipos de reproducción sonora. El cine no vivía de la producción local y por eso los avances en la construcción de salas y en el equipamiento de las mismas provenía del impulso conjunto, motivado por la expansión internacional del negocio proveniente de Estados Unidos, de los propietarios de las salas y los distribuidores locales (que a menudo se confundían) y la demanda de las audiencias, ya habituadas al consumo de los filmes, de los géneros, de las modalidades de relato y de los intérpretes encumbrados en el país del norte. Si bien eso se había consolidado ya en la etapa silente, en la que el público no sentía la necesidad de ver películas locales, el agregado no poco relevante de los diálogos, la música y los ruidos “salidos” de la misma pantalla, más las novedades argumentales y otras que las películas pudiesen traer, no era poca cosa para quienes estaban dispuestos a seguir viéndose subyugados por lo que esas pantallas prometían ofrecer, incluso cuando no viniese necesariamente de los estudios hollywoodenses.
No estaba previsto para los productores y distribuidores de Hollywood que en América Latina se iniciara un poco más tarde una producción sonora que llegaría a cubrir un porcentaje significativo en los espacios de pantalla de las salas de todo el continente. Eso aún no se podía anticipar; en cambio, sí era previsible que ocurriera en Europa, precedida por industrias fílmicas locales más o menos sólidas y ya con una cierta tradición propia. No se anticipaba, tampoco, lo que podía ocurrir en otras partes del mundo en las que incluso la penetración del cine norteamericano era menor o casi inexistente.
Como ya adelantamos, en China, India, Japón o incluso en Egipto, hubo una actividad industrial en la era silente, con su propia dinámica y menos expuesta a los avatares de las influencias occidentales. En casi todos esos países tardó aún más la implementación de las salas sonoras pues no existía en ellos la presión de las empresas norteamericanas o europeas, al menos no en el mismo grado que en otras partes, y la producción sonora se “retrasó” (si la medimos con la regla occidental). En Japón, la gran potencia del cine oriental en esa época, la producción con sonido óptico se estabiliza recién en 1936. Hay que considerar en el caso japonés la tradición de los benshis , inicialmente traductores de intertítulos, convertidos luego en comentaristas de lo que se veía en las imágenes y, finalmente, en un espectáculo en sí mismos, casi un stand up sonoro cada vez más independiente de la proyección fílmica como tal, aunque en muchos casos asociados a las mismas películas, las que podían elaborarse abiertas al arte del benshi . La popularidad de los benshis contribuyó al retraso en la incorporación del sonido a las películas locales, en un proceso de transición que fue mucho menos traumático que el de los estudios hollywoodenses. El atraso favoreció en Japón un paso más fluido 5.
Una excepción es el caso de la India, pues allí en 1931 una película sonora, Alam Ara de Ardeshir Irani, un melodrama musical que superaba las dos horas (lo que va a ser común en el metraje de las producciones indias), demostró las posibilidades que el sonido aportaba a la industria. Por cierto, la experiencia de la India es tal vez la más próxima a las que tienen lugar en Argentina y México por esa combinatoria entre los componentes sentimentales de la historia y la cuota musical, que no es un añadido exterior sino parte sustancial del relato y del sentido trasmitido. Se impone un trabajo de investigación que rastree esos puentes que unen al cine de la India con los de América Latina, al menos durante la etapa 1930-1960. Es muy sintomático al respecto que, luego de la debacle de la distribución mexicana, al menos en el mercado peruano alcanzara una presencia inusitada la cinematografía india, con melodramas musicales que parecían reemplazar al melodrama mexicano ya periclitado 6.
Por eso es que para las zonas de mayor influencia norteamericana, incluso antes de que la reproducción sonora esté totalmente consolidada, las compañías estadounidenses elaboran ese plan de contingencia que son las producciones habladas en diversas lenguas. Plan de contingencia que casi no funciona en Europa, pues rápidamente se pone en marcha allá la industria adaptada a los tiempos del sonido óptico y fracasan los ejercicios de versiones en francés, alemán o español de cintas hechas en Estados Unidos o en los estudios parisinos de Joinville y algún otro con capital norteamericano. En América Latina funciona apenas un poco más o lo hace de un modo limitado a una porción de películas, sobre todo, y como hemos visto, las que protagoniza el argentino Carlos Gardel.
Читать дальше