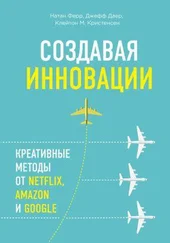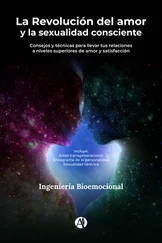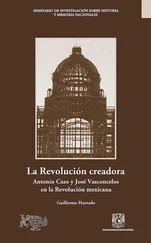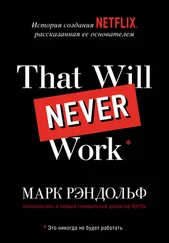En cambio, desde el punto de vista tecnológico la televisión fue creada en la década de 1920, aunque su difusión comercial se inicia en Estados Unidos poco después de la Segunda Guerra Mundial, y luego de unos años en otros países de Europa y América Latina, convirtiéndose a inicios de los años 1950 en un medio de comunicación en rápida expansión. Antes de comercializarse, se hicieron demostraciones públicas o exhibiciones en circuito cerrado mostrando en esos tiempos serias limitaciones en la resolución de la imagen y la calidad del sonido. Esas limitaciones se fueron reduciendo gradualmente a medida que el medio se fue expandiendo, aunque la trasmisión vía las ondas hertzianas, que compartió con el medio radial, impidió una transmisión de recepción pareja en todas las pantallas individuales.
Todo indica que, de no ser por la intermediación de la Segunda Guerra Mundial entre los años 1939 y 1945, la televisión hubiese podido adelantarse como un medio de comunicación abierta en un proceso probablemente similar al que le correspondió en los años de la posguerra.
A diferencia de la actividad cinematográfica, que surgió y se desarrolló en casi todo el mundo como una práctica privada, si se exceptúa la Unión Soviética (URSS) desde fines de la década de 1910, no ocurre lo mismo con la televisión. Como anota Román Gubern (2017): “Si en Estados Unidos esta actividad fue desarrollada por compañías privadas del sector eléctrico, y financiada por la publicidad comercial, en Europa fue inicialmente una actividad de titularidad estatal” (p. 162). En efecto, a partir de ese origen se inician dos historias paralelas: las que marcan la evolución de la programación privada estadounidense a cargo de sus grandes conglomerados, y alimentada por la publicidad comercial; y las que provienen de los canales estatales europeos: BBC (Reino Unido), Rai (Italia), ZDF (Alemania), TVE (España) o Antenne 2 y France 3, que se integran en 1992 en France Télévisions (Francia).
A diferencia del espectáculo cinematográfico proveniente, en tanto congregación de asistentes en un espacio cerrado, de una larga tradición de espectáculos en vivo (el teatro, la danza, la opera, el circo, las variedades), la televisión se instala en el hogar como un nuevo aparato electrodoméstico, tal como lo había sido el aparato radial, de venta en los grandes almacenes y no en negocios especializados, y forma parte del proceso de expansión del consumo de objetos tecnológicos caseros que se experimenta en los años 1950 y siguientes.
La televisión multiplica las pantallas haciéndolas formar parte del mobiliario doméstico y estableciendo un vínculo de proximidad con cada uno de los miembros de la audiencia, que se adelanta a la de los celulares y dispositivos audiovisuales posteriores. En ese vínculo de contigüidad física con el aparato receptor juega un rol significativo la incorporación del dispositivo de control remoto o telemando, que evita tener que hacer la operación de cambiar de canal de manera manual en el propio televisor, y le facilita al usuario un manejo muy libre en el paso o salto de un canal a otro. Nace así un mecanismo de interactividad con el medio, hasta entonces inexistente. El zapping se convierte en una operación rutinaria que anticipa la navegación en el medio informático.
A partir del zapping
el espectador de televisión no asiste más a programas enteros ni acompaña más historias completas sino que cambia continuamente, relacionando en forma desconcertante las imágenes de represión en Sudáfrica con la escena de alcoba en una telenovela o el anuncio sobre las virtudes de determinada crema dental. Por lo general consume dos o tres canales al mismo tiempo, saltando para allá y para acá en un juego de conmutación que no necesita más una justificación basada en el interés o la seducción, pero que tiende a ser cada vez más aleatorio… y cuanto más aumentan las opciones (cable, satélite, suscripción, etcétera) más aumentan las chances de hacer zapping y de ampliar el espectro de fragmentos. (Machado, 2000, p. 253)
1.5 DEL FORMATO PLANO A LAS MEGAPANTALLAS
Las pantallas de las salas de cine no se mantuvieron incólumes. Desde los años en que el cortinaje que cubría el écran y las luces que se apagaban gradualmente hasta el momento actual, en el que ya no hay cortinas y el volumen de la imagen se alarga o crece automáticamente de acuerdo al formato de pantalla elegida, han ocurrido muchas cosas.
Por lo pronto, de ser una pantalla con imagen silenciosa y con acompañamiento musical en vivo al interior de la sala, desde fines de los años 1920 la pantalla incorpora el sonido, instalando de manera estable la imagen audiovisual. Las carencias iniciales de la nueva tecnología se fueron superando en una etapa relativamente breve, haciendo que rápidamente las audiencias sintonicen con una innovación que no se veía venir ni era esperada, pues el cine se había establecido universalmente como un lenguaje silencioso. Luego, en 1935 la paleta cromática modifica el dominio de la fotografía en blanco y negro. No de manera absoluta, pues era una práctica común durante el periodo silente el tintado de las imágenes y ocasionalmente se empleaba en algunas escenas el bicromatismo o tricromatismo fotográfico, que fueron un precedente de la escala colorística que se materializa en el Technicolor norteamericano o el Agfacolor alemán.
El predominio absoluto de la pantalla de formato plano ( flat ) o estándar, vigente desde las primeras proyecciones de los hermanos Lumière, se altera en el curso de los años 1950 con la transformación de las dimensiones del marco o cuadro.
Esa alteración no significa desaparición o exclusión del anterior, pues se seguirán haciendo filmes que conservan el formato plano, pero coexistiendo con otros que utilizan nuevos procedimientos como el Cinemascope, el VistaVision, el Todd-A0 o el Panavision. Para estos nuevos procedimientos se extiende la horizontalidad de la pantalla, manteniéndose una relativa altura para cubrir las exigencias del formato estándar tradicional, de dimensiones cercanas al cuadrado, similares a las que hereda la pantalla televisiva, concebida en pequeño del modo en que estaba estructurado el formato dominante en la pantalla grande.
Una plataforma de proyección especialmente prominente fue el Cinerama, presentado en 1952, y en sus primeros años con proyección simultánea desde tres aparatos sobre una pantalla cóncava y que vivió apenas hasta inicios de los años 1960, aunque la gran pantalla cóncava se adaptó a los usos de los sistemas Super Technirama 70 o Panavision de 70 mm. El Cinerama fue una experiencia de megapantalla que tenía entre sus precedentes la PolyVision que creó Abel Gance para la secuencia final de su ambicioso filme Napoleón (1927) y que se adelantó a experiencias posteriores de megapantallas como el Imax, desde comienzos de los años 1970, o el Omnimax, de aparición posterior, que se exhiben en teatros especialmente diseñados para una proyección envolvente en la que se tiene un campo de visión de 16 metros de alto por 22 de ancho en una pantalla semiesférica que se observa desde asientos semirreclinados.
Hasta los años 1950, en que se experimenta un reflorecimiento del espectáculo de las grandes pantallas, debido a las innovaciones tecnológicas, el protagonismo de la pantalla grande asociada a la sala individual no se pone en duda, aun cuando desde los años cuarenta se instala, primero en Estados Unidos y luego en otros países, el cine al aire libre, conocido con el nombre de drive-in o autocine, en el que “no hace falta vestirse bien para ir al cine y la gente empieza a ir en jeans … El drive-in es informal, libre, desenfadado” (Martel, 2011, p. 43), y alcanza la cifra de 4000 en 1956. Sin embargo, el drive-in cinematográfico, asociado al surgimiento de los drive-in de comida rápida, iniciadores de la ahora hiperextendida fast food , y asociado también al incremento del mercado automovilístico, se mantiene en una segunda línea por detrás del volumen de las salas, hasta su virtual desaparición en los años 1980, aunque luego se han presentado nuevos autocines tratando de revivir una tradición que parecía periclitada. La irrupción del coronavirus durante los primeros meses del 2020 ha reflotado en Estados Unidos la actividad muy menguada de los drive-in , la que en menor grado se ha repetido en otras partes, incluida la ciudad de Lima.
Читать дальше