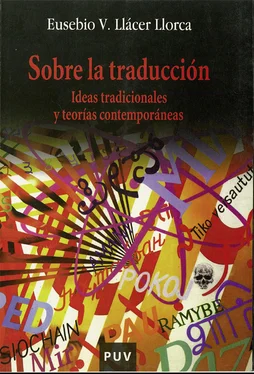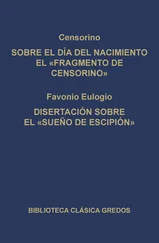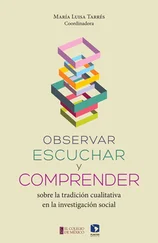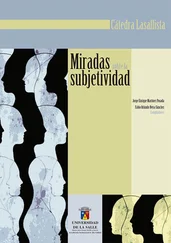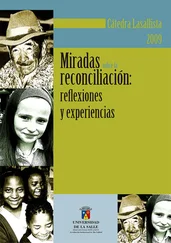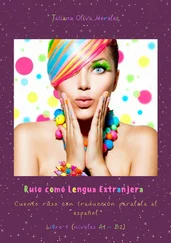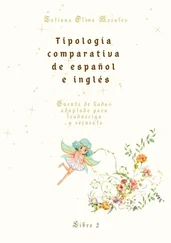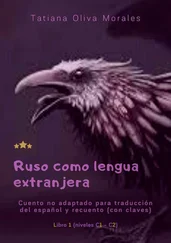3. COMUNICACIÓN E INTERPRETACIÓN. LA EXÉGESIS INTERTEXTUAL
Mucho tiempo ha pasado desde que, a principios del siglo XX, Ferdinand de Saussure inaugurara la disciplina lingüística con su dicotomía langue/parole, una dicotomía que ha marcado la línea a seguir en el estudio de las lenguas hasta la actualidad. 55En los años sesenta, Chomsky estableció la distinción entre performance y competence –claramente basada en la nación saussuriana–, constituyéndose en los cimientos de su Gramática Generativo-Transformacional. 56
Hoy sabemos, que ambos conceptos han posibilitado el estudio sistemático de las lenguas que, de otro modo, hubiera sido harto caótico e intrincado, amén de influir notablemente en el estudio de la traducción, al hacerse más plausible y llevadero el análisis comparativo en el nivel interlingüístico. En los últimos años, muchos críticos han argüido que el estudio sistemático de las lenguas no debe basarse en una mera observación de la norma lingüística, sino que debe ir más lejos en el análisis del habla, puesto que, según los partidarios de esta idea, en la traducción no se transponen elementos del sistema como tales, sino realizaciones del habla:
Le traducteur ne traduit pas les signifiés systemo-sémantiques (paradigmatiques) mais quelque chose d’autre: la valeur des signes dans la Parole («discours» pour Benveniste et Ricoeur) que les traducteurs eux mêmes appellent depuis deux mille ans […] le sens […]. Le sens comme le signifié lacanien, n’existe que dans la Parole (discours) (García-Landa, 1985: 187). 57
En nuestra opinión, esto es totalmente cierto, si tenemos en cuenta que los idiolectes –en sus niveles oral o escrito– son definitivamente hechos pertenecientes al habla, y así deben ser analizados.
Por tanto, el lenguaje personal de cualquier autor, como idiolecte, deberá ser considerado un hecho de habla, además, claro está, de pertenecer al sistema global ideal de la norma: «Certain tendencies occur regularly or are foregrounded deliberately so that we recognize them as a kind of «trade mark» of the individual. Style functions, then, both to class a text among other texts –generically– and to give it an unmistakably individual flavour» (Birch y O’Toole, 1988: 1). Sin perder de vista las dimensiones de la variación lingüística –como son el contraste entre el lenguaje hablado y el escrito, los factores sociológicos, los niveles de estilo que reflejan las circunstancias de uso y las relaciones hablante-oyente y los dialectos geográficos–, así como los factores fundamentales de esta variación –la edad, el sexo, el nivel educacional, la ocupación, la clase o casta social y las creencias religiosas– no podemos contentarnos con un análisis lingüístico en el único estadio de la norma o sistema, puesto que estaríamos negando una verdad hoy por hoy por todos conocida: «Essential differences between languages are thus not in what can be said, but in what are permissible and/or probable combinations, and especially in what categories are marked obligatorily and what are purely optional» (Nida 1974: 132). Podríamos decir que la capacidad de traducción potencial es un hecho perteneciente a la norma, mientras que la praxis de la actividad traductora entra dentro del dominio del habla. 58
La estilística ha servido para establecer un acercamiento teórico a un tiempo estructurado y coherente a las distintas técnicas de traducción, preservando de este modo la calidad frente a los trabajos mediocres. 59Autores como Pergnier creen que el defecto de algunas teorías como la de Austin radica en no haber establecido con suficiente claridad si los presupuestos de su teoría se refieren a la norma o al habla. De cualquier forma, la estilística puede servirnos también para establecer diferencias y semejanzas entre los diversos niveles que conviven dentro de las distintas lenguas; por ejemplo, todos sabemos que en la lengua francesa, el registro oral y el escrito se mantienen a una gran distancia, debido entre otras razones, al extendido desarrollo de numerosos sociolectos (slang) que con el tiempo se han ido alejando de la lengua estándar. En cambio, en español peninsular, el lenguaje de la calle, en general, no dista mucho del empleado en la escritura. La creación de una institución dedicada a la lingüística española como la Real Academia de la Lengua, así como otros factores sociológicos han impedido o, al menos, no han favorecido la creación de sociolectos muy diferenciados de la lengua estándar. Nida puntualiza a este respecto, «the standards of stylistic acceptability for various types of discourse differ radically from language to language» (1964: 169).
Con esto sólo deseamos señalar que ante la realización de cualquier trabajo traductivo es de suma importancia tener en cuenta factores estilísticos y sociolingüísticos como el del caso mencionado anteriormente, en tanto en cuanto los registros lingüísticos se sitúan en cada lengua en lugares relativos diferentes respecto a la norma: «In fact, the social context of translating is probably a more important variable than the textual genre» (Hatim y Mason, 1990: 13). 60
Otra cuestión es la solución práctica una vez enfrentados a una traducción de problemas de dialectos, jergas, «slang», etc., aunque pensamos que existen variables que deben tomarse en cuenta en cualquier trabajo traductivo: «Many translators are not aware of the jargon problem because they are working in a context which is far from the common people» (Alba, 1987: 119). Gregory Rabassa hace hincapié en la importancia del oído en traducción, y es que la mejor y más común alabanza para una traducción es que se lea como el original. Rabassa piensa que siempre se ha de mantener el tono del original, incluso si se trata de dialecto, aunque muchos traductores opten por la solución más fácil, ignorando cualquier tono distinto del estándar: «If a work sings in the original and does not in the translation, then the version is little more than a linear glossary; if it reads well but is grossly inaccurate, we are faced with a sub-creation which may well have its merits but which is not what it purports to be» (1987: 82).
Como sabemos, la supemorma puede definirse como el conjunto de estructuras lingüísticas –dentro de una determinada norma– que por razones sociales, políticas, económicas o culturales, se aceptan como standard (modelo) de corrección, elegancia o pureza de la lengua, frente a todas las variedades extendidas por razones geográficas (dialectos), sociales (sociolectos), o individuales (idiolectos), que también forman parte de la norma. 61El problema surge cuando se intenta imponer dicha supernorma como única alternativa válida (de corrección, pureza y elegancia) en todas los ámbitos antes mencionados. 62Por razones principalmente de índole político se han realizado, en muchas ocasiones, campañas de desprestigio contra ciertas lenguas vernáculas en beneficio de otras; al igual que en las guerras los vencedores se imponen a los vencidos, no hay que irse muy lejos para contemplar ejemplos de este tipo. En nuestro propio país se han sucedido los conflictos por motivos de autodeterminación cultural, lingüístíca e incluso política. 63
En la Comunidad Valenciana se retrocedió durante la época franquista en cuanto al reconocimiento del valenciano como propio de esta región. Sin embargo creemos sólo justo recordar que las razones no se limitaron únicamente a una medida política centralista, sino también a una respuesta libre de las clases sociales más favorecidas, especialmente en las grandes ciudades, a las que no les importó renunciar a la difusión de la lengua y cultura propias. Actualmente estamos asistiendo al fenómeno contrario, impulsado por el rechazo a la época anterior: el relanzamiento de la lengua no solamente a nivel oral sino también escrito, potenciado principalmente desde centros públicos. Debido a una confluencia de factores, entre ellas el empeño que algunos sectores por desprestigiar la comunidad autónoma de Cataluña, se ha producido un cierto rechazo hacia la lengua catalana. 64Así, se ha creado para evitar problemas tendentes a evitar los partidismos en este sentido, una gramática normativa que ha sufrido alteraciones respecto de la variación lingüística real, es decir, una lengua valenciana –difundida por los diversos medios de comunicación del poder– en cierto sentido desnaturalizada. Algo semejante a lo que Nida denominó «translationese»:
Читать дальше