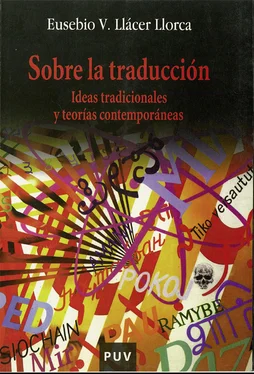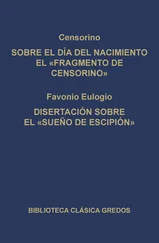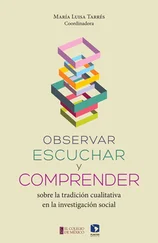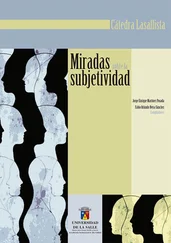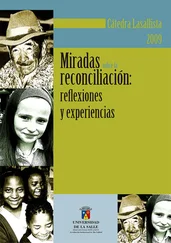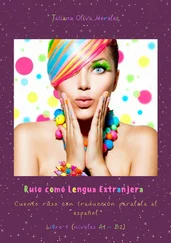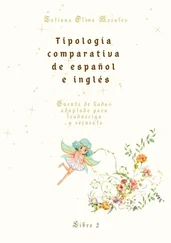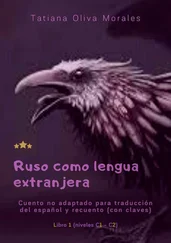A partir de aquí se realizará la comparación de T1 y T2 mediante los siguientes pasos: análisis textual de T1 a partir de criterios que sirvan para determinar el «adequacy construct» para conocer las relaciones intratextuales del T1; comprobar si en el T2 se establecen los mismos tipos de relaciones semánticotextuales y ver de que tipo son las desviaciones; finalmente, definir las unidades bitextuales y establecer la jerarquía de valores para reconstruir la relacíón global de equivalencia entre el T1 y el T2. Pero para poder dar el paso de la primera a la segunda etapa sin conocer todavía el tipo equivalencia, Toury (1980) e Ivir (1981) proponen un mecanismo bidireccional apoyado en las siguientes etapas. En primer lugar se realiza una comparación de las unidades textuales del T1 y sus correspondientes formales en el T2 para conocer los cambios normativos o sistémicos en el T2. Tras esto, se crea un esquema con las unidades del T2 (obtenidos a partir del análisis textual unilateral) y las correspondientes en el T1 para conocer las equivalencias funcionales (soluciones) a los problemas presentados por el T1 y las clases de relaciones traductivas que existan en ambos textos. Recordemos también la diferenciación hecha por Toury entre traducción de textos literarios –cuya principal preocupación es el texto original– y traducción literaria, cuyo foco es el texto de llegada y la consideración de éste desde el punto de vista del sistema de llegada.
Rosa Rabadán (1991), sin embargo, señala que el acercamiento de Toury no explica las zonas de inequivalencia, tampoco concede gran importancia a los factores de recepción y, por último, no ofrece una definición muy acertada de las unidades de traducción («textemas») ni de la jerarquización de las relaciones traductivas. Para la autora, se habrán de proponer una serie de parámetros de tipo dinámico para establecer una jerarquía de valores que sirva, a su vez, para determinar la «dominante» que definirá el modelo de equivalencia. Rabadán opone a la equivalencia la inequivalencia y la define –de modo similar a la primera– como una noción funcional-relacional, sin realidad material concreta, que surge de la imposibilidad de someter todos y cada uno de los rasgos del TO a los parámetros de aceptabilidad del polo meta 49La autora divide las inequivalencias en tres tipos: lingüísticas, extralingüísticas y ontológicas, estas últimas derivadas únicamente del desconocimiento del traductor. La «norma inicial» se define como el planteamiento del traductor basado en la adecuación, derivada del polo origen y la aceptabilidad, relacionada con el meta. Cuando la traducción tienda a conservar sobre todo los rasgos lingüísticos y textuales del TO, el TM mostrará un tipo de equivalencia formal, si de otro modo se prima el polo de la aceptabilidad, las relaciones de equivalencia serán de tipo funcional. 50Para Rabadán,
tanto el TO como el TM poseen «textemas», que pueden o no ser actualizaciones de un «translema». Este último no tiene existencia en «un» texto, tan sólo «actúa» cuando se establece una relación de equivalencia entre dos textos, uno de ellos origen y otro meta (1991: 199).
La definición abstracta e inaprehensible de «translemas» de Rabadán, si bien clarifica con bastante exactitud las bases teóricas de su método de análisis, no puede servirnos para los objetivos de nuestro análisis puesto que necesitamos una noción más práctica y realista de las unidades de traducción como entidades concretas y asibles en la realización de nuestro análisis. Por otra parte sus criterios dinámicos –las distinciones formal / funcional– así como su concepción de la inequivalencia son muy acertados por tratarse de nociones dinámicas y graduables que abandonan los antiguos dogmatismos y parecen tener una aplicación directa y clara.
Danica Seleskovitch (1986) parte de la idea de que el sentido y su transmisión son la razón de ser y el origen de la lengua por lo que el acto de habla es anterior al hecho de la norma. El sentido está siempre designado claramente y es objetivo si bien inmaterial, individual e inédito, mientras la intención no es explícita sino hipotética. Para la autora, las equivalencias preestablecidas en la lengua no corresponden a equivalencias de sentido y el discurso es una creación constante más que la aplicación de los significados de la lengua. La univocidad del sentido en todas las circunstancias deriva, según la autora, de la observación empírica de que en la interpretación simultánea, los errores no suelen derivar de la comprensión ambigua del discurso en la recepción: «Aunque la lengua en la que se realiza el discurso sea multívoca y polisémíca, el conjunto de las palabras que se dirigen es unívoco, al igual que que el querer decir del que habla, esto es, la realidad vista a través de las palabras pronunciadas» (303). Amparo Hurtado (1989) sigue en la misma línea y defiende que toda traducción es una mezcla de equivalencias contextuales o dinámicas y de transcodaje, aunque éstas últimas tienden a emplearse menos de lo que cabría pensar. 51Así la equivalencia de traducción será diferente según se trate del nivel lingüístico, fuera del contexto, o del nivel del sentido, en el texto. Por tanto, «Les équivalences résultent d’un acte comparatif postérieur à l’acte de traduction proprement dit» (Seleskovitch y Lederer, 1986: 306). Ciertamente, el concepto de equivalencia es único en cada hecho traductivo, según la interpretación y re-creación del traductor y, por ello, deberemos descifrarlo cuando tengamos ante nosotros el resultado de la traducción, texto 2, a partir del texto 1, ya que no existen hoy por hoy mecanismos ni conocimientos capaces de ver en el interior de la mente del traductor mientras se lleva a cabo el proceso. 52Lo que no es tan claro es que el sentido sea objetivo, ya que si lo fuera no existiría la posibilidad de múltiples interpretaciones, lo que cae por su propio peso. Quizá, Seleskovitch se refiera únicamente al sentido del querer decir del autor en un determinado punto del tiempo y en unas coordenadas situacionales concretas e irrepetibles, aunque en este caso nadie podría conocer el auténtico sentido del querer decir del autor a no ser que éste lo explicara y lo dejara escrito en forma de otra obra, lo cual nos haría retornar al punto de partida.
Basil Hatim y Ian Mason consideran que la equivalencia en traducción se refiere a que, de acuerdo con la pragmática, «adequacy of a given translation procedure can then be judged in terms of the specifications of the particular translation task to be performed and in terms of user’s needs» (1990: 8). La introducción de conceptos como adecuación y aceptabilidad estaba ya implícita en escritos antiguos de autores como Schleiermacher y Humboldt. 53Douglas Robinson (1990) sostiene que el doble error del pensamiento tradicional sobre traducción estriba en la consideración de la equivalencia como algo natural y universal y que hace, por tanto, que la traducción sea inevitable e inmutable. Para él, la equivalencia entre SL (lengua origen) y TL (lengua meta) es siempre somática al principio: las dos frases o palabras se sienten como iguales. Vladimir Ivir añade además el concepto de intuición (implícito en la «respuesta somática» de Robinson) como piedra angular de la equivalencia: «In the absence of objective (operational) tests of sameness of function, native intuitions are invoked both for transformational correspondence within a language and for translational equivalence between languages» (1987: 473). Aunque Robinson se equivoca al considerar la equivalencia un fenómeno entre lenguas y no entre textos, su punto de vista sirve para plantear el hecho de que la explicación o descripción de la equivalencia puede y debe ser realizada en el proceso de traducción como una actualización continuada o incluso a posteriori, es decir, una vez que tenemos un texto 1 y un texto 2, y para fines analíticos o explicativos. 54
Читать дальше