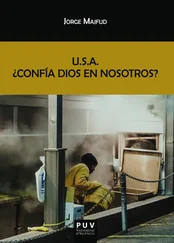Juliette asintió, abrió la puerta y salió del despacho. Con la mente cargada de ideas, decidió dirigirse a la biblioteca municipal para intentar ordenar todo antes de ponerse a ello. Como en los viejos tiempos.
La biblioteca de Elveside era de los pocos edificios de la ciudad que a Juliette le gustaban. Su fachada neoclásica era una delicia para la vista. Esculpida en mármol blanco, incluía sobre el arco de entrada la figura imponente de un halcón en posición de ataque. De niña siempre lo vio como un guardián dispuesto a ahuyentar sus miedos o preocupaciones. Sobre aquel centinela alado, unos bajorrelieves narraban en imágenes la historia de la ciudad. Un conjunto precioso que se apoyaba sobre dos columnas de tamaño contundente con capiteles dóricos tallados.
Era uno de los escasos edificios dedicados a la cultura que aún se conservaban, en gran medida porque un filántropo amante de la literatura se había enamorado de él medio siglo atrás, y sus descendientes aún enviaban sustanciosas donaciones para mantenerla. Su majestuosidad la hacía sin duda merecedora de aparecer en las guías turísticas del país. Y toda belleza exterior tenía su consonancia en el valor que albergaba tras sus muros.
En ella, una Juliette de ocho años encontró un refugio: paredes plagadas de libros hasta el techo, unidas entre sí por unas escaleras que formaban un laberinto de pasillos volados encima del vestíbulo y que siempre le había recordado puentes colgantes. En los sillones situados entre la sección de Ficción y Psicología, creció contemplando por los amplios ventanales a los niños de su edad en el parque. Nunca le importó. Jamás había encajado entre crío alguno. Por esa razón, Juliette hizo de esas paredes su guarida. Aquella a la que acudía si no había sido invitada a un cumpleaños o si algo iba mal: si el chico que le gustaba salía con otra chica, ella corría a los brazos del señor Darcy; si se metían con ella en clase, Hogwarts tenía la respuesta; si discutía con su amigo Joey, viajaba al increíble mundo creado por C. S. Lewis. Y más adelante, cuando creía que algo en ella podría provocar tanta soledad a su alrededor, buscaba respuestas en Freud, Fromm o Hobbes. Ellos siempre tenían una solución a los problemas.
En la psicología descubrió su mayor pasión, un pasatiempo que ponía en práctica sin tapujos. Pronto se vio atrapada por la conducta de las personas, lo que hacían cuando pensaban que nadie las observaba. Y aunque podría haberse dedicado a ello tras graduarse, Juliette decidió seguir practicando en secreto. Siguió el consejo de sus padres e hizo de la escritura otra de sus pasiones; su mejor terapia. Así llamó a su puerta el periodismo, una serie de asignaturas que cursó junto a Psicología para un doble título. ¿Quién le habría asegurado que podría desempeñar ambos? Al menos hasta entonces, porque desde que puso un pie en la biblioteca aquella mañana no había dejado de distraerse.
Se aburría y mucho. No había encontrado información alguna sobre Leonor Vega, nombre de soltera de la señora Eden, salvo una breve nota en la hemeroteca perteneciente a un periódico local que hablaba del matrimonio entre ella y Robert. Sin embargo, como señora Eden sí que había bastante información. Tanta como para llenar dos carpetas iguales a la de Eriol: interrogatorios a causa de los delitos de su marido, un par de órdenes de desahucio, su testimonio en el juicio o las declaraciones tras la muerte del ahora reaparecido señor Eden. Juliette esperaba encontrar algún informe del hospital, pero parecía ser que Robert, pese a ser un cretino, había tenido la decencia de no ponerle nunca la mano encima. Tampoco a su hijo, quien había fallecido hacía unos años por una insuficiencia cardíaca, única herencia de su progenitor, dejando sola a su madre.
Nada más, y con eso resultaba complicado redactar un perfil decente. Así que había solicitado a Karen, la secretaria de Eriol, que le facilitase el número de la señora Eden para concertar una cita. Al fin y al cabo, nada garantizaba que Leonor fuese la misma treinta años después, y menos aún cuando había tenido que enterrar a sus dos únicos familiares.
Durante la espera observó a un grupo de muchachos que se encontraba al otro lado del pasillo. No eran mucho más jóvenes que ella y aun así sentía que les separaba un abismo de distancia. La gente como ellos manifestaba una total facilidad en comportamientos que a Juliette le suponían un gran esfuerzo, como hablar con personas de su misma edad y salir de su coraza. Exponerse, en general, siempre le había parecido demasiado complejo.
Joey, su mejor amigo desde la adolescencia, siempre solía decir que el problema no era de ella, sino de los demás. Bromeaba con la necesidad que Juliette tenía de aislarse del mundo, argumentando que este no estaba preparado para su mente brillante. Él no tenía ese problema: no era su mente la que le hacía rehuir de la gente, aunque sí su absoluto desdén por las personas. Joey consideraba que socializar era una absoluta pérdida de tiempo. De hecho, Juliette era su única amiga. Aun así, era carismático, caía bien de forma instantánea, y eso le ayudó mucho en el ejército, donde continuaba sirviendo. Ambos compartían ese miedo a que el mundo intentara hacerles daño y se refugiaban el uno en el otro, y en la familia de Juliette.
Sus ojos fueron a parar en el fortachón del extremo, quien miraba de reojo al joven de gafas mientras golpeaba con nervios la pierna contra el suelo. Juliette intuía que había una historia ahí, que probablemente el tamborileo que este hacía con los dedos se debiera a sus intentos de no devolverle la mirada. Pero ella sabía que era una tarea imposible; cuanto más intentaras negarlo, más fuertes se volverán los sentimientos despertados. Y el chico tras las lentes iba a mirarlo inevitablemente en 3, 2, 1… Ahí estaba. Un vistazo fugaz seguido de pieles sonrojadas.
Juliette se permitió una sonrisa. Le parecían tiernos, abrumados por la inocencia del primer amor que pocos encuentran. Entonces, la melodía de su teléfono la sacó de aquella escena.
—Juliette —dijo una voz masculina al otro lado del teléfono.
Estaba claro que no se trataba de Karen.
—¡Dime, jefe!
Oyó a Eriol carraspear. Distraída como iba, apenas se fijó en el chico con capucha con el que chocó.
Ella se disculpó sin darle importancia.
Él se detuvo y se giró para observarla, durante demasiado tiempo para tratarse de un extraño.
Las hojas doradas caían como una cascada sobre su cabeza, mientras que Juliette hacía aspavientos para sacudirlas de su pelo. El taxista acababa de dejarla ante una imponente verja, tan oscura como el ónice, cerrada a cal y canto.
Buscó algún timbre con el que pudiese alertar de su presencia a alguien, pero no parecía haber nadie. Ni coches ni peatones. A este vacío escenario se le sumaba un silencio que a Juliette le ponía los vellos de punta. La urbanización en la que se encontraba, con su entrada de corte gótico y sus tímidos habitantes, bien podría ser un cementerio. E iba a llegar tarde.
Estaba a punto de coger el teléfono para llamar a su anfitriona cuando, con un suspiro, recordó que no había señal alguna. Eriol le avisó cuando le proporcionó el contacto. Lo que olvidó mencionar era que la señora Eden residía en un barrio sacado de una novela de Stephen King. Por un momento temió encontrarse al temible payaso Pennywise saliendo de una de las alcantarillas.
Tan inmersa estaba en sus pensamientos que no fue consciente del coche que se acercaba hasta que el claxon la hizo soltar un breve, y algo ridículo, chillido.
Una ventanilla bajó y se asomó un anciano de sonrisa amable y ojos claros. Un gracioso bigote, más blanco que gris, acompañaba al rostro y provocó que Juliette cayese rendida ante el personaje.
Читать дальше