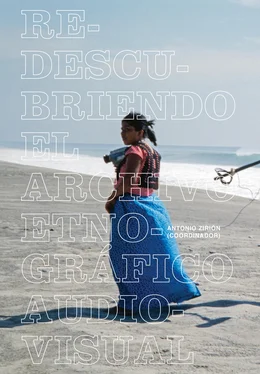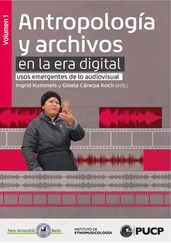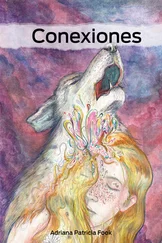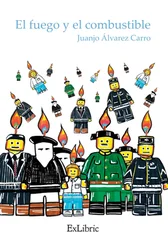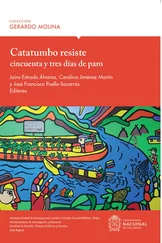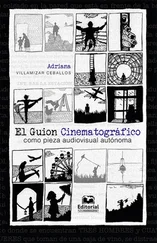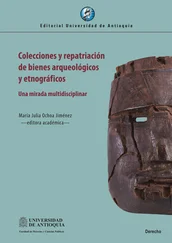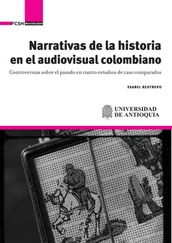GRACIELA ITURBIDE, 1981.
D.R. Fototeca Nacho López, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
este propósito, era necesaria la formación de videastas indígenas, algo que se dio mediante una serie de talleres, y la instalación de Centros de Video Indígena en diferentes estados del país, dotados con todo el equipo necesario para la producción audiovisual. Cuevas hace un análisis de cinco títulos producidos bajo este nuevo esquema, una muestra de estas primeras experiencias de video indígena, aún bajo el patrocinio del estado. Este punto de inflexión en el AEA coincidió con el ocaso del INI, en los últimos años del siglo XX y los primeros del nuevo milenio; puede entenderse como un último intento del Instituto por flexibilizarse, por ceder y transferir funciones y recursos a los propios pueblos indígenas para su autogestión. En retrospectiva, podemos ver el cierre del AEA como parte del desmantelamiento paulatino de una estructura institucional muy pesada, costosa, anquilosada y anacrónica, que anunciaba el advenimiento de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), una nueva institución más ligera y con menos atribuciones, más acorde con las nuevas políticas neoliberales. Así, el texto de Cuevas cierra el paréntesis que enmarca históricamente la producción fílmica del AEA.
La octava y última sección del libro, Instantáneas, sistematiza y analiza los resultados de la investigación fotográfica realizada por Valeria Pérez Vega, responsable de la búsqueda y selección de las imágenes que acompañan, dialogan y expanden la lectura de los capítulos de este libro. El ensayo fotográfico resultante reúne imágenes provenientes de la Fototeca Nacho López del INPI, principalmente, pero también de otros archivos fotográficos institucionales, como el del INAH, así como de colecciones familiares, como la de Alfonso Muñoz, o documentos personales, como en el caso de María Eugenia Tamés. En el capítulo 14: “Fotos fijas de un acervo paralelo al AEA”, Pérez Vega reflexiona sobre su inmersión en la Fototeca Nacho López del INPI, a través de su catálogo digital. Explicita los procedimientos y los criterios que siguió para localizar y elegir las fotografías, y reflexiona sobre las distintas dimensiones en las que se implican y entretejen las fotos fijas, los fotogramas y las imágenes en movimiento. Muchas fotos seleccionadas son relativas a las filmaciones de los documentales del AEA, aspectos detrás de cámaras, del proceso de filmación, momentos reveladores de los vínculos que se establecían entre fotógrafos, cineastas, antropólogos y los sujetos indígenas. Pero también se incluyen otras imágenes icónicas de los grupos indígenas retratados en las películas, realizadas por figuras reconocidas de la fotografía a lo largo de la historia, como Carl Lumholtz, Nacho López, Graciela Iturbide, Pablo Ortiz Monasterio, Julio de la Fuente, Lorenzo Armendáriz, Maya Goded, entre otras.
Por razones de espacio, en esta introducción sería imposible abordar a profundidad cuestiones que se desprenden de los diferentes capítulos del libro y desarrollar las numerosas líneas que salen a relucir en el análisis de las películas del Archivo Etnográfico Audiovisual (AEA). Sin duda se requerirán más estudios que continúen la reflexión sobre lo que representa el AEA en la construcción del discurso etnográfico y del imaginario audiovisual indígena en México. Asimismo, habría que conectar la producción de este archivo con marcos contextuales más amplios para ponerla en diálogo con tendencias internacionales. A continuación, planteo algunas preguntas y sugiero itinerarios para futuras investigaciones que profundicen la exploración de este importante acervo de cine etnográfico mexicano.
Contexto histórico y singularidad del AEA
En primer lugar, habría que estudiar con mayor profundidad la coyuntura en la historia reciente de México, la cual dio pie al surgimiento y marcó el devenir del AEA dentro del INI. En el aspecto económico, en aquellos años se transitó del auge petrolero —a finales de los años setenta— hacia las crisis de 1982 y 1994. En lo político, hubo una transición del Estado paternalista al repliegue del Estado neoliberal, y con el fin de la revolución institucionalizada hubo una mayor apertura democrática que permitió la alternancia de partidos en el gobierno, justo con el cambio de siglo. Cobró fuerza la sociedad civil organizada; se consolidó una ciudadanía más crítica y activa después de los movimientos estudiantiles de 1968, tras el terremoto de 1985 y con el levantamiento zapatista en 1994. En el ámbito fílmico, el AEA fue un crisol en el que se amalgamaron las influencias del tercer cine latinoamericano con el creciente movimiento de cine independiente, político y militante mexicano, las corrientes del cinema verité , la nueva ola y el cine de autor, así como con algunos modos de representación propios del cine científico más clásico, explicativo y didáctico.
Del mismo modo, por una parte, sería importante trazar la constelación de ideas que a nivel mundial influyó en la creación y el desarrollo del AEA, sobre todo los debates en torno al colonialismo y la descolonización, en relación con la preservación, el

Alejandro Gamboa y Enrique Kulhmann en la comunidad kikaapoa (kikapú) de El Nacimiento, Múzquiz, Coahuila. Foto fija del documental “El eterno retorno: testimonios de los indios kikapú”.
GRACIELA ITURBIDE, 1981.
D.R. Fototeca Nacho López, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
coleccionismo y la creación de archivos fílmicos y audiovisuales en diferentes países. 6Por otra parte, resulta crucial ubicar el AEA en relación con las tendencias y debates teóricos, los giros y rompimientos en el pensamiento antropológico nacional. En 1970 se publicó el libro De eso que llaman antropología mexicana , 7una obra colectiva que condensa las ideas y el sentir de una generación de antropólogas y antropólogos críticos (encabezados por Arturo Warman, Margarita Nolasco, Guillermo Bonfil, Mercedes Olivera y Enrique Valencia). Esta publicación representa un punto de inflexión en el discurso indigenista oficial; marca un cambio de paradigma y una nueva relación entre los antropólogos, los indígenas y las instituciones de gobierno, sumado a la presión cada vez más fuerte que ejercían los movimientos y organizaciones indígenas, lo cual dio pie a una implementación gradual de políticas multiculturales más progresistas y a un proceso de transferencia de funciones del gobierno hacia los propios pueblos y comunidades indígenas. Además, hubo una inversión importante en infraestructura mediática; por ejemplo, se instalaron varias radios comunitarias en diferentes Centros Coordinadores Indígenas del INI. 8En esos mismos años, a finales de los setenta, se creó el AEA.
Ahora bien, hay que insistir en la singularidad del AEA como un oasis en la historia del cine documental en México, pues fue una iniciativa única en el desarrollo del cine y la antropología no sólo en México, sino también a nivel latinoamericano. Como nunca antes, se invirtieron esfuerzos y recursos del Estado para el registro audiovisual de las culturas indígenas. Hay testimonios que hablan de una abundancia de recursos para la producción de cine etnográfico de calidad profesional. Recuerda Henner Hoffman, fotógrafo de buena parte de estas películas, que contaban con cajas de latas con muchos pies de película virgen; quizás los sueldos no eran tan altos, pero no se escatimaba en gastos de transporte, equipo profesional, recursos para el trabajo de campo y la filmación en lugares remotos. Esta etapa de inversión económica del Estado para la producción de cine documental fue fundamental para el despegue de las carreras de varios cineastas hoy consagrados. Si bien fue una iniciativa surgida desde el gobierno, ésta permitió el encuentro, la libertad creativa y el pensamiento crítico de antropólogos comprometidos y cineastas independientes.
Читать дальше