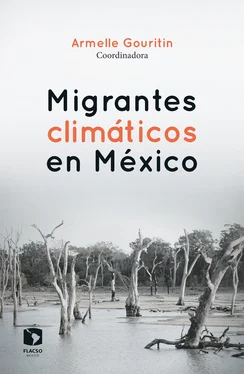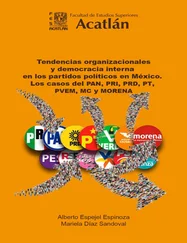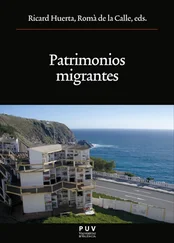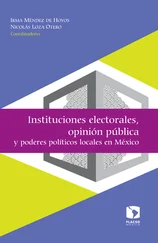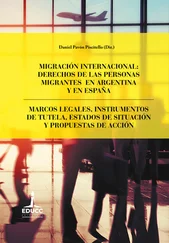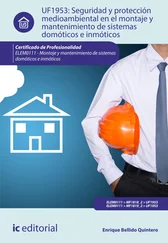La Semarnat y el inecc han reconocido la importancia de este problema en México:
Una consecuencia asociada con el aumento de la temperatura de los mares y el deshielo de los casquetes polares, debido al calentamiento global, es la elevación del nivel medio del mar y la exacerbación de los procesos de erosión en las costas arenosas, dando lugar a la degradación de importantes ecosistemas costeros como manglares y humedales, dunas y playas, además de afectaciones a la infraestructura costera, viviendas, carreteras, muelles, puertos, puentes, etc., siendo mucho mayor el efecto tanto en zonas bajas costeras como en islas.
En México, un estudio de vulnerabilidad realizado en la costa del estado de Tabasco, encontró que los sitios con mayor vulnerabilidad por inundación se encuentran frente a los sistemas lagunares costeros más importantes del estado, a saber, Carmen-Pajonal Machona y Mecoacán. Por otra parte, otro estudio encontró que la zona costera de Tabasco y Campeche presenta una extrema vulnerabilidad geomorfológica con posible inundación ante el ascenso del nivel del mar.
En otro estudio sobre evaluación de impactos del cambio climático en las islas de México y su área de influencia, se estimó que, ante un escenario hipotético de elevación de cinco metros en el nivel del mar, el país corre el riesgo de perder 4.3% de su zona económica exclusiva debido a la inundación del arrecife Alacranes y el cayo Arenas, ubicados en el mar Caribe.
Las zonas que podrían presentar mayor impacto ante un ascenso estático del nivel del mar con escenarios de uno y dos metros de aumento para el país son: las llanuras costeras del Golfo de México, del Pacífico y la Península de Yucatán. (Semarnat e inecc, 2018, pp. 313, 463).
En cuanto a las islas mexicanas, “Entre 1 y 3.8% de la superficie insular nacional quedaría sumergida en caso de presentarse escenarios con incremento del nivel del mar de 1 y 5 m, respectivamente” (Semarnat e inecc, 2018, pp. 472-473).
La degradación de los ecosistemas costeros —causado en parte por el cambio climático— es preocupante, ya que juegan un papel crucial en la atenuación de varios efectos debidos al cambio climático, como el aumento del nivel del mar y los eventos hidrometeorológicos extremos:
Entre ellos se pueden mencionar la protección contra inundaciones por tormentas, control de crecidas, la prevención de la erosión a lo largo de las costas, recarga de aguas subterráneas, suministro de agua dulce, el reciclamiento de los nutrientes, así como la captura y almacenamiento de carbono azul en sus sedimentos, biomasa viva (aérea y subterránea) y necromasa, en magnitudes mayores que los ecosistemas terrestres. […] Adicionalmente, se ha evidenciado que la conservación y restauración de los ecosistemas de carbono azul costero también contribuyen a la adaptación al cambio climático de las comunidades que los habitan, principalmente porque son barreras naturales de protección que retienen la erosión causada por vientos y mareas y reducen el impacto de fenómenos naturales extremos, incrementando la resiliencia de las comunidades costeras, y también por ser zonas de protección, crianza y desove de especies comerciales de peces, lo que actúa como soporte de la seguridad alimentaria de las poblaciones costeras. (Semarnat e inecc, 2018, pp. 316-317).
En México, esta problemática en las zonas costeras se vuelve relevante, porque se trata de 93 000 km2 (5% del territorio) donde vivían más de 24 millones de personas en 2015 (Semarnat e inecc, 2018, p. 349).
Zonas consideradas inaptas para asentamiento humano
Según Kälin (2010), se trata del escenario en el cual los “gobiernos pueden designar áreas como zonas de alto riesgo demasiado peligrosas para la habitación humana debido a los peligros ambientales” (pp. 85-86), un riesgo que se materializó en Sri Lanka en ocasión del tsunami de 2004 en el océano Índico (Renaud et al ., 2011), pero también en China[17] (Tan, 2017), Canadá (Thompson et al ., 2014)[18] y Alaska (Manrique et al ., 2018). Las islas que se están hundiendo son parte de este escenario que puede ejemplificar Nueva Zelanda, donde actualmente se debate en torno a un “retiro administrado” o desplazamiento planificado (“managed retreat”) (Hayward, 2008, pp. 52-53). Estos debates se generaron después del tsunami asiático de 2004 (Kolmannskog y Trebbi, 2010), y se replican en Maldivas, donde el gobierno ha instrumentalizado el cambio climático para justificar políticas de movilidad y reasentamiento —trata de reunir en diez islas una población dispersa en 200—, aunque esas políticas ya estaban planeadas por causas de racionalidad económica (Kothari, 2014). Este escenario del hundimiento por aumento en el nivel del mar ha originado innumerables críticas y discusiones en la literatura, incluido el caso mexicano. Lo veremos con detalle en el capítulo 5.
Conflictos y violencias provocados por la escasez de recursos naturales
Kälin (2010) afirma que “los disturbios que perturban gravemente el orden público, la violencia o incluso los conflictos armados pueden ser provocados, al menos parcialmente, por una disminución de los recursos esenciales debido al cambio climático —como el agua, las tierras de cultivo o los pastizales” (p. 86). A través de estudios de caso, la investigación al respecto tiende a identificar el cambio climático como causa que incrementa o produce conflictos socioambientales (Tebas y García, 2016; Freeman, 2017; Semarnat e inecc, 2018),[19] aunque se le dificulta identificar si esa relación es sistemática (Koubi et al ., 2012).[20] Esa dificultad cruza todo lo relativo al cambio climático, pero resulta complicado comprobar relaciones monocausales —muy difícil en cuanto a las movilidades climáticas, lo que se discute más adelante en el apartado “Migrantes climáticos forzados” dedicado a las definiciones y a los criterios de las movilidades climáticas forzadas internas—. Los conflictos por causa de las migraciones climáticas en el lugar de destino se abordan en el capítulo 2 de este libro.
Si relacionamos la ya señalada degradación del ambiente y la esperada escasez de recursos naturales agudizada por el cambio climático con la fuerte presencia de conflictos socioambientales en México (Flacso México y Montfort University, 2019), este quinto escenario es relevante. Un acercamiento histórico permite consolidar esta problemática en México:
Los periodos de sequía han estado presentes o han precedido a importantes movimientos sociales en México. Al igual que cien años antes —en 1810, durante la guerra de la Independencia—, algunos historiadores consideran la severa sequía de 1910 como un factor crucial que contribuyó a la Revolución mexicana. Estudios recientes muestran que México entró en un nuevo periodo de sequía a partir de 1994: 2009 fue testigo de la peor sequía de los últimos 70 años […] y, combinada con una crisis económica y escasez de alimentos, crea un contexto sociopolítico explosivo para el futuro. (Cohen et al ., 2013, p. 56).
“Proyectos de desarrollo” vinculados con energías renovables
Este escenario no figura en la tipología de Kälin (2010), lo hemos añadido en el marco de esta investigación. Se trata de los proyectos de desarrollo para generar energía con base en fuentes renovables, pero que inducen la movilidad forzada interna, por ejemplo, la construcción de una presa.[21] Este escenario guarda semejanza con el de zonas consideradas inaptas para asentamiento humano de Kälin, aunque son distintos: no se trata de riesgos ambientales en sentido estricto, sino de riesgos generados por la actividad humana en la construcción y operación de “proyectos de desarrollo.”[22]
Читать дальше