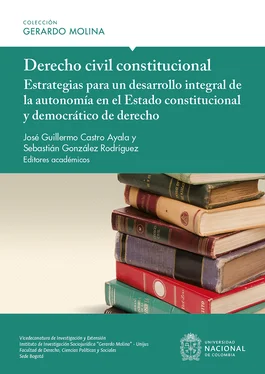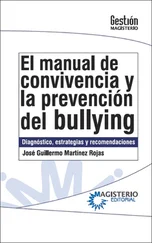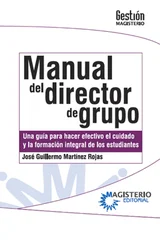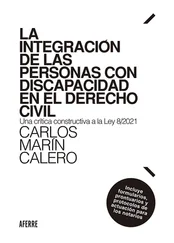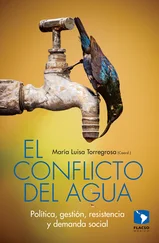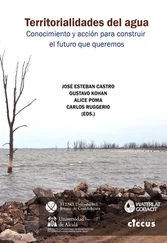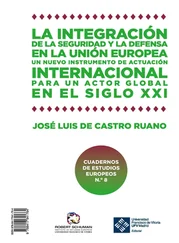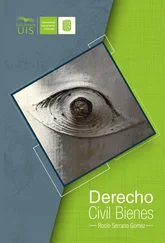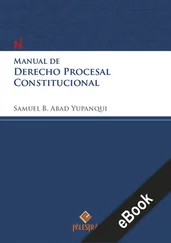Las reformas constitucionales fueron significativamente diversas, como la de 1910, donde, luego del diseño visionario del control automático constitucional, la aplicación jurisdiccional terminó siendo tan formalista que incluso lo que pretendió ser una forma de control vinculante que protegiera a los ciudadanos, se convirtió —durante épocas— en una forma de legitimación oprobiosa —como prolijos estudios lo demuestran— de permanencia indefinida de un estado de sitio que cercenó derechos y legitimó a un Estado altamente invasivo.
La Constitución de 1991, a su turno, resulta ser un experimento paradójico. Es innegable que la postulación de derechos fundamentales dentro de la concepción y del texto constitucional representó un avance para el país que, en su extensión, puede ser explicado como la opción sucedánea por la que optó el M-19 ante la imposibilidad institucional de una reforma agraria planteada desde la nueva constitución. Ahora bien, el diseño y la coyuntura económica de inicios de los años noventa con el presidente César Gaviria a la cabeza, la apertura económica y el ingreso de Colombia a organizaciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio y la CAN, constituyeron un tormentoso río de contracorriente para la articulación de los derechos fundamentales con los derechos patrimoniales de los ciudadanos.
Aunado a lo anterior, en contexto, se debe acotar que si bien los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional fueron excelsos en cuanto al desarrollo y otorgamiento de contenido para los derechos, se incurrió en dos significativos y portentosos errores: por un lado, se desligó aún más la patrimonialidad de la consolidación de los derechos (fundamentales) en una clara y abierta contradicción de los cánones que, al respecto, en Europa ya se habían desarrollado. Por otro lado, existía una aparatosa falencia de instrumental rigurosidad en los desarrollos (Grupo de Investigación para la Articulación del Derecho Civil y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales [GIADESC], 2017). El mal llamado choque de trenes, donde claramente existen serias contradicciones precedenciales propiciadas por lo vetusto de la Corte Constitucional, el diseño de sentencias, como las sentencias de unificación que solo dan cuenta de la falta de precisión para desarrollar el derecho a la igualdad efectivo, e incluso problemas más álgidos como el absoluto desconocimiento (o la tozuda inaplicación) de instrumentos como el principio de proporcionalidad, el test de igualdad o el principio de ponderación, llevan a la institucionalidad a complejas y disolutas contradicciones.
Desde otra perspectiva, si bien la firma de los acuerdos de La Habana en el Teatro Colón en Colombia no planteó una reforma constitucional, en principio, tiene esa vocación, por cuanto era una paz pactada entre dos facciones de una guerra fratricida de inmensas proporciones humanas y temporales. La comprensión de estos hechos desde esta óptica, sin embargo, no será suficiente para generar verdaderos cambios sociales y culturales en el interior de la sociedad colombiana. Más allá de esto, la implementación de los acuerdos posibilita la reacomodación de las tensiones sociales y representa una oportunidad para todos los sectores oprimidos de la sociedad, en especial, los desplazados, los campesinos pobres y la ciudadanía en general, que podrían ver ralentizadas sus oportunidades de progreso, por la imposición de una economía puramente empresarial de élites. El nuevo gobierno no representa una verdadera ayuda ni la forma en que se ha aprobado la regulación y los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como la re-derechización del Congreso de la República en sus dos cámaras.
Por todo lo anterior y por la necesidad de una lectura seria de cómo se deberían articular los derechos constitucionales con los derechos patrimoniales de los sujetos en este tipo de coyunturas, el Grupo de Investigación para la Articulación del Derecho Civil y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GIADESC) dedica su segunda entrega investigativa en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia a esa tarea investigativo-analítica: ¿qué tan flexible, versátil y armonizable ha de resultar el derecho civil tras coyunturas constitucionales fuertes, sobre todo aquellas que buscan propiciar la intencionalidad interpretativa fuerte de los derechos de los sujetos?
En la presente entrega, los miembros del grupo GIADESC han realizado las siguientes contribuciones académicas, las cuales se presentan en un orden que va de lo más constitucional a lo menos constitucional y de lo menos civil a lo más civil.
1 Como parte del quehacer académico del grupo, David Andrés Rodríguez Reyes y Sebastián González Rodríguez presentan una versión revisada de la ponencia ganadora del primer concurso estudiantil en el marco del Segundo Congreso Argentino de Justicia Constitucional, celebrado en Villa La Angostura (Neuquén, Argentina) en el invierno austral de 2017. El trabajo aborda la dificultad institucional de lograr la garantía y la justiciabilidad de los derechos humanos en escenarios de posconflicto y el rol que los tribunales constitucionales pueden —y deben— desempeñar para maximizar su garantía y vigencia. En este sentido, se presentan algunas consideraciones con miras a lograr la vigencia plena de los derechos humanos, particularmente, en el caso colombiano, entendiendo que, durante el posconflicto, resulta imperioso garantizar todos los derechos humanos en orden a construir una paz estable y duradera.
2 Sebastián González Rodríguez presenta una investigación de constitucionalismo transicional que resalta la importancia de adoptar nuevas constituciones en sociedades que salen o intentan salir de un pasado de conflicto armado y de violaciones masivas a los derechos humanos, como sólidas garantías de no repetición. A partir de la comparación entre Alemania y Colombia y el origen histórico de sus respectivas constituciones, se establecen la génesis y el rol que tienen las nuevas constituciones en la consolidación de la paz y la no repetición de las atrocidades, a través de cláusulas que buscan eliminar las causas que dieron origen al conflicto, las cuales miran al pasado para así proyectar el futuro.
3 Diego Fernando Torres Silva explora los desafíos y las amenazas a los derechos étnicos, entre ellos, la regulación de la consulta previa por parte de medidas gubernamentales que sería contraria a los derechos de los pueblos étnicos. Esta iniciativa entraría en tensión con tratados internacionales, decisiones de la Corte Constitucional y con el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
4 Miguel Ángel Malagón Monroy estudia las posibilidades de constitucionalización del contrato de crédito educativo (público, pero, sobre todo, privado), entendido como una relación contractual signada por la disparidad negocial en donde muchas veces se vulneran derechos fundamentales de los usuarios/estudiantes. Esto hace que se apueste por una versión crítica del crédito educativo como un mecanismo de financiación de un derecho social que es fundamental en un Estado social de derecho, quien deberá desarrollar mecanismos para plena garantía y financiación.
5 Leonardo Ariza Cifuentes plantea en su texto una relectura constitucional de la lesión enorme (milenaria figura jurídica del derecho privado) en tiempos en los que existe una creciente preocupación por el equilibrio financiero en las prestaciones de los contratos. La investigación se propone plantear una reestructuración de la lesión enorme que coadyuve a transformar el régimen de obligaciones y contratos colombiano en una herramienta funcional a los derroteros que impone la Constitución Política de 1991 y toda su carga axiológica. Para esto, se ponen de presente las contradicciones internas que confluyen entre el neoliberalismo y el neoconstitucionalismo en el contexto y regulación del régimen de obligaciones y contratos colombiano.
Читать дальше