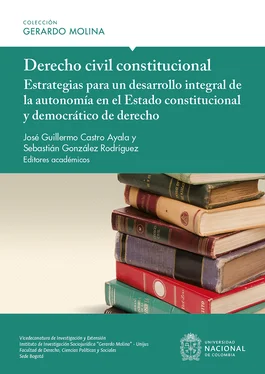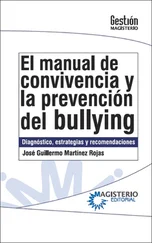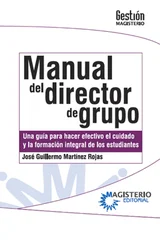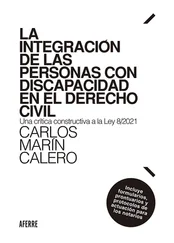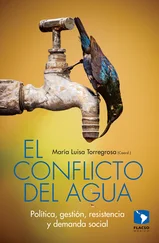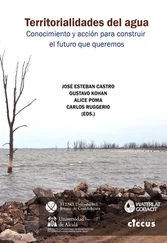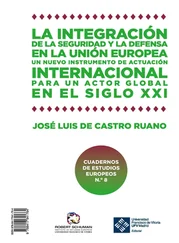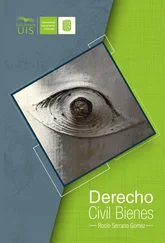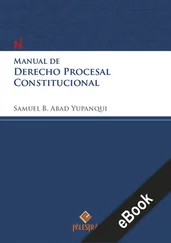las disposiciones que fueren necesarias para facilitar la reinserción de grupos guerrilleros desmovilizados que se encuentren vinculados a un proceso de paz bajo su dirección; para mejorar las condiciones económicas y sociales de las zonas donde ellos estuvieran presentes; y para proveer a la organización territorial, organización y competencia municipal, servicios públicos y funcionamiento e integración de los cuerpos colegiados municipales en dichas zonas. (artículo 13 transitorio)
Igualmente, numerosas reformas constitucionales se han planteado para facilitar y dar seguridad jurídica al reciente Acuerdo de Paz suscrito con la guerrilla de las farc-ep (Actos Legislativos 01 de 2012; 01 de 2016; 01 de 2017; 02 de 2017; 03 de 2017).
Tras considerar las disposiciones mencionadas, se puede decir que la Constitución Política de 1991 promovió, promueve y posibilita la construcción de paz a través de acuerdos políticos con los grupos rebeldes alzados en armas. Así pues, los sucesivos acuerdos de paz que se suscriban con grupos armados ilegales serán marcados por el derrotero de la constitución. La paz política deberá, entonces, apuntar a consolidar el Estado social y democrático de derecho.
Además de las causas políticas, la ANC reconoció otras causas evidentes del conflicto armado: la pobreza, la miseria rural y los altos niveles de desigualdad social. La respuesta, entonces, fue robustecer el Estado social de derecho, los derechos humanos y su plena vigencia y garantía. La Constitución de 1991 se tomó los derechos en serio y reorganizó la institucionalidad del país en torno a la protección de los derechos humanos, respondiendo así a la arbitrariedad, los abusos de poder (estatal y no estatal) y la “guerra sucia” que desangraba al país. Fue una forma de garantizar la no repetición del conflicto armado, desactivando las causas que dieron lugar a este. Así, por ejemplo, se creó la Corte Constitucional para la defensa de la Constitución (artículo 241) y los derechos fundamentales de los ciudadanos; se creó la figura del defensor del pueblo, encargado de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos de la población.
También se consagró un catálogo de derechos humanos que incluso sobrepasa en términos cuantitativos a los de las constituciones de Alemania y España, en las que se inspiró el texto colombiano (giadesc, 2017, p. 176). Es necesario decir que, aunque el mero catálogo de derechos fundamentales es bastante amplio (artículos 11-41), en la Constitución también se consagran derechos económicos, sociales y culturales (artículos 42-77), derechos colectivos y del ambiente (artículos 78-82) y un mecanismo de protección y aplicación de los derechos (artículos 83-94), además de acciones judiciales para su protección (acciones de tutela, populares, de grupo, de cumplimiento, etc.). Todo lo anterior constituyó una verdadera revolución con respecto a la vetusta constitución anterior, carente de derechos fundamentales y acciones para su judicialización. De este modo, esta “revolución de los derechos” se hizo básicamente en busca de igualdad, participación y paz (Cepeda, 1993, p. 17).
Especial mención merece la constitucionalización de varios derechos económicos, sociales y culturales (desc), entre ellos, el derecho a una vivienda digna, a la educación, a la salud y a la seguridad social, los cuales fungen como correctores de desigualdad material; gracias a su protección, constituyen poderosas garantías para la no repetición, a partir de resolver las causas del conflicto armado. En ese sentido, un escenario de posconflicto armado “podría ser el escenario ideal que permita a la población entender que la garantía y el efectivo cumplimiento de todos los derechos sociales es un primer paso para que se reduzca la violencia en nuestro país” (Castro, 2017, p. 222).
Si Colombia desea consolidar una paz estable y duradera después de conseguir satisfactoriamente la desmovilización, el desarme y la integración social de las FARC-EP, y posiblemente del ELN, es necesario que fortalezca y garantice el cumplimiento de toda la gama de derechos económicos, sociales y culturales prometidos en la Constitución, con el fin de garantizar que no renazcan los factores que originaron el conflicto. (Castro, 2017, p. 227)
Es claro entonces que, con la expedición de la nueva constitución, se busca, antes que nada, lograr la paz “dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo” (Preámbulo), para que no se repitan las atrocidades vividas en un desgastante conflicto armado sostenido por más de medio siglo.
A pesar de las nobles intenciones de la Constitución de 1991, esta “revolución de los derechos”, que significó su expedición, ha estado, en la práctica, lejos de poner fin al conflicto armado que desde hace más de medio siglo (de los cuales 25 años bajo la vigencia de la Constitución de 1991) desangra al país, aun después de realizar varios procesos de paz con muchos de los actores armados, en lo que se ha llamado una “paz fragmentaria” (Uprimny, 2006, p. 42). No obstante, en el plano jurídico-político, la Constitución de 1991 marcó un antes y un después en la relación ciudadano-Estado que aspira a ser la carta de navegación para la consolidación de una era de paz estable y duradera a través del respeto absoluto por los derechos humanos, especialmente los derechos sociales como efectivas garantías de no repetición de la violencia social. Se itera que “la búsqueda del cumplimiento de los desc es el pilar fundamental para una paz verdaderamente sostenible y duradera” (Castro, 2017, p. 227).
Las constituciones expedidas en contextos transicionales o postransicionales juegan un importante rol en el mantenimiento de la paz y la estabilización política hacia futuro, a través de la inclusión política y la reconstrucción de las instituciones del “nuevo” Estado. En ese sentido, la adopción de nuevas constituciones en sociedades que intentan o han logrado transitar de un escenario de violaciones masivas a los derechos humanos (conflictos armados o dictaduras) a uno de paz, puede ayudar a superar el pasado, cimentar las bases para construir el futuro y construir una cultura de paz y respeto por los derechos humanos, donde dependerá de cada caso particular la adopción de disposiciones especiales para reforzar las garantías de no repetición de las violaciones.
A través del análisis de la experiencia comparada, es claro que cada sociedad tiene sus propias necesidades y demandas cuando se trata de enfrentar un pasado de abusos a gran escala y evitar que este vuelva a ocurrir, para lo cual es fundamental precisar el contexto y el tipo de transición. Así, en el caso alemán, la experiencia del nacionalsocialismo y las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial jugaron un papel determinante en la redacción de la Ley Fundamental de 1949, a través del reforzamiento del Estado de derecho, lo que se plasmó especialmente en disposiciones tales como el respeto absoluto a la dignidad humana (artículo 1), la garantía del Estado social de derecho (artículo 20), la prohibición de partidos políticos contrarios a la República y el Estado de derecho (artículo 21.2) y la garantía de eternidad (artículo 79.3), evitando jurídicamente la regresión a la dictadura y la guerra.
Ahora bien, en el caso colombiano, con la expedición de la Constitución de 1991 se trató de dar solución a las causas, políticas y sociales (como la pobreza y la desigualdad social), que dieron lugar al estallido del conflicto, a través la consagración de un amplio catálogo de derechos humanos y acciones judiciales para su materialización. Asimismo, la Constitución de 1991 fue un espacio de apertura democrática que propició el desarme de varios grupos armados. Aunque no logró desmovilizar a todos los actores armados, la Constitución de 1991 sentó las bases para una democracia participativa y pluralista y un orden social justo y en paz, con plena garantía de los derechos humanos, centrándose especialmente en los derechos sociales como garantías de no repetición.
Читать дальше