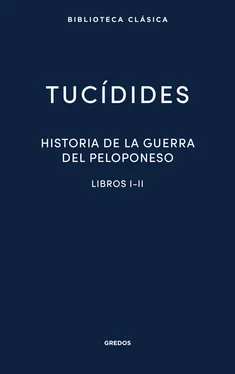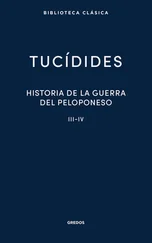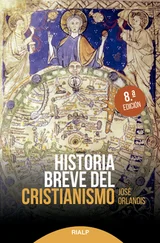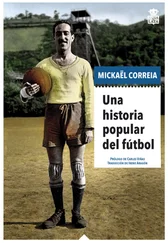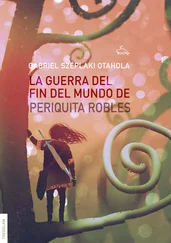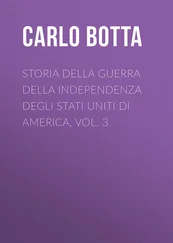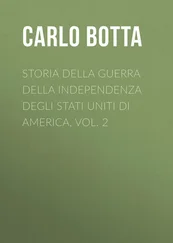Los libros VI y VII conforman una clara unidad, en la que el historiador relata la expedición a Sicilia (415-412 a. C.) y, en clave dramática, intenta explicar a la posteridad cómo se produjo la gran y terrible derrota de Atenas en Sicilia, que, en última instancia, acabó provocando la pérdida de su hegemonía en el mundo griego. Tras una segunda «Arqueología» (VI 1-9), donde el historiador introduce al lector en el origen del poderío de Sicilia, se suceden pasajes fundamentales, como el debate en el que se enfrentan Nicias y Alcibíades con respecto a la conveniencia de emprender la campaña siciliana (VI 8-26), la caída en desgracia de Alcibíades (VI 53-62), la petición de ayuda de los siracusanos a Esparta (VI 88-91) o la carta de Nicias (VII 11-15), en la que solicita refuerzos a Atenas ante la inminencia de la derrota. Y, de manera muy especial, los pasajes en los que se narra la derrota y retirada de los atenienses (VII 60-85), que terminó en un auténtico desastre y que supuso el principio del fin para un imperio que, hasta entonces, se consideraba invencible. Este último pasaje es un ejemplo perfecto de cómo Tucídides logra aumentar el dramatismo y la tensión gracias a la concentración de diferentes tipos de discursos (estilo directo e indirecto; discursos individuales y contrapuestos) en la narración de los hechos. Un texto que tiene claras resonancias dramáticas.
El libro VIII, finalmente, narra los primeros años de la guerra en Decelia y Jonia, hasta la campaña estival del 411 a. C. Un libro que, tradicionalmente juzgado como el menos elaborado de la obra, se está reivindicando en los últimos años (Liotsakis 2017). En él, nuestro historiador ofrece un cuadro de la desmoralización ateniense (VIII 1), la guerra centrada en el Egeo (VIII 13-44), el regreso de Alcibíades al bando ateniense (VIII 45-66), la caída de la democracia en Atenas por culpa de la revuelta de los Cuatrocientos, que impuso un régimen oligárquico (VIII 63-72), y, finalmente, su restauración tras los desmanes y excesos cometidos (VIII 89-98).
Tan rico contenido histórico hizo que la obra de Tucídides fuera estudiada durante siglos como una muy fiable fuente de datos para conocer de manera fehaciente los entresijos de la Guerra del Peloponeso y de la Atenas de finales del siglo V a. C. A ello se une la circunstancia de que, desde una perspectiva contemporánea, las propias afirmaciones del historiador sobre la metodología utilizada parecen aproximar su obra a los parámetros que rigen la historiografía moderna. De hecho, su afán riguroso de distinguir aquello que había visto u oído de lo que otros le habían contado perfiló a lo largo del tiempo la imagen de un historiador científico avant la lettre, alejado por igual de las veleidades narrativas de un Heródoto o del tono filosófico que anima gran parte de la obra de Jenofonte. Por ello, no ha de causar extrañeza que, hasta bien entrado el siglo XX, muchos de sus contenidos, y de manera especial los discursos, hayan sido objeto de una polémica sobre su mayor o menor fidelidad con respecto a lo que realmente sucedió o fue pronunciado por los protagonistas de su historia. O que su obra haya sido considerada como un auténtico manual político y militar.
Sin embargo, que Tucídides sea nuestra principal fuente de conocimiento de un conflicto tan decisivo como la Guerra del Peloponeso no puede hacer olvidar el hecho de que un historiador clásico, incluido el racional Tucídides, es también un autor literario. En esa línea han profundizado algunos de los más prestigiosos estudiosos de la obra tucididea a lo largo del siglo XX, como Finley (1967), Dover (1973), Hornblower (1987) o de Romilly (2013), que han destacado las relaciones entre la escritura de la historia y los mecanismos de composición de otros géneros literarios en el mundo antiguo. O autores como Stahl, que han puesto de manifiesto el papel que Tucídides atribuye a las fuerzas «irracionales» en su historia, que convierten en trágicamente inútiles los cálculos humanos (Stahl 2003). Y es que, sin restar importancia al hecho de que Tucídides no contó con modelos previos que analizasen la historia como él lo hizo, lo que tampoco ha de olvidarse es que Tucídides no creó su obra histórica de la nada. Tanto la narrativa como los discursos que componen su Historia son deudores de una serie de modelos formales e ideológicos que estaban influyendo sobre toda una generación de escritores en ese momento clave de la historia de Atenas (Rood 1999). Tucídides, por mucho que escribiera una obra decisiva para la historiografía antigua, no actuó de manera independiente de la tradición literaria griega, sino que, muy al contrario, su obra fue un fiel reflejo de la misma (Finley 1967).
4. TUCÍDIDES Y LA HISTORIOGRAFÍA ANTIGUA
Como él mismo afirma al comienzo de su obra, Tucídides, el ateniense, compuso una xyngraphé (nombre con el que en la Antigüedad se designaba una «historia contemporánea») dedicada a analizar el conflicto bélico en el que todo el mundo griego se vio envuelto durante el último tercio del siglo V a. C. Su obra no surgió como consecuencia de un deseo de mostrar su erudición, ni se centró en relatar las glorias pasadas de su pueblo. Bien al contrario, su historia nació de la necesidad de explicar al mundo unos sucesos que conmovieron a todos sus contemporáneos, y que llevaron el horror de la guerra y de la destrucción a las más altas cotas conocidas hasta entonces. Es más, por primera vez que sepamos, un historiador se plantea la necesidad de que su obra no solo sirva para levantar acta del sufrimiento y del dolor de una contienda, sino para que las generaciones siguientes obtengan una enseñanza que les ayude a sortear los peligros futuros. La importancia del conflicto, de la que el historiador fue consciente desde el comienzo, le llevó a plantear un nuevo modo de enfrentarse al pasado para comprender las auténticas causas del presente y, por extensión, tener la posibilidad de prever aspectos decisivos del futuro. Para poder llevar a buen puerto este ambicioso proyecto, Tucídides fue consciente de que ya no eran útiles los modelos que tenía a su disposición, demasiado influidos todavía —como se observa en Heródoto— por la épica homérica. Por este motivo, frente a sus predecesores, Tucídides puso en práctica una nueva manera de escribir la historia, introduciendo innovaciones que acabaron siendo decisivas para el posterior devenir de esta disciplina (Marincola 1997).
Así, en primer lugar, con la vista puesta en Heródoto, su obra supone el abandono premeditado y consciente de todo tipo de relato mítico como medio para explicar los hechos pasados. Incluso en aquellos pasajes (como ocurre en la Arqueología) en los que mira hacia el pasado legendario de Grecia, lo hace con otros ojos, reinterpretando sucesos como la talasocracia minoica o la Guerra de Troya bajo la luz de la nueva racionalidad promovida por la sofística:
¡Tan poco importa a la mayoría la búsqueda de la verdad (zétesis tês aletheías) y cuánto más se inclinan por lo primero que encuentran!
Sin embargo, no se equivocará quien, de acuerdo con los indicios expuestos, crea que los hechos a los que me he referido fueron poco más o menos como he dicho y no dé más fe a lo que sobre estos hechos, embelleciéndolos para engrandecerlos, han cantado los poetas, ni a lo que los logógrafos han compuesto, más atentos a cautivar a su auditorio que a la verdad... (I 20, 3-21, 1).
Desde las primeras páginas de su Historia, Tucídides declara que, a diferencia de quienes le han precedido en esta tarea, pretende llevar a cabo una «búsqueda de la verdad». Y que, para alcanzar la verdad (alétheia) de los hechos, ya no sirven los métodos seguidos por poetas y logógrafos, que no se basaban en testimonios palpables y firmes (tekméria), sino en los relatos orales (akoé). La tarea de historiador se plantea por primera vez en la cultura occidental como un trabajo intelectual en el que es necesario contar con pruebas que fundamenten tanto la exposición como las interpretaciones de los hechos históricos:
Читать дальше