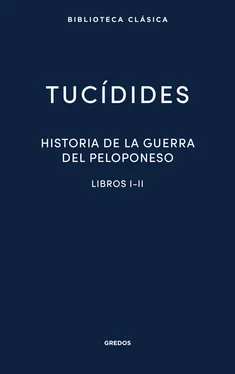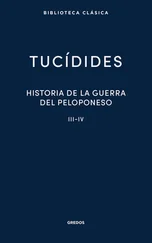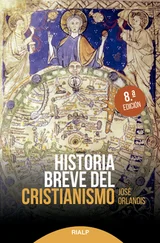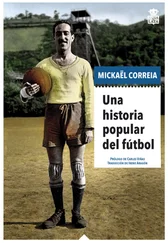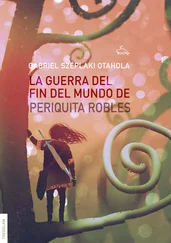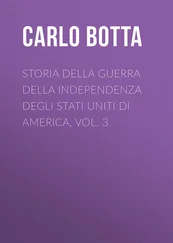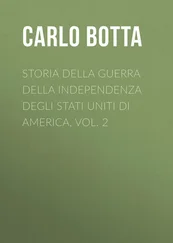En cuanto a su contenido, pasamos a comentar los pasajes y episodios más importantes de la obra, con la intención de proporcionar una guía a todos aquellos lectores que no estén familiarizados con su Historia.
El libro I, que conforma el proemio de la historia en su conjunto, se abre con la llamada Arqueología (I 1-21), que es una digresión sobre la historia antigua de Grecia, donde Tucídides intenta explicar racionalmente hechos y noticias transmitidos por el mito. Su objetivo último es poner de manifiesto la importancia de la Guerra del Peloponeso, la alteración más grande sufrida por los griegos (I 21), comparándola directamente con la Guerra de Troya y con las Guerras Médicas. Le sigue el «capítulo metodológico» (I 22), donde por primera vez, y con una sorprendente modernidad, un historiador antiguo habla sobre la metodología empleada en la elaboración de su obra. De este modo, pone de manifiesto la premeditada distribución de su contenido en discursos y acciones. Se posiciona con respecto a la tradición previa, con una vaga alusión crítica a la obra de Heródoto. E incluso proporciona una noticia fundamental sobre su difusión por escrito, considerando su obra una «adquisición para siempre» (ktéma es aiéi). El resto del libro primero, en el que se incluye un relato del período de paz de cincuenta años que precedió al conflicto (la llamada Pentecontecia: 1.89-118), está concebido como una exposición de los motivos profundos (aitíai) y aparentes (propháseis) de la guerra (I 23.6). La importancia de ambos conceptos, puntales del pensamiento de nuestro historiador, es tanta, que permite estructurar todo el contenido que sigue. De hecho, tanto la narración como los sucesivos debates en Atenas (I 32-43) y Esparta (I 68-86, a los que se suman I 120-124 y I 140-144) sirven para presentar los argumentos y razones esgrimidos por ambos bandos, y para poner de manifiesto al lector las intenciones reales de cada uno de ellos. Al final del libro I, el lector ya está preparado para comenzar a conocer cómo se desarrolló el conflicto.
En el libro II, una vez comenzada la guerra, se destaca sobre todo la inmensa figura de Pericles, el gran líder ateniense por el que Tucídides sentía una profunda admiración. De este modo, el historiador pone en estilo directo dos discursos fundamentales para entender al personaje: el discurso fúnebre (II 35-46), considerado unánimemente como el más importante de su obra, y el que supone su despedida (II 60-64), en el que, antes de morir, ha de hacer frente a las críticas contra la guerra que ya empezaban a surgir entre sus conciudadanos. La admiración del historiador hacia el líder político se pone de manifiesto en el elogio póstumo (II 65), en el que compara su recto comportamiento y su capacidad de previsión con la incompetencia de los líderes que le sucedieron, que acabaron llevando a Atenas al desastre. Otro pasaje fundamental de este libro segundo, al que se ha prestado una especial atención, es aquel en el que Tucídides describe con todo detalle (II 47-54) la terrible epidemia que asoló Atenas. Se trata de una descripción tanto de los síntomas físicos que aquejaron a los enfermos (entre los que se contó el propio historiador), como de los efectos psicológicos sobre la moral de los atenienses, y ha quedado para la posteridad como un insuperable modelo literario. Es evidente la influencia de la medicina hipocrática tanto en la descripción de los síntomas, como en el análisis de sus efectos sobre el cuerpo social de la pólis. La mejor prueba de la importancia de este pasaje es que hoy en día siguen apareciendo artículos en revistas científicas intentando poner nombre a esa «peste» tan minuciosamente descrita. También hay que citar los capítulos dedicados a describir el asedio espartano de Platea (II 75-78), que se convirtió en un pasaje paradigmático a la hora de describir el proceso de cerco de una ciudad.
En el libro III, el historiador nos ofrece dos episodios fundamentales sobre el comportamiento de las potencias militares en una guerra. Uno es el debate sobre el destino de los habitantes de Mitilene, tras su fallido levantamiento contra Atenas (III 35-50), donde el demagogo Cleón consiguió que la asamblea votase a favor de un castigo indiscriminado a la población civil. Solo la intervención de Diódoto consiguió evitar la masacre. El otro es el que relata la rendición de los platenses ante los lacedemonios y el juicio al que fueron sometidos, donde los tebanos, sus grandes enemigos tradicionales, actuaron como acusadores (III 52-68). El juicio culminó con la ejecución de los que se rindieron y con la destrucción de la ciudad. También es fundamental el pasaje en el que describe la stásis o lucha civil desatada en Corcira (III 69-85), donde hace un certero análisis (III 82-85) de las consecuencias de la disensión interna en una comunidad humana y de cómo los hombres se comportan como fieras con aquellos que, hasta ese momento, habían sido sus vecinos y compatriotas.
En el libro IV, Tucídides narra la victoria ateniense en Pilos (IV 1-16), donde quedó bloqueado por mar lo más granado del ejército lacedemonio, provocando una auténtica conmoción en Esparta, hasta el punto de que sus embajadores acudieron a Atenas para solicitar la paz y para preservar la vida de sus guerreros (IV 17-20). Este libro muestra el momento culminante (la akmé) del poderío ateniense y sirve para poner de manifiesto las causas de la posterior derrota. Los atenienses se habían vuelto demasiado confiados debido a sus sucesivas victorias. La sombra de la soberbia (la dramática hybris) empezaba a proyectarse sobre ellos. Por eso, es precisamente en ese momento en el que entra en escena otro de los grandes personajes, el general espartano Brásidas, cuyos éxitos van a propiciar un equilibrio de fuerzas entre ambas potencias. La figura del espartano, descrita favorablemente en términos homéricos, pone de manifiesto la admiración que un enemigo era capaz de inspirar en nuestro autor. También se destaca el discurso que pronuncia el general siracusano Hermócrates (IV 59-64) ante embajadores de toda Sicilia, en el que, adelantándose a lo que acabará sucediendo en los libros siguientes, se reclama una paz interna que unifique la isla frente al poderío ateniense. Un ejemplo de cómo una comunidad ha de cohesionarse para poder hacer frente de manera efectiva a una amenaza exterior.
En el libro V (V 1-24) se narra brevemente el fallido período de tregua (421-415 a. C.) conocido como paz de Nicias. En lo que se considera como un segundo proemio de la obra (V 26), Tucídides pone de manifiesto las ventajas de su destierro para conocer mejor el comportamiento de los bandos en conflicto y ofrece una serie de apreciaciones que, a raíz de la tesis defendida por L. Canfora acerca de la existencia de una edición del texto por parte de Jenofonte, ha generado una enorme polémica sobre la verdadera autoría de esas palabras (si son de Tucídides o fueron añadidas por Jenofonte como defiende Canfora). En todo caso, esta situación personal vivida en el exilio, sumada a las afirmaciones vertidas en su capítulo metodológico, son responsables en gran medida de que Tucídides se convirtiese durante siglos en paradigma de la objetividad historiográfica. El resto del libro quinto está dedicado a relatar la reanudación de la guerra, destacándose de manera muy especial «El diálogo de los melios» (V 85-116), en el que atenienses y melios hablan sobre el poder de las naciones y sobre la imposibilidad de los débiles para mantenerse neutrales en situaciones comprometidas. El pragmatismo de los atenienses (hay quien lo ha denominado cinismo), que no dudan en imponer sus criterios por la fuerza, supone una descripción demoledora del ejercicio del poder imperial. La crítica ha destacado su posición estratégica, entre la paz de Nicias y la expedición a Sicilia: Atenas, en la cumbre de su poder, actúa con soberbia y pone las bases para el desastre futuro.
Читать дальше