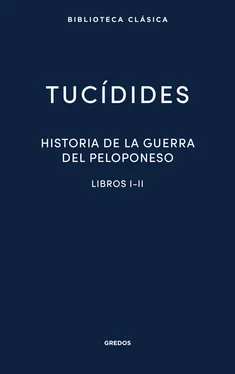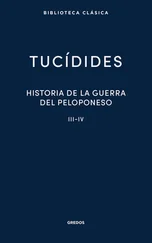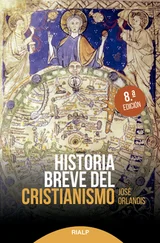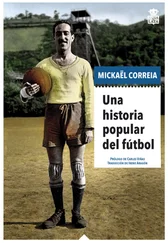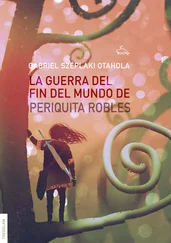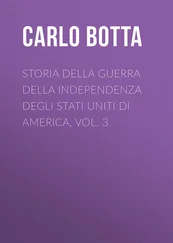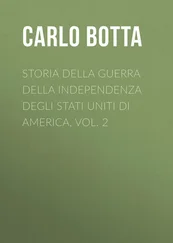1 ...6 7 8 10 11 12 ...22 Por poner solo un ejemplo, esta metodología es clave para entender las causas reales que motivaron la Guerra del Peloponeso. El libro primero, de manera coherente con su planteamiento de partida, no ofrece un relato de la guerra, sino que está lleno de discursos en los que se presentan las posturas defendidas por atenienses, corintios y lacedemonios (I 68-86 y I 120-144). Por medio de estos debates desarrollados en Esparta y en Atenas, donde oradores como Pericles o Arquidamo exponen de manera descarnada lo que piensan sus propias comunidades, el historiador consigue transmitir para la posteridad los motivos reales y las excusas que unos y otros emplearon para justificar lo que acabaría siendo el más dramático enfrentamiento de la época clásica. Esta es la manera tucididea de alcanzar la verdad: utilizar los mecanismos especulativos de la retórica y, combinando narración y discurso, conseguir ir más allá de la realidad aparente y, de este modo, captar la esencia del devenir histórico. Una verdad que deja de lado lo accesorio y que es fruto del estudio del comportamiento humano. Una verdad que surge de la relación dinámica entre lo que se dice y lo que se hace.
El historiador, de un modo completamente novedoso para su época, expone la metodología que ha guiado la composición de su obra en el capítulo 22 del libro I. En él, nos explica que su obra está compuesta por acciones (érga) y discursos (lógoi), un proceder que tenía ilustres antecedentes en la literatura griega. El problema es que la frase donde explica cómo ha elaborado sus discursos, el elemento más novedoso de su obra, es enormemente oscura y ambigua:
En cuanto a los discursos que pronunciaron los de cada bando, bien cuando iban a entrar en guerra bien cuando ya estaban en ella, era difícil recordar las palabras pronunciadas, tanto para mí mismo en los casos en los que los había escuchado como para mis comunicantes a partir de otras fuentes. Tal como me parecía cada orador habría hablado, con las palabras más adecuadas a las circunstancias de cada momento, ciñéndome lo más posible a la idea global de las palabras verdaderamente pronunciadas, en este sentido están redactados los discursos de mi obra (I 22, 1).
Detengámonos un momento para entender lo que estas palabras significan y así comprender la polémica que han generado. Por primera vez, un autor griego ofrece a sus contemporáneos y a la posteridad la metodología que ha seguido en la composición de su obra. Es algo realmente extraordinario, ya que implica tanto una reflexión sobre el proceso creativo como el deseo de proporcionar una clave interpretativa. El problema es que la oscuridad del texto dedicado a los discursos, lleno de conceptos abstractos, no ha permitido dar una respuesta clara y unívoca. Es como si el estilo ambiguo y enrevesado de Tucídides pretendiese jugar una mala pasada a todos los que se han acercado a este pasaje en busca de la clave con la que interpretar correctamente este aspecto esencial de la obra. La pregunta es simple: ¿qué nos quiere decir Tucídides con esta metodología y cómo hemos de interpretar sus discursos? La respuesta ya no lo es tanto. De hecho, son legión los autores que han intentado desentrañar el auténtico significado de estas palabras y entender cómo y para qué han sido elaborados los discursos. Para unos, esta frase prueba que el historiador subordinó cualquier impulso creativo a la intención de reflejar fielmente aquello que había sucedido. Para otros, en cambio, estas palabras ponen de manifiesto que Tucídides optó por una composición de los discursos libre, subjetiva y no subordinada a la verdad histórica. El seguimiento de una u otra postura tiene consecuencias diametralmente opuestas para cualquier intento de explicar los discursos.
Los defensores de la primera interpretación, capitaneados por autores como Gomme (1945) o Kagan (2014), conciben las alocuciones como un reflejo fidedigno de lo realmente dicho. El discurso es considerado, por lo tanto, como un testimonio histórico. Se apoyan en la segunda parte de la frase central, donde Tucídides afirma que se ha ajustado lo más posible a la «idea global» (xympáses gnómes) de lo realmente dicho. Solo así se entenderían las palabras del historiador sobre la dificultad de llevar esta tarea a cabo. Esta postura, no obstante, se enfrentaba con la evidencia de que algunos discursos no responden totalmente a la intención programática de su autor. Esto provocó que filólogos como Schadewaldt (1929) estudiaran una posible evolución creativa en la obra del historiador y, en definitiva, se convirtió en uno de los motivos que justificaron la larga polémica sostenida entre analíticos y unitarios (Alsina Clota 1981). Según la interpretación analítica, una vez establecidos los principios metodológicos, el tiempo y la experiencia (materializados en diferentes etapas compositivas a lo largo de la guerra) habrían ido distanciando a Tucídides de su objetivo inicial. En el otro extremo se sitúan todos aquellos que prestan más atención a la primera parte de la frase, donde el historiador se referiría al modo en que ha reflejado «según le parecía» aquello que cada orador habría pronunciado sobre los diversos temas. Tal fue la postura de defensores de la interpretación unitaria, como Schwartz, Grosskinsky o Patzer. Según estos autores, Tucídides habría llevado a cabo al final de la guerra una reelaboración personal de los discursos que, basándose en la «idea global» de lo realmente pronunciado, afectaría tanto al contenido histórico como a la forma. De acuerdo con esta interpretación, sus discursos no pueden ser entendidos como un testimonio cierto de lo realmente pronunciado.
Desde nuestro punto de vista, la clave que desvela la verdadera naturaleza de los discursos no se halla en estos extremos. Para encontrarla hay que tener en cuenta el capítulo metodológico completo (I 22) y su posición al final de la Arqueología (I 2-21), donde expone sus críticas al trabajo realizado hasta ese momento por poetas y logógrafos (Nicolai 2001). De este modo, podemos reparar en el hecho básico de que Tucídides, en su «búsqueda de la verdad», pretendía reproducir lo realmente pronunciado para que fuera «una adquisición para siempre» (tal como afirma en I, 22, 4). Del mismo modo que la narración de las acciones (los érga) ha de permitir comprender cómo se desarrollaron los acontecimientos, la recreación de los discursos también ha de tener una utilidad pragmática. Por ello, son fruto del compromiso que expresa en I 22, 1: Tucídides no pretende faltar a lo realmente pronunciado, introduciendo discursos inventados como hizo Heródoto (solo habría que recordar el debate persa sobre las formas de gobierno en Heródoto III 80-82), sino que su intención es adaptarlos para que desempeñen la nueva función pragmática que les asigna en su obra. De este modo se explica que en sus discursos pueda distinguirse entre un contenido ajustado a lo realmente dicho —lo particular—, y aquellas opiniones y argumentaciones generales y, en cierto sentido, generalizadoras —lo universal (Hammond 1973). Cuando hay una información clara y directa de lo sucedido predominaría «lo particular», mientras que allí donde hubiera dificultades el autor habría recurrido a lo universal, es decir, a lo que fuese «necesario» (tà déonta) en aquella ocasión concreta. El historiador, por medio de la aplicación de esta metodología, sin ignorar ni tergiversar lo realmente dicho, habría ajustado el contenido de los discursos a los diversos tipos y situaciones que estaban presentes en la práctica oratoria contemporánea, recurriendo a los argumentos que considerase «necesarios» para convencer a un auditorio. De este modo se lograban dos objetivos: ganar en credibilidad ante el receptor de la obra (ya que la toma de una decisión por una asamblea sería entendida como consecuencia directa del empleo de los argumentos adecuados al tema o a la situación) y ofrecer un discurso que no se pierde en los aspectos concretos de una situación, sino que adquiere validez universal (y, por lo tanto, puede ser comprendido por lectores de épocas posteriores). En definitiva, los discursos, desde el punto de vista de la metodología, se convierten en el instrumento esencial que ha de permitir que la obra tenga la validez de una «adquisición para siempre».
Читать дальше