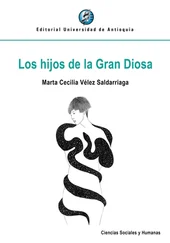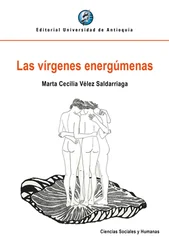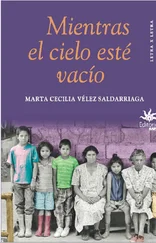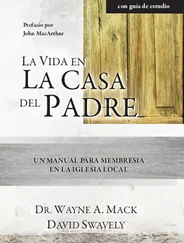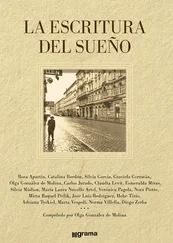Antígona corre sintiendo la bestia a sus espaldas. Yo grito de horror, pero mi grito no logra vaciar el espanto que llevo pegado a mis entrañas, ni la rabia corriendo por mis venas. Los acontecimientos de esta guerra cotidiana vuelven a invadirme cada día y cada noche. Ante el grito que es también oscuridad, ante el silencio cargado de miedo que son las sombras y los murmullos nocturnos, vuelvo a vivir ese desgarre, ese lento y terrorífico vaciarse en los sueños. Tampoco ha podido salvarme el lenguaje. Un día creí, creí con furia y con dolor que sí era posible, creí que hablando... Pero luego, de muerto en muerto, de desaparecido en desaparecido, de cuerpos mutilados y llanto colgando de los labios mudos, he descubierto que el lenguaje no puede salvarnos pues está hecho del mismo material de la guerra, de la exclusión, del mismo material con el que se cortan alas y se entierran en fosas perdidas; fosas escondidas las de la mitad de mi pueblo enterrado, las de la mitad de mi pueblo encerrado. No, el lenguaje tampoco podrá salvarnos, pues está hecho de poder, de sometimiento, de desigualdad.
Y la bestia acecha, respira y sesea a las espaldas de Antígona. Ella corre, sabe que se mueve en el laberinto y que el laberinto es siempre una bestia buscándose a sí misma a través de sus víctimas; espejos sus víctimas, objetos de la bestia. El laberinto es también un eco cuyo monstruo son las palabras. El lenguaje es laberíntico: inevitable perderse en los recodos de un decir con pretensión de dominio, en un lenguaje que se estructura desde la consideración de un sujeto que ignora la cueva y la ciénaga desde la cual se eleva, ciénaga que es perpetua subversión nocturna.
La bestia ha dejado de respirar a su espalda. Ya no la invaden el vaho caliente ni el olor sanguinolento. Pero el monstruo todavía acecha, es un dragón que se arrastra en su alma, no produce ruido, no ronca ni resopla. Antígona se detiene, sabe de su presencia, la carrera por el laberinto se lo ha enseñado: ha aprendido a reconocerlo aunque no ruja ni resople, aunque aceche silencioso y ataque en la noche, aunque se arrastre con las sombras y les suspire palabras de amor a sus víctimas. Ella ha aprendido a reconocer a la bestia. Igual, si hace ruido o si no lo hace, su presencia es siempre una densidad en el ambiente, un movimiento diferente en el corazón, una pesadez en el aire y un presentimiento que tiene el pálpito de la agonía, de la esclavitud y de la muerte.
Antígona se detiene, el terror se confunde con su corazón galopante y ya no escucha las súplicas de los ancianos, ni oye los gritos y los aullidos del animal sacrificial. Está sola y se deja caer sobre el piso. Entonces toda la soledad desconocida se le revela: es una niña, pero siente un vértigo que parece conducirla, irrefrenable, por fuera de lo que hasta entonces había sido su vida, una fuerza que la llama más allá de su infancia, una inquietud, una zozobra, una densidad rara en su alma, un peso diferente en su corazón. Allí, en esa galería tantas veces recorrida, extraña ahora por todo lo que vive, ella se precipita, se hunde, se ahonda y sobre ella cae, profundo, el silencio.
Es el silencio de las sombras, es el frío de la noche y es el piso húmedo del amanecer. Ha corrido toda la noche de los brazos de su madre y llora. No había podido hacerlo desde que los enmascarados llegaron con una lista nombrando a su padre, reclamándolo a gritos y golpeando todo a su paso. No había podido llorar desde que, ante sus ojos, él se desplomó, mientras su pecho sangraba. No reconoció los disparos, creyó que eran truenos. No vio la sangre, fue ocultada por el sonido seco del cuerpo de su padre en el suelo. No vio el rostro de ninguno de los encapuchados, ni siquiera pudo levantar la cabeza del suelo, pues su madre huyó con ella tirándola fuerte del brazo mientras veía a esos hombres incendiar la casa y arrastrar afuera el cadáver de su padre. Ni ella ni su madre habían podido llorar, solo habían corrido en medio del tronar de las balas a sus espaldas.
La noche rueda entre las sombras, rueda el miedo entre las lágrimas. Mas no caen las palabras entre ellas. Se miran, miran un pasado que solo hace unas horas se quedó enterrado entre las balas, atrapado en el cuerpo inmóvil; cuerpo destrozado de él, pero presente, vivo, intenso, vivísimo en sus miradas y en las visiones que aún se abren en sus niñas heridas. Las palabras no han podido salir, subir; solo el espanto como laceración propia, como huella indeleble de la guerra, y el cuerpo muerto e insepulto del padre presa de las bestias y del sol abrasador, y el cadáver tatuado en su memoria, en la de ellas que no dejan a sus muertos sin enterrar, abandonados a la voracidad de las aves carroñeras. Con el asesinato en sus memorias, con uno de los guerreros muertos, acaso las mujeres comenzarán a hablar, a hablarse, a pensar en ellas en medio de la guerra, en medio de la noche, sin nada, sin nadie, solas.
Antígona, caída en ella misma, quieta, ausculta los sonidos, los ruidos. Ella es ahora la bestia que expía sin saber que el monstruo jamás será tomado por sorpresa. Los sonidos rebotan en su memoria trayéndole el recuerdo de su muñeca abandonada con la huida y, tras ella, de la muñeca del dios, del espejo y la pelota. Invadida por la tristeza siente el vacío entre sus brazos, inútiles los abrazos, y sabe, entonces, que la muñeca abandonada es un presagio, preludio de abandonos, apertura de nuevos olvidos, obertura de insospechados vacíos, primicia de nuevas soledades y laberintos.
Supo —pues eso era saber— reconocer las mil imágenes encadenadas que trae cada imagen, encontrar el eslabón que ata los acontecimientos en el señalamiento del camino que ha de seguirse para ser quienes somos y cumplir en nuestra historia la disposición de la vida, su ímpetu, su exigencia. Antígona sabe que le espera un destino de irremediable soledad, abandono y laberintos. ¿Es su destino, acaso, esa bestia a su lado, o quizá es este un lazo tendido desde sus antepasadas Ariadna, Fedra, Sémele? El saber es una red en la que ella será emergencia inédita, naciente articulación de imágenes que, reunidas de otro modo, crearán un tejido diferente en el horizonte de la vida y de la historia. Antígona lo había aprendido de su madre: cada ser es la conjugación diferente de las mismas imágenes, imágenes nuevas, por tanto, conjugación que abre la enorme y rica diversidad de la vida. Las sabias pitonisas ven el conjugarse de esas imágenes en cada consultante y desde allí entonan el canto imaginario de su porvenir.
Tirada en el piso y con la bestia rugiente ante su mirada, ausculta su porvenir. Las imágenes de una historia que la antecede y funda acuden en sucesión vertiginosa desligadas una a una de aquellas que allí, en ese corredor laberíntico, ella reconoce como su devenir. Nada es seguro, el porvenir no tiene certeza ni verdad única. Solo existen los múltiples fuegos centelleantes de los dioses iluminando de sentimientos y emociones el ara de su alma y el altar de su cuerpo. Nada es verdad, pero en su vida, sin saber exactamente cómo, se encadenarán un laberinto, un monstruo y un mundo rodando entre sus manos, una huida ciega, una muñeca olvidada como perdida infancia, dolorosamente olvidada; un espejo negro como estas tinieblas en las que ahora cree ver su porvenir, y unos oráculos. La oscuridad, el misterio y el temor ya son vectores en la profundidad de su futuro.
Ella hubiera querido preguntar, pero un monstruo nunca es un oráculo aunque guardado por este se encuentre, y a este monstruo, de figura torpe y desesperado, una inmensa congoja lo envolvía. Su abatimiento podía percibirse en la manera vacilante, temblorosa e incierta; manera huérfana, abandonada; manera desdichada y solitaria de tender los brazos, moverse, arrastrar sus pies en la oscurecida tarde y en el penumbroso corredor del palacio. Se diría, pensó Antígona, que es el monstruo más solitario y desgraciado de los monstruos. ¿O era ella la más solitaria y desgraciada de las princesas?
Читать дальше