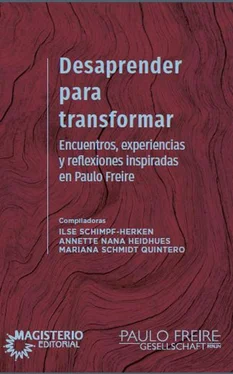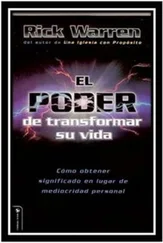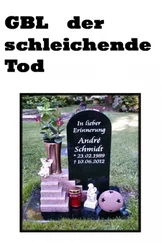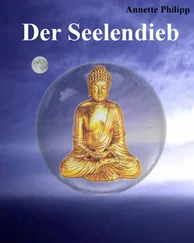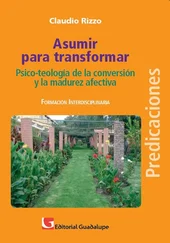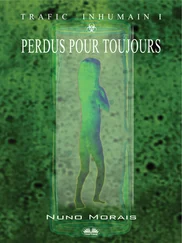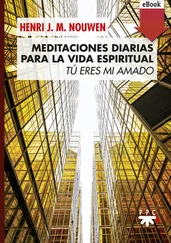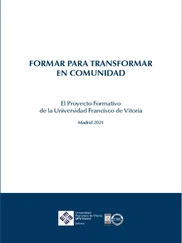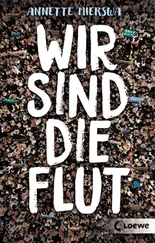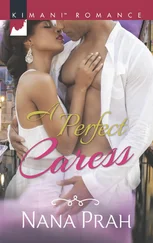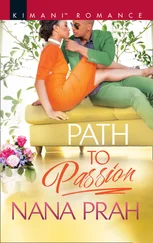Es en el exilio, en Chile, donde escribió su obra central La pedagogía del oprimido, traducida a veintiocho idiomas; posteriormente trabajó en la alfabetización y la formación de maestras y maestros en varios países africanos, en especial en las antiguas colonias portuguesas de Guinea Bisáu, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Angola y Mozambique. Con el Consejo Mundial de las Iglesias en Ginebra, Suiza, visitó muchos países hasta 1989, cuando pudo regresar a Brasil. Allí, junto con sus colegas, asumió el desafío de transformar la educación autoritaria brasileña en una de diálogo entre el Estado y la sociedad civil. Murió en 1997 tras haber terminado su último libro Pedagogía de la autonomía, una edición de bolsillo en el que resume sus ideas centrales: la educación como desafío ético, la escucha empática para crear confianza, la superación de la “cultura del silencio”, el reconocimiento de la diversidad y la memoria histórica como punto de partida para alcanzar la justicia social. Al final de su vida reconoció que le faltó indagar más sobre los derechos de los pueblos originarios y la perspectiva de género, temas que hoy en día son centrales en el accionar de las personas y grupos que caminan junto con el Instituto y la Asociación Paulo Freire, como aspiramos a que quede reflejado en esta publicación.
Desaprender para transformar es quizás la mayor herencia que nos ha dejado Freire. Hoy, tras estos veinte años en los que hemos caminado juntas y juntos en medio de las diferencias, podemos decir que sí es posible cambiar estructuras arraigadas en nuestra mente. Estructuras de pensamiento que reproducen día a día las injusticias sociales en todos los ámbitos de la vida: la familia, la escuela, los vecindarios, el espacio público, pero también en los procesos investigativos, políticas educativas, movimientos sindicalistas y en la cooperación internacional; aquellas que mantienen las discriminaciones cotidianas y las relaciones jerárquicas de poder norte-sur global. A veces el cambio es pequeño, a veces va a paso lento y no siempre llegamos tan lejos como lo habíamos soñado, pero nos mantenemos en el camino. Justamente con este libro, con experiencias concretas signadas por la construcción de conocimiento colectivo y el aprendizaje mutuo, pretendemos mostrar que el cambio sí es posible.
Como lo podrán constatar nuestros lectores y lectoras en las experiencias plasmadas aquí, se trata de un proceso que no está exento de obstáculos, pues afinar permanentemente las visiones que orientan el actuar y la manera de abordar los múltiples problemas demanda, junto con exámenes críticos, arrojo, creatividad y confianza en el potencial del encuentro humano. En esto hemos tenido, además de Freire, otros referentes que nos han ayudado a robustecer nuestras reflexiones y prácticas —especialmente pensadoras, pensadores y activistas de los feminismos negros y del sur, del análisis poscolonial y de la visión del buen vivir. Entre estas voces están, entre otras, Audre Lorde, bell hooks, Gloria Anzaldúa, Eduardo Lander y Mara Vivero Vigoyas.
Los capítulos que componen este libro
Siete grandes capítulos conforman este libro. Lo que los une es una postura pedagógica que parte de la idea de aprender desaprendiendo en el sentido de reflexionar permanentemente sobre nuestro actuar, ser agudos en esa mirada para descifrar huellas de opresión que hemos naturalizado y que la cultura se ha encargado de reproducir y validar, y de aventurar nuevas maneras de ser y de relacionarnos.
Iniciamos con “Pedagogía y transformación” cuyos textos comparten convicciones, caminos, preguntas, acciones surgidas de esas relaciones que se dan entre quienes se saben perpetuos aprendices, valoran la construcción conjunta de saberes y comprenden que la fuerza de las transformaciones está en el pulso diario por favorecer el crecimiento mutuo.
En sintonía con el espíritu mismo del Instituto Paulo Freire de Berlín y de la Asociación Paulo Freire, de propiciar el diálogo entre vivencias y prácticas diversas, el segundo capítulo titulado “Cruce de culturas” recoge seis experiencias que muestran con hondura lo que significa ello, las sólidas barreras que persisten y los imbricados caminos que es necesario inventar para lograr el enriquecimiento humano que significa encontrarse con quien viene de un universo cultural diferente al propio.
Con el lema recordar necesita futuro, el futuro necesita recordar, en estos veinte años hemos llevado a cabo múltiples encuentros y seminarios en América Latina y en Alemania a propósito de la pedagogía de la memoria. La necesidad de generar espacios para la recuperación de la palabra en medio de una cultura de silencio causada por múltiples violencias, ha orientado nuestras búsquedas. Así, el capítulo “Pedagogía y memoria” dirige su atención al desafío ético que significa reconstruir el tejido social tras eventos prolongados de violencia y la consecuente ruptura de los lazos entre las personas, que las deja solas, con vergüenza o miedo de hablar. “No entiendo la existencia humana y la necesaria lucha por mejorarla sin la esperanza y sin el sueño”, dice Freire, y para ello, en nuestro entender, es importante comprender el complejo devenir de estos tiempos a partir de las construcciones de memorias plurales que nos permitan acercarnos a lo que pasó con una visión de futuro.
El capítulo “Género, imaginarios y vivencias” explora la compleja relación entre normas y construcciones sociales, y la multitud de experiencias vividas por las personas y sus cuerpos en torno al género y al poder vinculado con él. Los textos exponen múltiples búsquedas para transformar un sistema de poder patriarcal que nos limita a todas y todos, aunque de maneras distintas. Tomando la experiencia personal como punto de partida para cualquier proceso analítico y pedagógico, los escritos hablan de retos y trasgresiones, de feminismos, disidencias y decolonizaciones, y del vínculo entre género, memoria y construcción de paz.
El diálogo entre experiencias y formas de conocimiento muy diversas que se ha dado en estos veinte años, nos ha permitido enriquecernos con los saberes ancestrales de muchos pueblos, que con valentía se han resistido a perder prácticas en las que la VIDA, con mayúsculas, está en el centro de su actuar. Se trata de un “buen vivir”, una visión del mundo que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, a entender que somos parte de un todo y a aventurarnos a explorar otras maneras de estar en él.
Si algo caracteriza a quienes se atreven a mirar críticamente sus prácticas pedagógicas es la búsqueda incesante de “Otras maneras de enseñar”, título que justamente le dimos a un extenso capítulo que acerca a quienes nos lean, a la realidad de instituciones encargadas de la educación de diversos países y en los diferentes niveles, desde la educación básica hasta la universitaria, incluyendo la formación del profesorado a partir del contexto social y las decisiones que se dan en las entidades encargadas de la política educativa. Así, a través de catorce escritos nuestras lectoras y lectores podrán conocer la búsqueda de alternativas a la educación bancaria y los complejos procesos de transformación vividos en la enseñanza en áreas tan diversas como las matemáticas, las ciencias sociales, el lenguaje, el bilingüismo, el arte, la educación física o el trabajo en asuntos transversales como el manejo de conflictos, la relación con padres y madres de familia, la organización escolar y la participación comunitaria.
Cerramos el libro con un capítulo corto, pero muy sentido, titulado “Freire en mí”, en el que quienes escriben dejan ver fundamentalmente los cambios que se han dado en su ser como resultado del encuentro con el pensamiento del pedagogo brasileño.
Читать дальше