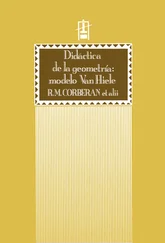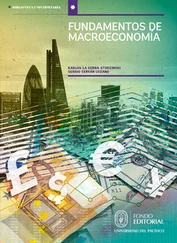El contrato es necesario para dar esperanza, pero es ilusorio.
Este será fatalmente roto: el saber no es lo que se puede suponer antes. El aprendizaje lleva a una renuncia de lo que se creía antes, a lo que la ignorancia hacía suponer. En realidad aquí se insertan al menos otras dos problemáticas conectadas entre sí y vinculadas con el contrato didáctico, pero autónomas, que trataremos de describir rápidamente.
La primera la decimos siguiendo las palabras y las preguntas que se plantean Perret-Clermont, Schubauer-Leoni y Trognon (1992):
Frente a los enunciados de problemas, los estudiantes se han […] acostumbrado a no poner en discusión la legitimidad o la pertinencia de las preguntas del docente, y eso les permite por otra parte funcionar más económicamente teniendo ‘de manera natural’ confianza en el adulto. De acuerdo con esta lógica todo problema tiene solución y además una solución ligada a los datos presentes en el enunciado. Frente a un problema que no tiene solución, ¿Cómo se comportará el estudiante? Confrontado por la costumbre constantemente repetida de un “contrato didáctico” según el cual el docente no tiene como objetivo ‘engañar’ al estudiante poniéndole un problema sin solución, el estudiante que cree haber descubierto un fraude en la pregunta del docente, ¿Denunciará la ruptura del pacto en nombre de la lógica del problema? o ¿Asumirá sobre si [sic] mismo la ruptura del contrato, dando en todo caso una respuesta, cueste lo que cueste, aunque sabe desde el inicio que no es correcta o que por lo menos es dudosa? Ahora, el estudio del comportamiento del estudiante frente a problemas a los cuales no se puede dar una respuesta tiene ya una historia en sí misma y una bibliografía inmensa (sobre algún aspecto de esto regresaremos dentro de poco). Aquí era interesante ver el aspecto que liga: las expectativas del estudiante, sus costumbres convertidas en cláusulas del contrato didáctico y la propuesta de un problema imposible, estudiadas por medio del recurso al contrato didáctico.
La segunda problemática se refiere en cambio, más en general, a los modelos conceptuales de “problema” que se hacen los estudiantes. Fundamental con respecto a lo anterior es el largo estudio de Rosetta Zan (1991-1992) realizado con niños de primaria, y al cual haremos referencia.7 En primer lugar, parece evidente que los niños distinguen el problema real, concreto, el ligado a la vida extra-escolar, del problema escolar: saben que cuando se dice problema en la escuela durante la clase de matemática, no se refiere a problemas reales, sino a problemas artificiales, prefabricados, con todas sus características ya codificadas. Además: «para la mayoría, el problema se caracteriza por medio del tipo de procedimiento que se usa para la solución: es decir se define implícitamente por la necesidad de realizar operaciones» (Zan, 1991-1992), como bien saben todos los docentes del mundo.
Por lo tanto, lo que caracteriza al problema es la operación que se necesita realizar para resolverlo, agregando elementos estructurales (una situación, algunos datos numéricos que caracterizan la situación) y algunos elementos variables (el tipo de situación, los protagonistas, los objetos).
De lo anterior «emerge […] en modo inequívoco que el problema escolar es para los niños el problema aritmético: ¡solo 2 niños de (grado) quinto (de 123) llevan un ejemplo alternativo, en particular un ejemplo geométrico!» (Zan, 1991-1992).
Es de sumo interés para nuestros objetivos ver cuáles son las respuestas de los niños a la pregunta sobre cuáles son los comportamientos que se deben poner en acto durante la resolución de un problema escolar: «En este punto las indicaciones de los niños son unánimes: se necesita leer y releer el texto, razonar, estar tranquilos y trabajar por sí solos» (Zan, 1991-1992); las respuestas revelan normas explícitas de un contrato comportamental, evidentemente requeridas (trabajar por sí solos) o sugeridas (leer y releer el texto) por los docentes.
Se ve cómo todo el mundo de la resolución de problemas se halla cubierto tanto de cláusulas normativas de los contratos didácticos o pedagógicos (las normas y las solicitudes) como de cláusulas implícitas, no dichas por el docente, sino creadas poco a poco por los estudiantes sobre la base de recurrencias que han llevado a modelos generales de problema, lo que constituye condicionamientos insuperables.
Quizás conviene decir aquí explícitamente que, con base en lo visto hasta ahora, el contrato didáctico no es una realidad estable, estática, establecida de una vez por todas; al contrario, se trata de una realidad en evolución (Chevallard, 1988a, especialmente de la p. 33 en adelante) que se acompaña de la historia de la clase.8
También queremos hacer notar que existe una contradicción entre expectativas y declaraciones explícitas de los estudiantes. Muchos estudiantes declaran que el objetivo por el cual el docente da un problema para resolver es el de verificar si los estudiantes saben razonar, como se atestigua en el estudio de Zan (1991-1992); pero después el problema se identifica con su resolución. Valga para todos la respuesta seca que ha dado un niño cuando, impaciente por los requerimientos acerca del razonamiento seguido, declaró con extrema sinceridad: «Lo importante no es entender sino resolver el problema» (hemos recogido este testimonio con un detallado comentario en D’Amore, 1996b).
En el mismo artículo recordábamos otra situación, en la cual, después de haber dado un problema del tipo “edad del pastor”, revelábamos a los niños que tal problema no podía resolverse, se suscitaba así la reacción de uno de ellos: «Ah, pero así no vale. Cuando el problema no se puede resolver, la docente nos lo dice. Nos lo debías decir también tú».
Parece lícito hacer varios comentarios.
Por un lado, he aquí otro ejemplo de cláusula no explícita sino creada por la usanza, por el hábito, por la costumbre. «Cuando les doy un problema que no se puede resolver, les advierto, así ponen particular atención», parece haber sugerido (quizás explícitamente) el docente a los niños de este grupo. Eso elimina cualquier factor educativo vinculado a proponer problemas imposibles. Si el docente hubiera incluso solo dicho: «Les advierto que este problema no se puede resolver; a ustedes les pregunto el por qué», habría sido ya otra situación, más educativa.
Otro comentario podría hacerse acerca del sentido que tiene la actividad didáctica de dar en clase problemas de este tipo. Si el objetivo es el de mejorar la calidad de la atención crítica y de la lectura consciente, asegurándose de que: (a) no se instaure el dogmático y restrictivo modelo general de problema evidenciado en el trabajo de Zan (1991-1992); y (b) no se instauren cláusulas no deseadas del contrato didáctico, que podrían ser nocivas;
entonces, advertir a los estudiantes en cada ocasión falsea el objetivo y anula el resultado. Lo ideal es una advertencia general preliminar, si acaso explícita, pero no específica de vez en vez: es decir el estudiante debe saber que le pueden proponer problemas imposibles para resolver y por lo tanto debe saber que será mejor tener los ojos abiertos en cada ocasión.
Resulta espontáneo introducir aquí una nota didáctico-curricular: en programas ministeriales italianos del año 1985 para la escuela primaria italiana se podía leer una invitación explícita a los docentes para que plantearan a los estudiantes problemas en los que faltaran datos, que tuvieran datos de más o que tuvieran datos contradictorios. No se trataba de una maldad fraguada por un burócrata obtuso o insensible, sino de una solicitud para eliminar precisamente estas cláusulas nocivas del contrato didáctico y aquellas ideas malsanas acerca de los problemas escolares: como se sabe, los niños por lo general ni siquiera leen el texto de un problema, sino que se limitan a recorrerlo rápidamente, concentrándose en los datos numéricos y buscando intuir el tipo de operación necesario (sobre este punto existe una amplia bibliografía, por ejemplo la reportada en D’Amore, 1993a). Pero si los estudiantes se comportan así, algo o alguien debe haberlos inducido a este comportamiento… Existen cláusulas nocivas del contrato didáctico que escaparon al control crítico adulto y que, es más, parecen a veces explícitas.
Читать дальше