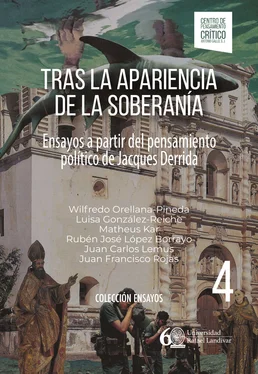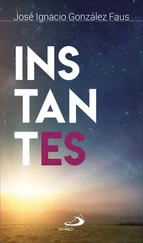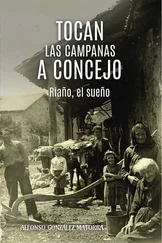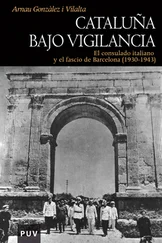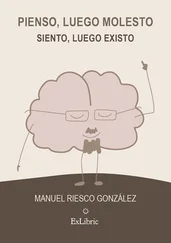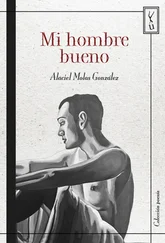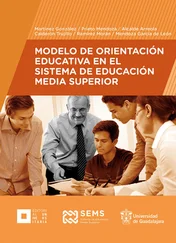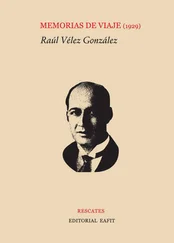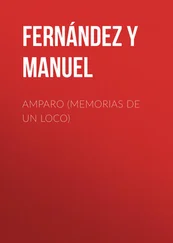Sería un error pensar que sólo es cuestión de encontrar la imagen justa y verdadera para que cierta realidad sea transmitida. La realidad no es transmitida por lo que representa la imagen, sino por medio del desafío que la realidad constituye para la representación (2006, p. 182).
Como se ha dicho, la invención misma del umbral es parte de esta estrategia. Derrida escribe que esta es una «línea presuntamente indivisible, pasada la cual, se entra o se sale. Por consiguiente, el umbral siempre es un comienzo, el comienzo del adentro o el comienzo del afuera» (2008, p. 365). Esa es la línea ilusoria que nos lleva a pensar que existe un lado en el que se debe estar y otro, un margen o una sombra, que debe evitarse o superarse. Su demarcación es la construcción de una identidad individual, unitaria y vacía, a la vez que autocontenida y autosuficiente, una política interna, un «otro en sí del cual estamos celosos por siempre, esta política interna encuentra su colmo en esa demasía que la excede y la des-cuenta» (Derrida, 2008, p. 241). Y es que ese cuerpo desencarnado encuentra su realización –encuentros siempre momentáneos– en la envidia, los celos y la inconformidad que causa en otros, hasta que, acabado el momento, esa inconformidad, como reflejo en el espejo, vuelva. Derrida agrega:
Los celos son siempre ese colmo que me completa, me suple y me excede a la vez precisamente porque recibe, cobija y ya no puede echar al otro que está dentro de mí, al otro yo dentro de mí. Uno no está celoso más que de sí mismo, de lo mismo, y eso no arregla nada (2008, p. 241).
Este es el ideal, el sueño, o el triunfo del sueño falocéntrico; el nacimiento de «la marioneta dentro de mí» (p. 230) que acaba por devorar-me. La publicidad sería, así, «el arte de la marioneta» (p. 247). Y, como explica el filósofo, en ese «culto teatral, en todos esos simulacros, la sangre no corre menos, no menos cruelmente ni menos irreversiblemente… La bestia y el soberano sangran, incluso las marionetas sangran» (Derrida, 2008, p. 341).
La petrificación del sujeto en su cualidad múltiple y en devenir es la realización del truco viril, bestial y caníbal al centro del capitalismo:
Su erección recta y directa […] el automatismo cuasi mecánico de la máquina marioneta en manos de su marionetista con el reflejo, casi podría decirse con la reacción refleja y auto-mática de la erección fálica […] en el estilo mismo de los dispositivos de autoridad y control […] La marioneta es una especie de metáfora o de figura, de tropo fálico (2008, p. 263).
La imagen publicitaria es, por naturaleza, falogocéntrica, la imposición de la subjetividad individual que se alza, sólida y totalizante para anularse a sí misma.
La huella de la alteridad como diferencia: Hacia una revolución poética de la imagen
¿Es posible desmontar la estructura, solidificada por siglos –con toda la cristalización de sus estereotipos– de la imagen publicitaria? ¿Podemos pensar en alternativas para desestabilizar la representación y quizás, desde ahí, aspirar a un agrietamiento del sistema mismo? ¿Cómo abrir en las imágenes, desde las imágenes, otras alternativas? Derrida (2008) sugiere posibles movimientos para «darle su tiempo [al otro, para] dejar hablar al otro» (p. 276) y recuerda que «la historia no borra nunca aquello que oculta; siempre guarda en sí el secreto de lo que encripta, el secreto de su secreto. Es una historia secreta del secreto guardado» (2000, p. 30). En este sentido, siempre queda una huella. Los movimientos de la imagen publicitaria en avance hacia el ocultamiento de la alteridad y la borradura del cuerpo dejan siempre una traza que, como hilo en la oscuridad, es posible jalar para comenzar un proceso de rastreo; un hilo que se descubrirá enredado con otros, en nudos o ensamblajes. El análisis sobre la ausencia en la representación puede guiarse así también por la consideración de que:
Las huellas (se) borran, al igual que todo, pero pertenece a la estructura de la huella que no esté en poder de nadie borrarla ni sobre todo «juzgar» acerca de su borradura, menos todavía acerca de un poder constitutivo garantizado de borrar, performativamente, aquello que se borra (Derrida, 2008, p. 164).
Cuando se cuestiona la existencia misma del umbral, en lugar de pretender pasar al otro lado descubrimos que hay una huella que no se puede borrar, que queda un resto. Derrida (1995) se pregunta: «¿Podríamos decir que la cuestión del resto, y del resto del tiempo dado, está secretamente vinculada con una muerte del rey?» (p. 13). Ese resto podría constituir a la alteridad –una alteridad afirmativa– y un pensamiento compuesto no por la visión dualista del yo y el otro, sino de la diferencia como propiedad de los cuerpos –su multiplicidad–, a su vez en procesos activos de diferenciación. Para ello debe morir un rey; debe terminar la tendencia totalizante de la mirada.
Esa huella está marcada en nuestros cuerpos, los cuerpos concebidos como alteridad, atravesados por una anulación originaria (el establecimiento del umbral mismo, comienzo/mandato), imborrable. Porque aún si llegásemos a diluirnos en el individualismo, como triunfo aparente de la bestialidad capitalista, el rastro de quiénes somos –como ensamblajes y relaciones– se mantiene, no como esencia sino como memoria. Nuestras memorias encarnadas son el recordatorio de nuestra vulnerabilidad y nuestra identidad no unitaria, nunca fija. Cada acontecimiento arrastra consigo ecos de un pasado habitado por múltiples entidades, cuerpos, experiencias. Cada experiencia acarrea una mínima repetitividad. Es por ello por lo que el presente es a la vez un no-presente. Habría que buscar, entonces, formas maneras de mirar en esa huella que deja la presencia de lo previo y de lo que aún no ha sucedido. Butler (2016) subraya precisamente que:
Ya no podemos simplemente señalar la «traza» en el momento inicial de la secuencia sin que ese señalamiento se vuelva un problema de que podemos establecer la «traza» como un tipo de ser sin tomar en cuenta cómo está constituido ese campo ontológico. La traza que nos permite referirnos al pasado no es continua con ese pasado, como tampoco es un tipo de ser. Solo puede ser entendida a través de otro concepto clave, el de la différance , deletreado con la a, marcando un intervalo irreducible a cualquier síntesis anterior o continuidad (Introducción).
Al pensarnos desde una localización –inscripción nunca permanente o estable–, la posición neutral del ojo que construye la imagen publicitaria resulta en gran parte insostenible. Desde allí es posible también desarrollar otras pedagogías de la visualización, como reconocimiento de formas-otras de construir conocimientos, abrirse a la exploración sin rutas preestablecidas, superando la noción lineal del tiempo, guiar difracciones más que reflexiones. Como lo plantea Bozalek (citada por Braidotti, 2018), la difracción como método de lectura abre un espacio para la creatividad –práctica y productiva–, a partir del reconocimiento del valor de las contribuciones del pasado, presente y futuro al conocimiento. Pensar de manera difractiva subvierte las lógicas del falogocentrismo pues no reproduce lo «Mismo» una y otra vez sino parte de la premisa de la diferencia, sin reducirla.
La difracción se encuentra en la base del reconocimiento de las diferencias, tanto desde la física como para la teoría feminista (Barad, 2014). Esa diferencia es posible pues la difracción misma no sucede físicamente en un evento singular en el espacio-tiempo sino es un dinamismo constituyente del espacio-tiempo ( spacetimemattering ), lo que «problematiza la onto(epistemo)logía de la física clásica» (Barad, 2014, p. 174) y a la vez descompone el tipo binario de diferencia propio del mito colonialista. (13) Desde esta noción, la integración de cualidades opuestas no se da como borradura sino como relación. Se entiende así que las diferencias son formadas a través de la intra-actividad, en devenir, en este fenómeno que es constituido en su inseparabilidad, como ensamblaje –una relacionalidad siempre presente que produce diferencia y una diferenciación que implica relacionalidad–. Es la diferencia lo que se difracta. En ese sentido, la corporalidad es en sí misma «una multiplicidad, una superposición de seres, devenires, aquís y allás, ahoras y entonces» (Barad, 2014, p. 176). La representación como la capacidad de capturar algo en su esencia se desestabiliza y en cambio se abre la posibilidad de una mirada encarnada y performativa, que se constituye en el acto de mirar desde un cuerpo situado en relación y en devenir con otras corporalidades, enmarañado con estas. En otras palabras, no mirar al y por el otro desde ninguna parte sino mirarse entre sí, entre diferencias para que la pluralidad prolifere.
Читать дальше