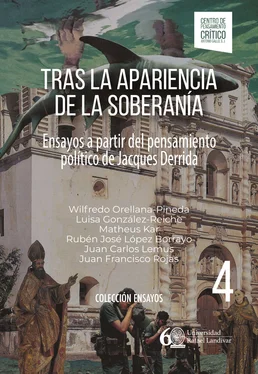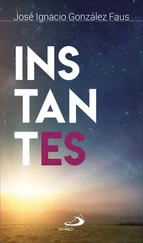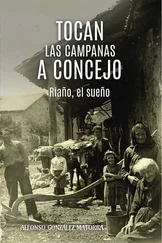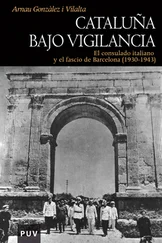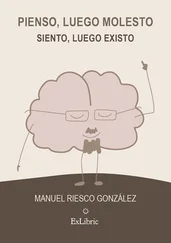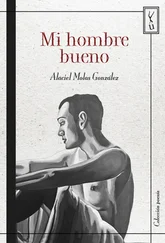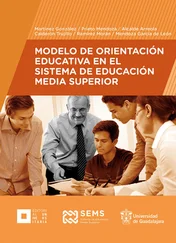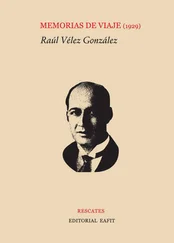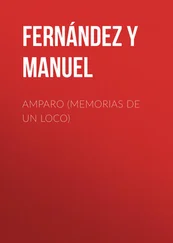El seminario llevó por título: Tras la apariencia de la soberanía , pues trata de jugar con las polisemias; pretende referirse a «tras» como «después» o «detrás», no precisamente a un fondo o algún suelo que sirva de fundamento, sino a alguna espectralidad transfigurativa, una cierta economía de apariencias que no tendría algún auténtico contenido, ni un solo origen; así como también a un rastreo, incluso un movimiento de caza, que busca indagar no en la soberanía, como un categoría esencial o analítica, ni como atributo claramente diferenciable, sino en sus aspectos, simulacros, representaciones y espectros. Seguimos a Derrida ir tras las pistas de las figuras de la soberanía y su relación con la subjetividad, la divinidad, la independencia, el poder, la ley, el terror, la bestialidad, entre otras. Dichas figuras, comunes a las gramáticas del derecho pueblan también las fábulas, las historias en donde comúnmente animales antropomorfizados sufren castigos por contravenir la moral. Esta familiaridad de la fábula con lo político, según Derrida, muestra el vínculo de la política con la escritura, otro de los temas sustanciales del pensamiento derridiano, quien reconoce en este vínculo, además, cierta atadura de lo político con la ficcionalidad. Tecnología acaso necesaria para performar la mismidad y la independencia, indispensables, a su vez, para producir la apariencia de soberanía.
Pretendimos, por nuestra parte, rastrear esas fábulas fantasmagóricas en los acontecimientos políticos recientes de los territorios-tiempos que, desde lugares de enunciación, se ha instituido como Centroamérica . Y que, como otro relato fundacional, continúa sirviendo para justificar una autoridad que se impone como principal. Así como en otros aparentes ejercicios de soberanía, que requieren ser constantemente defendidos y rescatados, ante las incesantes dispersiones de las vidas en los mundos.
Mientras discutíamos, uno de esos embates a la individualidad que se construye en la negación de la poliformidad otológica diversa, por la que nunca hemos sido individuos , el virus SARS-CoV-2 irrumpió «pandemizando» tiempos y espacios, llegando a contagiar las discusiones del seminario y nuestros proyectos de investigación. El virus se esparció por muchos de nuestros textos, que hasta sin quererlo lo tratan , pues muestra la hibridación dinámica que impide la solidificación de un mundo, abre la individualidad a incontables relaciones y vínculos.
Estos ensayos son resultado de algunos de esos vínculos, de lectura mutua y discusión, desarrollados por quienes participamos del seminario en varios momentos, incluso meses después de haber finalizado «oficialmente». Los grupos de discusión que formamos representan quizás una de las maneras ético-estéticas de cuidado y compromiso, de lo que se da por llamar comunidad epistémica; cuida de las palabras, ideas y estilos de quienes temporalmente nos asociamos para pensar juntos. Por algún doble vínculo, a la vez, cada ensayo representa un esfuerzo de responder ante diversas circunstancias apremiantes de nuestras vidas.
El collage en el que Luisa González-Reiche propone una revolución poética de la imagen que deconstruya el imaginario establecido por la publicidad. El cuestionamiento al altruismo en las figuras de las manos que dan y se dan , por Matheus Kar. El preguntar de Rubén López acerca de cómo afecta el escenario de la pandemia por covid-19 a comunidades alterizadas. El ejercicio deconstructivo de Juan Carlos Lemus sobre las peticiones soberanas de bendición. La indagación de Juan Francisco Rojas respecto a la posibilidad de una fundamentación no ontoteológica de la soberanía. Y de quien escribe esta presentación, el aprendizaje al partir de las fugas de quienes migran, de la desnaturalización de los derechos por nacimiento. Son estas, sintéticamente, las preguntas y afirmaciones que se desarrollan en este libro. Publicado gracias también a la lectura y conversaciones de las demás personas que participaron en el seminario, así como del apoyo y coordinación de Carlos Gerardo González y Mario López, en el departamento de Letras y Filosofía de la Facultad de Humanidades.
Aunque cada texto, a sus modos, trata de responder a cuestionamientos particulares en su conjunto, me parece, ofrecen una mirada diversa pero articulada de las complejidades bio-zoo-tanato-política de nuestra región, que nos da tanto que pensar.
Wilfredo Orellana-Pineda
1. Superanus
Ensayos
La publicidad como falogocentrismo: Una mirada a la anulación de la diferencia en el capitalismo
Luisa González-Reiche
Este ensayo sigue la huella de la noción de falogocentrismo y su relación con la soberanía en la obra de Jacques Derrida, desde la imagen publicitaria. De este modo, la publicidad es entendida como la construcción de un imaginario que de manera sistemática anula la subjetividad –entendida como cualidad localizada, inscrita, encarnada y deseante siempre en devenir– y la diferencia. Se propone una lectura de la imagen que desvele tanto su contenido discursivo como la manera en que opera, lo que la convierte en la actualidad en una herramienta pedagógica central en la sociedad capitalista. Asimismo, se considera la posibilidad de una revolución poética de la imagen, a partir de su huella, en su sentido derridiano.
Palabras clave:publicidad, imagen, imaginario, falocentrismo, logocentrismo, alteridad, diferencia
Este texto es la documentación de un diálogo imaginario que trasciende el tiempo y el espacio. La conversación con y entre autores vivos y muertos, a partir de negociaciones entre opuestos, resulta de la conformación de ensamblajes y colaboraciones inesperadas. Este texto-collage es, así, una colección particular de imágenes/imaginaciones/imaginarios colocados de tal manera que producen, en conjunto, otra imagen, una que busca posibilitar imaginarios-otros a partir de la deconstrucción y la difracción (Haraway, 2004). (2)
Diversos imaginarios parecen colarse ya a través de innumerables publicaciones en las redes sociales, blogs y revistas electrónicas donde un sinnúmero de corporalidades sensibles, entre ellos algunos también conscientes, buscan hacer sentido del sin sentido, traspasar la irrealidad que produce la pantalla, atravesar cierto umbral o, al menos, encontrar consuelo entre la incertidumbre; construir un ancla que sujete todo lo que parece perder sus amarras. Esas reflexiones, que coleccionamos/acumulamos en nuestras pantallas personales –extensión de nuestra cognición, memoria suplementaria o prótesis de nuestra identidad cíborg, como cuerpos ya siempre mediados– vienen acompañadas de un mayor número de imágenes: fotografías digitales, capturas/ trampas de la realidad. Acumulación, más que facilitación.
Hemos aprendido que las imágenes gobiernan en gran medida nuestra percepción del mundo. Cuando traemos a nuestra mente la situación actual generalmente vemos, primero, una imagen, luego tratamos de nombrarla. Sucede lo mismo al imaginar el futuro: concebimos una imagen de futuro (la promesa de un paraíso ) desde un lugar particular. Esa imagen mental es siempre ficcional; está construida por los fragmentos de otras imágenes, las que percibimos y las que gobiernan nuestro imaginario, aquellas que han sido implantadas en nuestra imaginación a fuerza de repetición, como referentes únicos, como herramientas específicas a partir de las cuales armar cualquier otra (Brogaard y Garzia, 2017). (3) El juego combinatorio de significación en nuestra mente es hoy producto de una colección preestablecida por un imaginario específico –su lógica –: un poder aparentemente natural que establece el orden de las cosas en este mundo, cual soberanía indivisible . Uno que hace del más que uno un simple uno . Las imágenes que percibimos, retenemos y construimos mentalmente, además, influyen de manera directa en nuestras acciones y la imaginación juega un papel central en la preparación para la acción (Currie, 2002). Es a esas imágenes, con pretensión de explicar el mundo por medio de la representación, a las que recurrimos como mensajes que requieren de alguna respuesta y las que a su vez constituyen una justificación para nuestros actos. Como lo afirmara Ranciére (1996), la representación tiene una función política.
Читать дальше