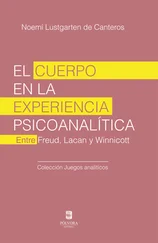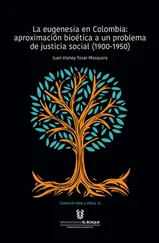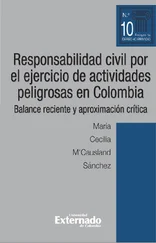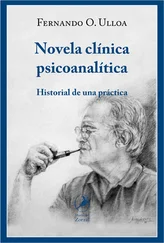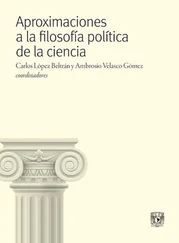JC:Precisamente, en términos de estructura, podríamos decir que la distinción consciente e inconsciente sufre variaciones de acuerdo con las estructuras, vale decir, la distinción consciente-inconsciente en términos de una psicosis, de una neurosis, de una perversión, tiene variaciones radicales, estructurales. Sabemos que la relación consciente-inconsciente en términos de una neurosis está asegurada por la llamada represión primaria. La presencia de la represión primaria en la diferenciación consciente-inconsciente es fundamental, precisamente para hacer esa diferenciación. Si no hay represión primaria, no hay secundaria, ya que la secundaria le da contenido a la represión primaria, pero no hace la diferenciación consciente-inconsciente.
La diferenciación consciente-inconsciente, es lo propio de la represión primaria. En la neurosis tenemos la diferenciación consciente-inconsciente, y en ese sentido, a mí me parece que en la manifestación de un ser humano lo que uno tendría que plantearse es que existe en la diferenciación consciente-inconsciente —estamos hablando de la neurosis— una antinomia que hace que lo inconsciente no pueda ser consciente y viceversa. Hablamos aquí tanto de una antinomia como de una contradicción, dado que lo inconsciente es conceptualmente consistente con la idea de estar entramado en términos fácticos a lo consciente. Es por esto que, para mí, la antinomia es una posición teórica, intelectual solamente, porque al final —creo— en el mundo manda la contradicción. La antinomia es un resultado de la contradicción, considerando que la contradicción guarda dentro de sí antinomias. Es imposible que no las guarde, pero el modo en como las resuelve es paradojal, es dialéctico, no antinómico.
Estudiante:Lo que estaba diciendo es que un par hegeliano siempre puede ingresar en un campo complementario, en la medida que no satura. La negación radical de una cosa siempre es algo artificioso, una superación más que una negación total.
JC:Por eso que juego con estos cuatro temas: la antinomia que distingue lo estructural y dice lo que no es estructural, no vale. Sin embargo, al distinguir lo estructural, diciendo que lo no estructural no vale, está de algún modo lo no estructural, y así afirmando la posibilidad de hablar de lo estructural; porque, ¿cómo vamos a hablar de lo estructural si no negamos lo estructural? No se trata de negaciones radicales, se trata de la negación que hace contexto a la afirmación. No es artificiosa, es necesaria y, en ese sentido, no hay antinomia posible, porque no podemos pensar.
Ahora bien, llevando esto a nuestro tema, en el caso del psicótico la oposición consciente-inconsciente no existe, pero no es porque el psicótico este sumido en lo inconsciente. El psicótico, al final, es más consciente que el neurótico, está más ligado a la cosa del mundo, en tanto no filtra por un registro simbólico, lo que habla a favor de la idea de que quienes más deliran somos los neuróticos. Y eso considerando, como a veces digo, que la objetividad es lo más subjetivo que hay.
También vale la pena tener presente una distinción bastante elemental que hace Freud, cuando afirma que en un psicótico hay un modo restitutivo, normal y mórbido. Esto lo incluye en la condición humana, en la existencia. El modo restitutivo, mórbido y normal no son tres partes del psicótico, sino su modo de ser, de existir. Quizás considerarlo así conlleva, en el cuadro que expusimos, la síntesis de “la psicosis” y “lo psicótico”, donde el psicótico es mejor tomado en cuenta en la vertiente teórica que he clasificado como existencial. El modo mórbido, que da la psicosis, es la totalización narcisista que hace el psicótico de su mundo. En ese sentido, podría decirse que el psicótico no existe en relación con el modo mórbido, si es que tomamos la idea de existencia desde Heidegger como ser-en-el-mundo. Existir, ya lo hemos visto, es una excentricidad. El mundo es excéntrico y el psicótico hace del mundo su propio ser. Por ejemplo, esto se ve en lo que hablábamos acerca del neologismo hace un rato.
Sobre el neologismo dijimos que se trataba de un nuevo logos, propio de ese ser, uno puesto en una palabra, pero que es neo porque no está en la estructura, no está en el logos, está todo en la invención del neologismo. El psicótico, en este sentido, genera su propio logos de un modo muy especial. Supongo que me habrán escuchado hablar de la traducción que hacía Jorge Eduardo Rivera 14 de los textos de Heráclito que trataban sobre el logos y el silencio. El logos como silencio, el gran silencio del logos. En la psicosis, el gran silencio del logos se altera en términos de pronunciar el logos de una manera nueva, neo , de una manera que me pertenece exclusivamente a mí, lo que le quita el silencio al logos. El psicótico repudia, podríamos decir, el silencio del logos, en tanto este es el mundo donde habitamos y se nos da la existencia.
¿Por qué silencio? Creo que el lenguaje suena, por la zona de silencio en que se lo pronuncia. El habla lanza, al descubrir la palabra, des-cubrir, con guion, una sombra de silencio, la cual conlleva, como quien pesca con redes, un desaguarse en el mar, dejando los peces atrapados fuera de su ambiente vital, destinados a desaparecer, como ocurre con el sentido que logran las palabras. El psicótico produce el neologismo como la palabra total, la que no se perfila en un entorno de mudez. Sería una red sin vacíos, un extraño artefacto que refleja restitutivamente la condición de red, pero cuya trama no tiene los huecos que hacen coherente la noción de red. Desde Lacan se dice que el lenguaje es castración. Ustedes saben que esta palabra —castración— no me convence en el uso generalizado que se le ha dado en psicoanálisis. Pero, para los efectos de lo que hablo, castración implica corte y vacío. Si recordamos la idea de alucinación negativa que expuso Freud en “El Hombre de los lobos”, 15 tendremos presente que allí lo alucinado es el vacío que queda en un dedo que se imagina cortado. Esa “alucinación de vacío”, me atrevo a decir, está presente en este llenado del silencio del logos que ocurre, por ejemplo, con el neologismo.
Es por esto que es dudoso hablar en el psicótico de diferenciación consciente-inconsciente. El psicótico no puede decirse que vive en lo inconsciente, porque no podría abrirse a esa zona de lo inconsciente que describió Freud. Hacerlo, vivir en la presencia de lo inconsciente, sería lograr una existencia melancólicamente teñida, la propia de todo ser humano que, como el neurótico, recorta imaginariamente el mundo con el lenguaje, sintiendo o evitando sentir, con el síntoma y el rasgo de carácter: el silencio del logos. Logro y evitación que, en la cotidianeidad del día a día, está presente para el neurótico en los esfuerzos fallidos que constantemente hace para no sentir o sentir excesivamente la llamada “castración”. Para no sentir el silencio que lo amenaza constantemente.
Sin duda el neurótico puede no experimentar ese sesgo melancólico de la existencia, precisamente con sus síntomas y sus rasgos de carácter. Pero no puede sino, de una u otra manera, saber de la limitación de ese sesgo de sin sentido, de no-todo como dirían los lacanianos, que rodea la pronunciación de cada una de sus palabras, de sus frases, de sus formas paradojales de comunicación. De ese lenguaje con que logra —diría Heidegger— una morada para habitar, para ser. El neurótico, evitando cada día saber de esa zona de su inconsciente, no puede eludir, aunque muchas veces lo crea, el que este se le aparezca, regularmente, en sus caídas, en sus lapsus, en sus sueños, en sus errores “involuntarios”, en sus equivocaciones repetidas una y otra vez de la misma manera, en sus síntomas, en sus logros y fracasos vitales y cotidianos. Pero también, aparece lo inconsciente en esta bipolaridad, tan de moda hoy, que tanto observan muchos psiquiatras psicopatologizándola en exceso, cuando descubren ciclos de ánimo que tendrían que ser el tono necesario de nuestra vida cotidiana. Con esto no quiero decir que el diagnóstico de bipolaridad no exista; lo que crítico es solo el exceso de su empleo.
Читать дальше