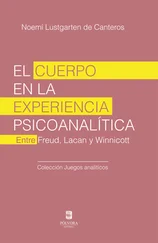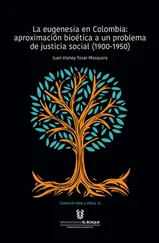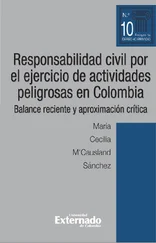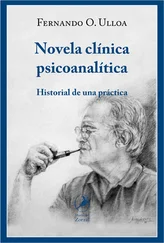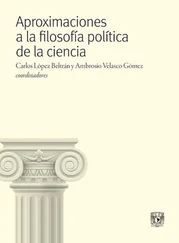Sin duda hay autores que sí desarrollan teóricamente la posibilidad de que los polos antinómicos se complementen: por ejemplo, Ogden y Green. Se trata de teóricos que están más cerca de lo que podríamos llamar “la aceptación de la contradicción”. Si ustedes lo piensan, esto atrae también como concepto la idea de paradoja, por una parte, y de dialéctica por otra.
Dentro de la historia del pensamiento, lo mismo sucede entre Lévi-Strauss y Sartre. Lévi-Strauss como defensor, y probablemente principal inspirador del estructuralismo al que alude Lacan, aparece como aquel que detecta en la condición humana estructuras, vale decir, modos sustanciales, en tanto modos inherentes a la condición que interesa, que no dependen de ningún carácter evolutivo. El estructuralismo de Lévi-Strauss conduce directamente a la lógica del significante de Lacan y en la lógica del significante, por ejemplo, la historia de la historia no importa en tanto individuo. Puede importar la historia de la historia en tanto concepto. De hecho, hay un capítulo por ahí que no es de Lacan, pero, si no recuerdo mal es de un lacaniano, que habla de la historia de la historia. Recuerdo haber leído a un autor de esta escuela, que he citado en uno de mis trabajos, que señalaba que una mujer abusada por su padre durante su infancia no quedaba diferenciada de un modo tan radical de una persona que histéricamente fantaseara el abuso. Que ambas de alguna manera van a llegar a la estructura histérica.
El carácter de los hechos que se dan en la vida cotidiana no tendría, de acuerdo con estos criterios, mayor importancia, si es que se los compara con la estructura en la cual se está sustentando el tema del motivo de consulta. La estructura en la cual la persona está sintiendo razones como para pedir atención, supera todo lo que tendría que ver con la historia de ella. Lévi-Strauss es quien inspira los criterios de estructura que se usaron en psicoanálisis. Sartre, en cambio, no. Sartre fue un filósofo existencial, que escribió La crítica de la razón dialéctica , 10 en consideración de la contradicción; se trata de un filósofo que se expresó explícitamente de un modo radical contra el psicoanálisis. Pese a lo anterior, por ahí hay algunos textos en donde aparece relativamente vacilante en esta descalificación. Por ejemplo, en las consideraciones previas que hace a la publicación que llamó El hombre del magnetófono , 11 donde un paciente graba a un psicoanalista en su sesión y lo somete a condiciones extremadamente humillantes. Parece que fue tan radicalmente antipsicoanalista en un período que esto le trajo controversias teóricas que lo hicieron repensar un poco. En síntesis, pareciera pronunciarse por considerar que el psicoanálisis no ha aportado nada a la historia. En todo caso es cierto que Sartre representa, junto a Heidegger, una vertiente del existencialismo que tiene un peso potentísimo en la historia del pensamiento. Sin duda se diferencia del existencialismo de Heidegger. Sartre sí fue un teórico de la historia. Pero en lo que es atingente a este curso, es que las posiciones antinómicas y contradictorias están en juego de manera radical en la historia del pensamiento, reproduciendo quizás la vieja controversia medieval respecto de lo universal. Por eso comparto la idea de que la verdad no es una adecuación, sino más bien, una revelación, un hallazgo que se diluye en el momento en que se devela.
¿A dónde va todo esto? Se trata de establecer que en la historia del pensamiento apreciamos que existen posiciones antinómicas y contradictorias, y que en las posiciones contradictorias las teorías y enfoques se excluyen mutuamente. Esto, al contrario de lo que ocurre con las posiciones antinómicas, donde los polos opuestos se incluyen en la forma de la contradicción. ¿Qué significa aclarar tales posiciones? Significa destacar que, según la posición antinómica, las ideas de contexto y sentido pierden peso. En la posición antinómica, si ustedes lo piensan, el que yo conciba las cosas de una manera “x” implica que el contexto no relativizará ese modo de concebir las cosas, a excepción que ese contexto sea atrapado por la interpretación propia de ese modo de concebir las cosas. En cambio, en la posición contradictoria, la atención estará puesta en el contexto, en la relatividad, no en una relatividad peyorativa o degradada, sino en aquella que deriva de concebir la existencia como excéntrica. La contradicción siempre conlleva la presencia de su opuesto. En la contradicción, la negación de lo que afirmo supone o implica que incluyo en lo que afirmo su negación, porque si no, no podría afirmarlo. Para esto el texto de “La negación” publicado por Freud en 1925, 12 es crucial. Vale la pena recordar que este texto, como todo lo freudiano, no es obvio.
El punto está en que las posiciones estructurales fácilmente se traducen en posiciones antinómicas. Abordar al paciente según la estructura de este no depende de su contexto, vale decir, de su historia. Lo que interesa es esta estructura que va a explicar cómo es que la Ley —metáfora del Nombre del Padre si ustedes quieren, en términos de Lacan— instala cortes que tienen un rango de permanencia, independiente del contexto. En cambio, aquellas teorías que se ocupan de la historia son posturas que aceptan la contradicción y, por lo tanto, el contexto. Si nosotros hacemos una revisión, si pensamos en la idea de contexto, como con-texto, con guion, vemos que todo el texto va acompañado o toda declaración va acompañada de su negación que hace contexto, entorno. El entorno de la presencia es su ausencia, es decir, solo se hace presente algo en un entorno de ausencia, si no la hay, imposible hablar de presencia. La negación es la condición de posibilidad de toda afirmación. César Ojeda, el lúcido psiquiatra chileno, escribió un libro que llamó La presencia de lo ausente . 13 Es interesante ver allí cómo conduce la “presencia de la ausencia” a la condición caída, de la que habla Heidegger, propia de un existir en la vida cotidiana; lo que éste llamó el dasein .
Entonces, la contradicción surge naturalmente de la idea de historia. La historia aparece como contexto, en tanto implica la negación del peso de la estructura; es decir, va a significar que la estructura en convivencia con lo histórico sostiene su lugar, pero relativiza su importancia en función del contexto de la historia. La estructura es lo que hace sujeto y yo diría que el sistema yoico es el que hace historia; así, el yo es histórico. El sujeto, tal como ha sido expuesto, sin la derivación del yo, es inentendible.
¿Qué importancia tiene esto para atender, escuchar, mirar pacientes? La importancia es que el atender pacientes tendría que evitar una posición antinómica, buscando ser capaz de insertarse en la contradicción que implica estructura e historia, estructura y función. Las funciones son yoicas, mientras que las estructuras son del sujeto: si miro obsesivamente al sujeto, pierdo la función; si miro obsesivamente la función, pierdo al sujeto. Esto es una extrapolación vulgar de lo que en física se llama Principio de Incertidumbre , según lo estableció Heisenberg. Si atiendo a la velocidad de la partícula, pierdo su estado; si atiendo al estado, pierdo su velocidad.
De algún modo, esto justifica la escucha al modo que lo decía, pero ahora podemos hablar de la “escucha en la incertidumbre”, escucha del discurso, del material y del diagnóstico. Atiendo al paciente sin posiciones a priori , excepto en aquello que me dicta mi formación, que es algo que no puedo evitar y que enfoca mi forma de entender al paciente.
Estudiante:Desde lo hegeliano, se trataría entonces de una oposición radical. Sería como una balanza que no puede desequilibrarse nunca, y un par complementario en la distinción que tú estás haciendo para distinguir epistemológicamente un aspecto de la realidad, que en este caso sería el campo psicoanalítico, para descubrir cierto campo de realidad. Esa distinción tendríamos que observarla como complementaria, es decir, cada vez que yo distingo algo, está el otro lado que hace que el primer lado pueda existir. Entonces, estaba pensando a propósito de esto, que la distinción entre sistema y estructura, la distinción entre consciente e inconsciente, parece ser una máxima. Si hay consciente, no puede haber inconsciente, o más bien, donde hay consciente no hay una emergencia de lo inconsciente, o viceversa.
Читать дальше