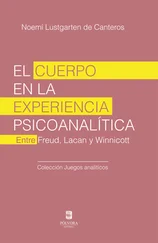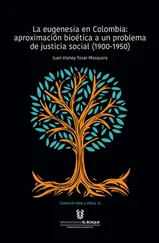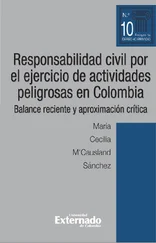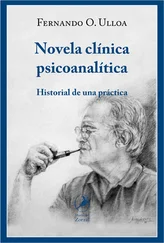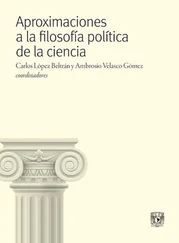Entonces, en ese sentido, solo podemos aproximarnos a, por ejemplo, la psicopatología. ¿Quién puede decir cómo son las cosas? ¿Quién puede decir lo correcto? ¿Cuál es, en último término, el metro de la corrección? Esta es la manera por la cual deduzco las cosas, la manera como encuentro coherencia suficiente para abordar la complejidad de abordar lo humano, máxime con una práctica que se sostiene nada más que en un oficio, el oficio de ser psicoanalista. Si hay otros que encuentran coherencia de otra manera, que piensan distinto, allá ellos. Yo trato de fundamentar mis criterios y, en ese sentido, es que he llamado a este curso “Aproximación psicoanalítica a la psicopatología”.
Al denominar el curso de ese modo, pensaba en esta perspectiva de la teoría, en este no poder acceder a la psicopatología como una sistematización intencionada de hallazgos hechos por seres humanos y que se ha instalado como referente estable dentro de la posibilidad de acceder a aquellos cuyo sufrimiento los lleva a consultarnos. Me identifico con la imposibilidad de abordar la psicopatología fuera de una aproximación, la cual en nuestro caso es psicoanalítica, con ello se busca distinguir entre formación y prejuicio.
Si no se hace esta diferencia, lo psicoanalítico es secundario, en tanto está al servicio de confirmar tendencias narcisistas que corresponden, en los psicoanalistas, a historias personales, solución de conflictos y rasgos de carácter. Quizás es por ello por lo que el psicoanálisis, en ciertos casos, puede darle un aire de superioridad a algunos que lo sustentan. Tenemos ejemplos, pero eso no es formación. Es psicopatología personal. Como dice el DSM IV, un “trastorno” de personalidad, lo que no quiere decir que el DSM IV sea tan atendible.
La formación supone la disciplina, el trabajo, la experiencia. Implica, entonces, alcanzar metas laboriosamente, implementarlas, desecharlas por la prueba de la práctica; enriquecer el conocimiento, sabiendo de su fragilidad. El prejuicio es globalizador, totalitario, afirmativo, da una convicción de hablar con la verdad de un conocimiento definitivo; asume posiciones rígidas, que es algo diferente de tomar posturas firmes y fundamentadas. Está cerca del fanatismo, tema que aborda con gran lucidez el psicoanalista argentino Darío Sor 6 y que valdría la pena incluir en un curso como este, ¿tendremos tiempo?
Bueno, entonces, es “aproximación”. Así generé este curso con la idea de trabajar las ideas de la psicopatología desde una perspectiva obviamente psicoanalítica, pero en esa palabra intenté producir, como señal, que uno solo se aproxima psicoanalíticamente a los pacientes. En otras palabras, lo que busqué no es decir “este curso da cuenta de la psicopatología”, sino que pretendo encontrar en la formación psicoanalítica la posibilidad de aproximarme a la psicopatología de una manera que a algunos les resulte convincente. Aquí es donde surge la necesidad de diferenciar entre formación y prejuicio. No hay nada más lamentable que abordar al paciente teóricamente. Desde la teoría como manera de saber desde los textos lo que ocurre con los pacientes; como teoría conformando un prejuicio, esa traducción y selección de signos y señales que los va atrapando en una malla teórica que, muchas veces, produce perplejidad en el clínico, sobre todo cuando la particularidad del paciente no se ajusta a lo supuestamente previsto. Allí hay que ajustarlo, con la tendencia frecuente a adjudicar a los rasgos del paciente los fracasos del diagnóstico.
Esto implica que, si uno toma al paciente, por ejemplo, desde la teoría kleiniana, lo que va a incluir es el uso de la técnica kleiniana. Cuando se usa una técnica que pretende ser consistente con la teoría, se empieza a desconocer la posibilidad de escuchar quién es como individuo su paciente y se empieza a acomodar al paciente a la técnica. Para mí, escuchar al paciente es escuchar su particularidad. El paciente no es un significante S1 determinado por un S2 kleiniano o lacaniano. Desborda la lógica, es más que lo que un modelo pueda decir. El riesgo, para mí, es que el paciente empiece a hablar como el psicoanalista espera que él hable, para que el psicoanalista logre hacer lo que su técnica, derivada de su teoría, le plantea que tiene que hacer. Ahí es cuando, a mi parecer, se está lesionando la escucha. Entonces, cuando pienso en una aproximación psicoanalítica a la psicopatología, lo hago en esta necesidad de considerar el peso de lo psicoanalítico, cuando es la elección que uno ha hecho para leer el material.
Considero que las distintas teorías psicoanalíticas aportan en distintos niveles, y de distintas maneras y desde distintos ángulos, pero todas aportan. A mi entender, cuando la teoría deja de aportar, es cuando se trasforma en técnica y en técnica excluyente; técnica kleiniana, técnica lacaniana, por ejemplo. Creo que el modo de aproximarse al paciente es con el paciente, es en esta escucha abierta buscando con el paciente, la aclaración del lugar que tiene en el mundo y entender cómo este lugar lo ha perturbado para desplegar su modo de ser de un modo que no lo haga sufrir innecesariamente. Buscar eso implica que uno está usando su formación psicoanalítica para acceder a otra dimensión de lo manifiesto, al que otras escuelas psicológicas no acceden.
Ustedes ya saben lo que es, formalmente, valga la redundancia, formación psicoanalítica: someterse a psicoanálisis personal, un periodo relativamente largo de supervisiones y estudiar, ojalá en grupo, para discutir la teoría y cuando la cosa es mejor todavía, ojalá con alguien que sepa más que todo el grupo, alguien que sea un profesor con experiencia psicoanalítica o algo así. También puede ser que el profesional se forme en instituciones, aquí en Chile está el ICHPA, la APCh, están los grupos lacanianos, pero para ser psicoanalista, para tener formación psicoanalítica lo que uno necesita es psicoanalizarse, supervisarse y reflexionar sobre teoría psicoanalítica lo más profunda y acuciosamente posible. Eso a mí me da la idea de formación psicoanalítica, sea en instituciones o no. Eso es lo que le da a la escucha una impronta específica.
Les he contado cuando en mi afán de informarme de las cosas tomé un curso sobre conductismo. Fui a clases de postítulo con Sergio Yulis, un profesor absolutamente identificado con el conductismo, que llegó a dirigir esta escuela, hace ya unas décadas y que murió joven por una circunstancia absurda. También tomé un postítulo en el Hospital
Luis Calvo Mackenna con Patricio López de Lérida, un psiquiatra que también practicaba la clínica desde un conductismo muy consistente y excluyente de otras lecturas. Me di cuenta de que todo lo que me presentaban para ilustrar el “cómo” de la técnica conductista, yo lo leía psicoanalíticamente. No podía dejar de hacerlo. Me acuerdo de una paciente que tenía problemas al subir las escaleras porque temía que la violaran. La técnica que se estaba enseñando era de desensibilización sistemática. Esta implicaba, como ustedes lo saben mejor que yo, que se le presentaba una imaginería y entonces tenía que hacer una seña para indicar el momento en que la imaginería despertaba la mínima angustia. Yo preguntaba por esto de “ser violada en una escala”, en circunstancias que la paciente no había tenido ninguna experiencia de este orden, ni siquiera la experiencia de haber sido violada. Me interesaba por la razón de ser de esta fantasía. Sergio me decía que esa pregunta no tenía ninguna importancia. La formación conlleva que uno descarte ciertos elementos que se presentan, desde otra forma de lectura, como evidentes. Yulis podía desconocer la pregunta que yo me hacía, porque estaba formado como conductista. Podía dejar fuera todas estas cosas que para mí era imposible no verlas. Él podía leer conductistamente el material. Yo no.
Читать дальше