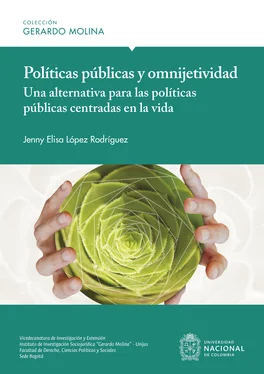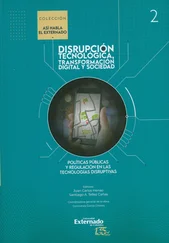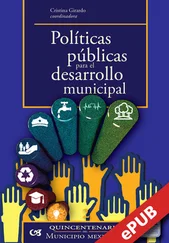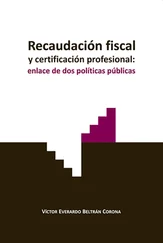En Colombia, el establecimiento del modelo neoliberal significó no solo la transformación del modelo de desarrollo, sino la necesaria transformación institucional que encontró como catalizador importante la Constitución Política de 1991 (Estrada, 2006), a pesar del carácter contradictorio de la definición de Colombia como un Estado social de derecho (Corredor, 2003; Botero, 2003; Múnera, 2003; Quintana, 2003). En este marco, las políticas públicas entran a operar el proyecto neoliberal y se constituyen en espacios de tensión y contradicción política y social. En el caso de las políticas sociales, focalizadas hacia los más pobres y vulnerables, tal como lo señaló el Consenso de Washington, deben simular y promover la lógica de mercado en su diseño y operación. Con ello, se profundizan los procesos de fragmentación social, exclusión y marginación no solo en Colombia, sino en América Latina:
En este contexto, uno de esos cambios importantes en la plataforma institucional fue el tránsito del dispositivo de la planeación del desarrollo hacia el andamiaje conceptual y metodológico de las políticas públicas centradas en perspectivas racionalistas, que permite así la concreción y consolidación del modelo de desarrollo neoliberal. Por tanto, las políticas públicas se caracterizan por tres elementos centrales: 1. El predomino de una concepción antropocéntrica que además limita la comprensión de lo humano a partir de la racionalidad instrumental, 2. Una perspectiva de futuro anclada en la lógica del progreso (democracia liberal y capitalismo) y, finalmente, 3. Una acción que se legitima en función del domino que implica el contar con un soporte técnico-científico. (Sader, 2006, p. 52)
Por tanto, cabe preguntarse qué salidas de carácter emancipatorio se pueden y deben plantear tanto desde procesos específicos como desde los procesos de política pública. Para ello, el presente libro plantea la necesidad de cuestionar los fundamentos teóricos del campo de estudio de las políticas públicas y su paradigma dominante. So pena de continuar difundiendo y reproduciendo discursos y dispositivos de intervención que, finalmente, bajo el ropaje del progreso, se muestran como emancipatorios, pero que, finalmente, como es el caso de las políticas públicas dirigidas a comunidades históricamente negadas, explotadas, discriminadas y subalternizadas, son solamente continuadores de dichas prácticas.
En este sentido, el libro sostiene como hipótesis que el enfoque dominante de las políticas públicas, sustentado en el paradigma moderno de ciencia, en la exaltación de la racionalidad instrumental y en la consideración de la democracia liberal y del mercado como las instituciones base de la organización social, reproduce fundamentalmente estructuras de negación, dominación y explotación que han llevado al límite las posibilidades de existencia de la humanidad y de gran parte de las diferentes expresiones de la vida. En esta medida, las posibilidades de procesos emancipatorios en los procesos de política pública estarían relacionados al menos con dos elementos: el primero, el cuestionamiento del paradigma moderno de la ciencia en sus dimensiones ontológica y epistemológica a partir de uno no antropocéntrico y, el segundo, derivado del primero, la recomposición de lo político como espacio de construcción de sentido, así como de lo común y de la democracia plena como dispositivos emancipatorios. A partir de ello, se definen las bases de un marco teórico alter-nativo al enfoque hegemónico de las políticas públicas, uno sustentado en la perspectiva decolonial, así como en el paradigma de la complejidad y de las ciencias de la complejidad, y en la valoración de las posibilidades de la radicalización de la democracia y de los procesos de política pública como posibilidadaes emancipatorias.
Para ello, es importante tener presente que se está cursando por una crisis que pone en el límite las posibilidades de la vida, esto es, de sus múltiples expresiones. Además, que dicha crisis puede ser leída como una expresión concreta de la profundización de los procesos de alienación que los dispositivos de intervención pública como las políticas públicas reproducen y que, por tanto, requieren de un nuevo paradigma para ser transformadas en procesos sociopolíticos con posibilidades emancipatorias.
CRISIS DE LA EXISTENCIA HUMANA Y DE LAS DIVERSAS EXPRESIONES DE LA VIDA
Ahora bien, la crisis de la existencia humana y de las diversas expresiones de la vida debe ser abordada como expresión y causa de la profundización de los procesos de alienación, en tanto esta se entiende como la pérdida del vínculo del sentido de la vida, en tanto un olvido de la unidad ser humano/naturaleza, en tanto extrañamiento y en tanto cosificación. Es por ello que podemos decir que la gran contradicción que vive el mundo hoy es, por un lado, el logro de los mayores avances en términos del conocimiento del universo y de la vida, así como del desarrollo de instituciones validadas ampliamente en el mundo sobre valores compartidos alrededor de la dignidad humana, representados en los derechos humanos y, por otro, el recrudecimiento injustificado del sufrimiento humano y la negación sistemática de las posibilidades de existencia y de expansión de la vida.
Los términos de las alternativas para superar esta situación, dados en el mundo por quienes detentan los órdenes de dominación, están representados por las promesas de la democracia liberal, el mercado capita-lista y la ciencia. Esta tríada democracia/capitalismo/ciencia se presenta como la salida definitiva a la crisis y, por tanto, en ella está puesta la fe para superar los escollos de este tiempo, los cuales se entienden como temporales. Es decir, la crisis hoy es solo la experiencia de un proceso de transición hacia la consolidación del libre mercado, hacia el cambio de la matriz energética, los cambios demográficos orientados a reducir la sobrepoblación y el establecimiento de la democracia cosmopolita. Por tanto, la crisis no invita a cuestionar las bases de la organización social y económica hoy dominante, ya que, en últimas, la crisis no existe.
Sin embargo, la evidencia muestra lo contrario. La tesis de un tiempo de transición solo puede ser leída en términos antropocéntricos y esto de manera muy estrecha si se considera que, de acuerdo con el incremento de la población humana, esta no está en riesgo de desaparición. Es decir, si no incluimos en el riesgo las condiciones materiales de existencia en clave ecosistémica, no podremos superar dicha visión estrecha. Si, por el contrario, se incluyeran estos riesgos, los resultados del balance serán diferentes. La lectura se transforma si asumimos la desaparición de miles de especies animales y vegetales; por ejemplo, el Informe Planeta Vivo (WWF, 2016) señala cómo el Índice Planeta Vivo (ipv) global, que mide la abundancia de diversidad de los vertebrados, disminuyó en un 58 % entre 1970 y 2012. El panorama es más desolador para las poblaciones de agua dulce que, según el ipv, se redujeron en un 81 %. La principal amenaza que explica tal situación es la pérdida y degradación del hábitat producida por sistemas agrícolas insostenibles, así como la tala indiscriminada de bosques, el desarrollo de sistemas de transporte, desarrollos urbanos y la producción energética y minera (WWF, 2016).
Lo anterior, visto desde una perspectiva antropocéntrica, señalará que la presión humana sobre los ecosistemas ha puesto a estos en riesgo. Por otra parte, una mirada ecológica señalará que el ser humano se ha puesto en peligro tanto a sí mismo, como al planeta. Es tal la ruptura que, de acuerdo con el Centro de Resiliencia de Estocolmo (WWF, 2016) (centro interdisciplinario donde se estudian los sistemas en torno a la unidad ser humano/naturaleza), para el 2016 la humanidad ya había llegado a la zona de riesgo, al desbordar el marco de los límites planetarios (enfoque que permite ver la tierra como un sistema complejo y en sus relaciones con las poblaciones humanas).
Читать дальше