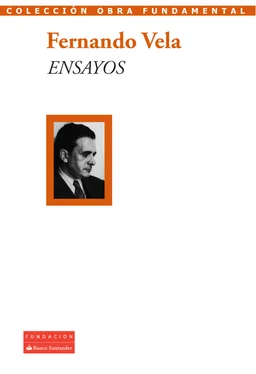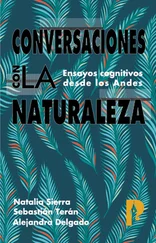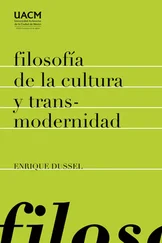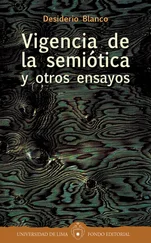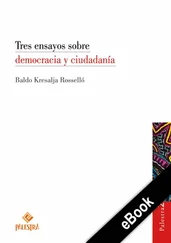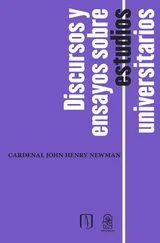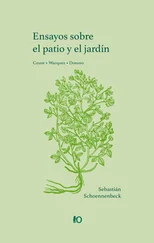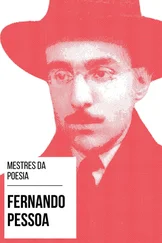Fernando Vela - Ensayos
Здесь есть возможность читать онлайн «Fernando Vela - Ensayos» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ensayos
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ensayos: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ensayos»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ensayos — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ensayos», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Un debate semejante en torno a tema tan poco práctico, afirma Vela con cierta ironía al empezar su artículo, «sería insólito en España, y para muchos indignante»49. Lo cual no le impide enunciar, una vez referido lo esencial de la controversia ultrapirenaica, «alguna aportación española, anterior o posterior a la polémica francesa». La anterior no lo es por mucho: Antonio Machado había publicado en el número de Revista de Occidente de junio de 1925 unas «Reflexiones sobre la lírica» en las que venía a expresar sus reparos a propósito de la pertinencia del concepto de pureza en poesía, el cual conllevaría el de intemporalidad y el de estatismo, y la consiguiente imposibilidad de una evolución poética, a todas luces contraria a la evidencia. En cuanto a las dos aportaciones posteriores, las de Guillén y Espina, ambas han sido redactadas a instancias del propio Vela y ambas constituyen un intento de determinar la esencia de lo poético puro desde posiciones críticas que marcan sus distancias con las tesis de Bremond. Espina ha respondido al requerimiento de Vela con unas notas cargadas de sugestivas puntualizaciones sobre la necesidad de reducir los elementos poemáticos a su único «principio activo», la imagen, liberando así el poema «de los hibridismos extraños del ritmo, la rima y la conceptualidad verbal»50. Pero es tal vez la aportación de Guillén la que mejor enfoca el problema de la poesía moderna51. Desde el conocimiento de las poéticas de Poe y Valéry, desdeña Guillén los énfasis apologéticos de Bremond y sostiene que sólo a partir del rechazo de su inmediata tradición puede el poeta contemporáneo explorar nuevos horizontes de un verbo liberado de las ataduras del sentimentalismo y la retórica. Inútil, pues, cargar con esos lastres que constituyen el aspecto más superado del romanticismo, e inútil, también, defender la existencia de una presunta esencia inefable tras los ritmos, las imágenes o las ideas expresadas en el verso. Siguiendo a Valéry, afirma Guillén que la poesía pura no ha de buscarse más allá del poema; «es matemática y es química» porque nada en ella queda al margen del lenguaje o puede trascenderlo. Ese extremo rigor intelectual, que fascina a Guillén y sin duda agrada también a Vela, no deja espacio a las vaguedades que tanto han contribuido a confundir las cosas en Francia, y constituye un más afinado enfoque del problema. Las observaciones de Guillén y las sugerentes notas de Espina, reproducidas sin añadir comentario, son, en ese sentido, valiosas aportaciones que sirven a Vela para dar a su «reportaje» el carácter de auténtica incitación a un debate español sobre el asunto que tanto ha agitado la vida literaria francesa, y en cuyo imperativo de dilucidación se halla la prueba del cambio que está operándose en el seno de la poesía contemporánea.
Bien pudiera haber hecho Vela extensiva su demanda de análisis crítico a las tendencias narrativas de la época, y dispondríamos hoy de un inestimable testimonio de ese complejo momento de la literatura española. Los años que preceden a la Gran Guerra y los inmediatamente posteriores fueron, como es sabido, los más fértiles en el plano de la innovación narrativa europea, y las novelas poemáticas y ensayísticas surgidas en España entre los veinte y los treinta parecen responder a exigencias de experimentación análogas a las que en Europa están diseñando los fascinantes y heterogéneos panoramas de la modernidad. Pero esta nueva novela española se halla ante dos poderosas constricciones: la de la influencia noventayochista, por un lado, que ofrece obras de calidad difícilmente igualable para los jóvenes escritores llamados a tomar el relevo generacional, y por otro la de la formidable revolución narrativa que en las literaturas de lengua inglesa, francesa y alemana está dando por entonces sus mejores frutos. Y cabe aún añadir otra presión determinante: la constituida por el magisterio de Ortega, punto de referencia de la intelectualidad española del momento, voz crítica de autoridad poco discutible. Lo que el talento excepcional de Ortega consigue en el terreno del pensamiento, la superación del modelo intelectual de referencia —que en su caso encarna también un noventayochista—, no lo lograrán en el artístico los escritores de la joven generación. Los resultados no siempre serán convincentes, y aunque en Espina, en Bacarisse, en Chabás y algún otro se vislumbre a originales creadores muy capaces de afirmarse en la escena literaria española y con Jarnés llegue a esperarse un relevo narrativo en toda regla, esas promesas no habrán de cumplirse, y los desastres de la guerra civil contribuirán después a sepultarlas.
Lo que esta generación ha dejado son muestras de una novela en busca afanosa y poco atinada de sus propias referencias, que combina creación literaria y reflexión sobre los procesos creativos, pero en desigual medida y en detrimento del endeble elemento narrativo. Una novela frágil, en que esa reflexión acaba por hacerse demasiado explícita y por ello mismo pretenciosa; en que el primor de estilo y el abuso autorreferencial comprometen con frecuencia su eficacia. Nada sorprende, pues, el decaimiento que embarga ya desde los primeros años treinta a los más atentos miembros de una generación que ha empezado a reconocer sus limitaciones, su relativa esterilidad en el terreno de la alta creación, y que es muy capaz de ejercer, junto con la crítica, también la autocrítica. A mediados de la década de los treinta es amplia la conciencia de crisis de la novela surgida durante el decenio precedente. De esas fechas (1936) datan los últimos fragmentos publicados por Vela pertenecientes a un proyecto narrativo abandonado, presentados por su autor como tentativas de «humanización de los temas del arte deshumanizado»52. Tan tímida y casi imperceptible presencia del Vela narrador acaso haya inhibido en alguna medida al crítico en el difícil terreno del enjuiciamiento de la novela nueva. Ningún relevante trabajo consagra a la narrativa española de los veinte, salvo el dedicado a Víspera del gozo de Salinas en 1926 —volumen con que acababa de inaugurarse la colección «Nova Novorum» de Revista de Occidente—, y hemos de acudir al testimonio epistolar para constatar su agrado por la novela jarnesiana53.
VOCACIÓN BIOGRÁFICA
Si un género literario no precisaba humanización alguna, este era sin duda el biográfico, cuyo florecimiento en la Europa de los primeros decenios del siglo debió de verse favorecido, como se sugiriera ya en su tiempo54, por la moda de los estudios psicológicos, que en la biografía hallaban un espacio idóneo. Y pudo no ser ajena a tal auge la dificultad inherente a una experimentación literaria que procedía a desarticular los elementos narrativos que habían sido el fundamento de la novela precedente. No es fácil determinar qué margen fue dejando esa radical renovación a la nostalgia de los modelos literarios anteriores, qué insatisfacción produjo en el lector tradicional la fuerte intelectualización del género narrativo, pero el apogeo de la biografía que se registra desde comienzos del siglo XX tal vez sea un válido índice de esa añoranza. También en España la biografía debió de beneficiarse del cansancio producido por una novela poemática pretenciosa y decepcionante. Y no puede olvidarse que una importante iniciativa de Ortega, la colección «Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo XIX», contribuyó a dar mayor altura intelectual a un género que hasta entonces no había pasado de secundario. A ella debe la literatura española algunas excelentes biografías nacidas con el muy orteguiano empeño de dilucidar la fidelidad de los personajes tratados a su vocación y a su destino. En ese mismo espíritu redactará Vela, ya a principios de los cuarenta, las biografías Mozart y Talleyrand , así como la algo posterior Los Estados Unidos entran en la historia .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ensayos»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ensayos» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ensayos» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.