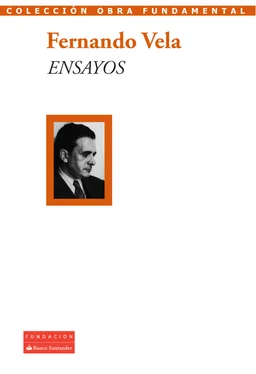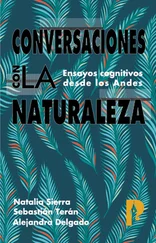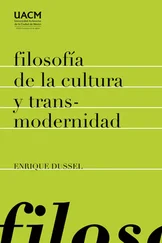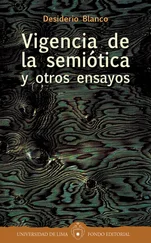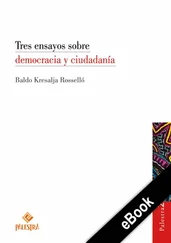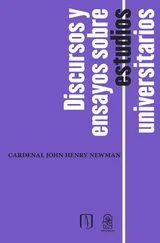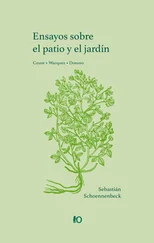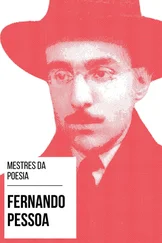Fernando Vela - Ensayos
Здесь есть возможность читать онлайн «Fernando Vela - Ensayos» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ensayos
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ensayos: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ensayos»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ensayos — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ensayos», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
«El antiguo concepto europeo de nación —diría Vela en una conferencia pronunciada en Madrid, en la Asociación de Diplomados del Instituto Internacional de Boston, hacia junio de 1951— ya no nos sirve; tenemos que modificarlo y hacer de Europa una nación o supernación si no queremos quedar reducidos a objeto de las políticas extraeuropeas»84. Desde el filo del medio siglo era evidente el declive de un sistema eurocéntrico que hasta unos pocos decenios antes había logrado mantener su supremacía, y el descalabro germánico haría preferible olvidar que, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania había sido vista por muchos como única garantía de un futuro orden europeo, como ha señalado Hobsbawm en una obra capital ( Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914-1991 , IV, 5). Una Europa desunida y suspicaz mostraba su frente más vulnerable ante el muy poco sutil equilibrio de poderes impuesto por las grandes superpotencias. Diez naciones europeas acababan de alinearse en el Pacto Atlántico renunciando así a todo posible protagonismo en el nuevo orden internacional, y en 1950, mientras los Estados Unidos se entregaban a la histeria macartista, la guerra de Corea abría una nueva fase de grave deterioro de la precaria estabilidad mundial. Vela había seguido con enorme interés el proceso de afirmación de la gran potencia americana: ¿no había sido mérito indudable de la política exterior de Roosevelt su determinación de involucrar a los Estados Unidos en la guerra mundial para garantizar, precisamente, su presencia en la futura dinámica de equilibrios internacionales? Había analizado con pareja atención los mecanismos en virtud de los cuales se impusiera en el desconcierto de las naciones el poderío del bloque soviético, con toda su carga de potenciales amenazas. Frente a una Europa ausente, constataba Vela que la nueva formulación bipolar del mundo suscitaba una inquietud «semejante al pavor que experimentaríamos si una noche, al dirigir nuestros ojos a los astros, en vez de verlos esparcidos como habitualmente, distribuidos en un orden armonioso, los viésemos acumulados en dos extremos del cielo formando dos grandes masas enfrentadas»85.
La antigua fórmula del equilibrio de poderes seguía constituyendo, en definitiva, una garantía de que las guerras, si no eran evitables, podían al menos ver limitadas sus proporciones. De ahí que uno de sus más decididos valedores, el ministro Talleyrand, mereciera el elogio de Vela por la extraordinaria lucidez de un análisis político que había determinado la situación de esencial estabilidad a lo largo del siglo XIX, pero que después fue olvidado en el viejo continente. Todo cuanto Talleyrand y Metternich quisieron evitar en el Congreso de Viena acabó por cumplirse, con las consecuencias por ellos previstas. «Admira su clarividencia —afirmaba al respecto Vela en la citada conferencia—; pero aún admira mucho más que los jefes de Estado y diplomáticos de nuestro tiempo hayan desconocido estos pensamientos o los hayan descartado frívolamente»86. Y el resultado de la frivolidad, la incompetencia y la desmemoria no era otro que el indefinido mantenimiento de «un vacío en el espacio centroeuropeo» que agravaba «el equilibrio sumamente inestable» de la situación mundial, con el consiguiente riesgo de precipitar una «testerada definitiva, destructora».
No se trataba de un temor infundado, y la conciencia europea del riesgo era por entonces muy viva: lo prueban con suficiencia los sombríos vaticinios de Bertrand Russell (en sus Unpopular Essays , aparecidos en 1950, entre otros textos) sobre el porvenir del llamado, algo humorísticamente, «mundo libre». Demostraban, además, las palabras de Vela que en España podía seguir hablándose de Europa sin la bochornosa impresión de haberse perdido todo contacto con una realidad geopolítica a la cual se pertenecía, en fin de cuentas, por más que en ella se contara bien poco. Sus argumentos provenían de una sólida vocación europeísta («europeísmo conservador y anticomunista» lo define Mainer con exactitud87) a la que nunca habría de renunciar y en cuyos ideales veía, probablemente, la esperanza de cambios profundos en la circunstancia política española. Un libro como Los Estados Unidos entran en la historia —publicado, no se olvide, en la España de 1946—, que se concluye con una reflexión sobre la importancia de mantener viva la idea de cooperación internacional que hubiera podido cristalizar en la Sociedad de Naciones, no sólo abunda en el elogio del régimen democrático, sino que ofrece más de una genérica observación sobre los peligros de los dictatoriales. En el vigésimo capítulo del libro, los intolerantes discursos de cierto opositor a la política del New Deal son acusados de haberse vuelto «cada vez más fascistas», y en otra ocasión los dardos van dirigidos «al haz lictorio de Mussolini, a la esvástica de Hitler, a la hoz y el martillo de Stalin». El obligado silencio sobre el yugo y las flechas era, cuando menos, elocuente. Y lo era también la sutileza con que, hacia el final del libro, quedaba expresado cierto prudencial margen de duda en relación con la «imprevisible trayectoria» de las enormes fuerzas puestas en juego por F. D. Roosevelt, por mucho que hubieran favorecido la contención de las soviéticas. No deben interpretarse, pues, las palabras pronunciadas por Vela en 1951 como mera intervención de circunstancias en una institución en la que podían ser bien acogidas: se trata de ideas largamente meditadas, de las que había venido ocupándose en sus artículos para España de Tánger y que son clave de lectura de sus dos biografías políticas.
La política de unificación europea, y en relación con esta el concepto de cooperación internacional, entendidos como cimiento de un orden nuevo, seguirían interesando a Vela hasta el fin de sus días. En el ensayo «Dos mundos distintos», aparecido en diciembre de 1963, no ocultaba su optimismo ante el proliferar de instituciones internacionales dedicadas al fomento de una cooperación económica mundial —en cuya entusiástica enumeración acababan por incluirse tres de estricto carácter militar— a la que ningún «nacionalismo patriotero» o «soberanía intocable del Estado» podría oponerse sin riesgo de incurrir en el más deplorable de los anacronismos: el de entorpecer el logro de aquel «mejor orden internacional» en que a juicio de Vela se cifraba el espíritu rector del tiempo presente. Y todavía en uno de sus ensayos últimos para Revista de Occidente , «Desmitologización de la ciencia», cuyo objeto es reflexionar sobre el alcance de los descubrimientos de la física contemporánea, arremete Vela contra el antieuropeísmo unamuniano y su descabellada invitación a cierta forma de autismo intelectual en nombre de unos valores espirituales arbitrariamente contrapuestos a la ciencia europea, y adjudicados sin más al pueblo español, tras los que mal se ocultaban incapacidad e impotencia, pero sobre todo «beatería hipócrita» y corrupción, esas sí, de honda raíz hispánica.
Convencido europeísmo, pues, en el que seguían latentes tanto la vieja desconfianza frente a las cerrazones nacionalistas de cualquier especie como el temor a una gestión unilateral del inmenso poder acumulado en las solas manos de las dos superpotencias, y con el que no era difícil armonizar los conceptos de solidaridad y cooperación internacional. El moderado optimismo de Vela al señalar las distancias entre el viejo «mundo desordenado» de 1923 y el que cuarenta años después se enderezaba hacia una mejor organización general no era ciertamente producto de una interpretación utópica o ingenua de la realidad. Más bien parece tratarse de la esperanza de haber dado con el modo de afrontar algunos de los más graves y acuciantes problemas que aquella realidad histórica planteaba.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ensayos»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ensayos» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ensayos» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.