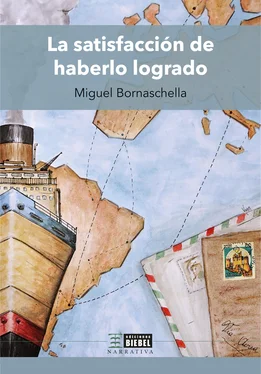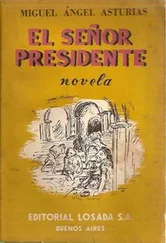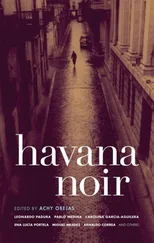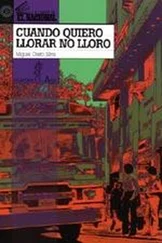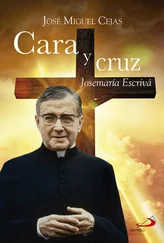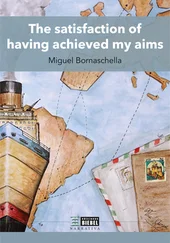Pero mi padre no solo escribía. Entre una y otra carta, y por otras vías, enviaba dinero con cierta regularidad. En cuanto se podía todos los que emigraban tenían, por decirlo de alguna manera, la imperativa necesidad de demostrar que su aventura no había sido en vano y que podían ayudar a los que habían quedado del otro lado del mundo, con la esperanza de mejorar su vida. Así y todo, había excepciones. Tal fue el caso de Carmelo, que, ya establecido de buena forma en su nueva patria, divirtiéndose con todo lo que podía tener a su alcance, fue advertido por sus paisanos sobre que su familia en Montaquilla no lo estaba pasando bien y no encontró mejor manera que consolarlos y ayudarlos escribiéndoles: “Querida familia: coman y beban felices, no se preocupen por mí”.
Un buen día, entre carta y carta de papá, llegó la noticia de que ahora iba a partir, a sus dieciséis años, mi hermano Ángel. Era el año 1952. El tío Fortunato había mandado a llamar a su esposa María Antonia y a su hija Ana, y para completar el contingente se decidió que se sumara Ángel. El plan de mi padre continuaba entonces su curso, y mientras mi madre se desgarraba un poco más en su soledad y en su silencio yo me hacía dueño de ella en la misma proporción. Ella andaba de aquí para allá todo el tiempo, entre el trabajo del valle y el de la casa. Debo confesar que el aseo de la casa no era una tarea prioritaria en tanto la manutención económica no le dejaba el tiempo suficiente. La cocina donde comíamos humeaba casi todo el tiempo y teñía todo de color amarillo sin pausa. Para paliar esos efectos, de tanto en tanto mamá, con los métodos a su alcance, se disponía a pintar. Las herramientas eran una rama lo suficientemente alta para llegar hasta los cielos de la casa y en la punta unas cuantas flores de choclo convenientemente anudadas. El pincel casero se sumergía en cal viva disuelta en agua y entonces ahí arremetía doña Filomena con toda su alma, su silencio y con los recuerdos de su marido en el otro lado del mundo, pintando la pared, salpicando el piso, los muebles y todo lo que se le cruzara en este bendito mundo, y lo repetía años después cuando el humo volvía a dejar sus rastros, y otra vez más esperando que Don Giovanni se decidiera a que las cosas ya estuvieran en condiciones y sea el momento oportuno de volver y estar todos juntos otra vez.
Trabajar la tierra y cualquier otro trabajo era para mi madre una cuestión natural, que por pesado que fuera no la aquejaba y lo desempeñaba con naturalidad. La preocupación más terrenal y seria era pagar los impuestos. En Italia la mayoría de los bienes estaban gravados con impuestos y era necesario ser puntual porque caso contrario quedaba expuesto a perder el bien gravado. Se pagaba impuesto por la casa, por la tierra, y también por los animales, de los cuales quedaban a salvo el perro de “guardia” y las gallinas. Cuando llegaba el vencimiento y el efectivo no alcanzaba, doña Filomena acudía a la lana del colchón, la canjeaba por dinero, cancelaba la obligación y rellenaba el hueco con la chala del choclo. Con mi madre nos sentíamos a salvo de todo y no era que la alternativa de no estar con su hombre le había agudizado el ingenio. Su habilidad para saltear las dificultades le era innata, y mi padre durante el resto de su vida pudo valerse de esa habilidad al tiempo que era ella quien siempre lo ponía en primer plano.
De todas maneras, el mundo seguía girando. Puntualmente cada 16 de agosto de cada año el pueblo le rendía culto a su patrono: San Roque. Toda la gente salía a las calles y por dos o tres días cada cual se corría un poco de sus preocupaciones meridianas y comía y bebía en comunidad, con afecto y sin memoria. La fiesta se financiaba en parte con la vida de un chancho que durante un año andaba sin rumbo por el pueblo, alimentado con la generosidad de los vecinos y sacrificado con gusto para ser vendido en partes. Alguna vez llegó a la festividad el Obispo y hubiese seguido viniendo si no se hubiera sorprendido por la velocidad de los caballos que tiraban el carro con la misión de llevarlo hasta el pueblo desde la estación ferroviaria.
El encargado de traerlo era muy reconocido por la habilidad para conducir. Utilizaba un método poco convencional, pero eficaz. Les profería a los caballos unos insultos convenientemente hilvanados unos con otros que en su recorrido recordaban a sus antepasados, a sus partes íntimas y a la humanidad toda, con sus Cristos, sus madres y otros dioses. Pecado o virtud el asunto era que el artilugio surtía efecto y los animales andaban a muy buen paso. Sin embargo, cuando le encomendaron conducir al Obispo hasta el pueblo le exhortaron hasta el último momento que dejara de lado esa técnica en este viaje, y si fuera necesario, que el carro transitara a paso lento. Sin embargo, la impaciencia del obispo ofició de detonante para que el carrero volviera a su método para acelerar el paso. A poco de andar comenzó quejarse discretamente por la lentitud del paso, el carrero le hizo saber sobre su adecuada forma de acelerar, pero dada la gravedad de la invocación de insultos y blasfemias, y la autoridad del pasajero, se excusaba de ponerlo en práctica esta vez, a menos que el obispo concediera el permiso. El obispo, hastiado un poco del calor, del polvo y la tardanza, concedió. Cuando llegó al pueblo confesó que jamás había escuchado, ni aún en los creyentes más insurrectos y rebeldes, barbaridades tan variadas, de tan elevado tono ni tan eficaces.
No solo algunos miembros de la Iglesia, de tanto en tanto participaban de la fiesta. Era infaltable la banda de música que asistía a condición que los vecinos del pueblo ofrecieran sus casas y a cada cual de los ejecutantes no le faltara lugar donde comer y dormir. Esta ocasional organización para distribuir cuartos no estaba exenta de errores, algunos de los cuales resultaban peligrosos. En una de las noches de la fiesta, terminada la parranda, Jeremía Ricci y su mujer retornaron a su casa. Se dispusieron a acostarse y lo hubiesen concretado de buena gana sino fuera porque la mujer se encontró en su cama con dos de los músicos durmiendo en el cuarto de la casa que creyeron que se les había asignado. Después de ejecutar sus instrumentos llegaron a la casa equivocada que como era habitual permanecía sin llaves ni trabas en la puerta, entraron con naturalidad y sencillamente se acostaron. Jeremía Ricci creyó que era una broma de su mujer, pero antes que los gritos derrumbaran los muros de la casa se hizo presente en el cuarto, escopeta en mano y apuntando alternativamente a uno y a otro músico. “Somos los músicos, somos los músicos”, repitieron hasta que Jeremía comprendió la situación.
Entre tantos episodios tragicómicos, repetidos a un lado y al otro del pueblo, típicos y tradicionales y que tan bien reflejó el cine costumbrista italiano, a los cinco años protagonicé uno. Por la puerta de casa pasó una niña, de unos quince años, buscando un anillo que había perdido y preguntando si alguno lo había encontrado. Como si fuera una iluminación del destino creí que era el momento justo para hacer justicia a mi manera con una vecina que más o menos tenía mi misma edad, y que cotidianamente se burlaba de mí. Entonces expuse con mediana convicción y ninguna inocencia, que ella había levantado el anillo del suelo, que yo la había visto y que seguramente lo tenía todavía. El resultado casi inmediato es que todos, conmigo, mi madre, la vecina falsamente denunciada y sus padres fuimos a parar a la comisaría. Al poco tiempo me vi enfrentado a desnudar mi mentira, lo que me provocó creo que la primera conmoción seria en mi conciencia. Mi madre les recriminó indignada a las autoridades cómo podían tomar en serio mis dichos y que fuera la plataforma para generar semejante incordio sin sentido. El caso fue que el anillo en cuestión nunca apareció, pero mi arrepentimiento inútil y mi angustia merecieron la intervención del padrino Antonio Ricci.
Читать дальше