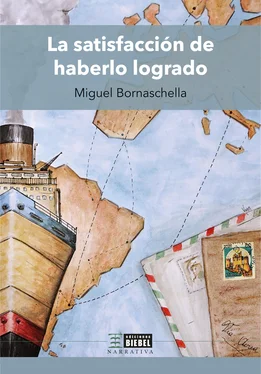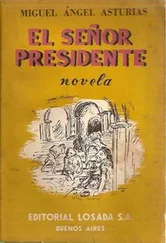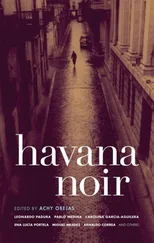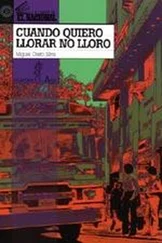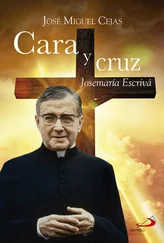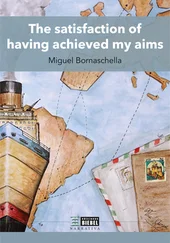Olla, sarten y fuentón: Utilizados en Italia, también “emigraron a la Argentina”. Ahora reposan de todas sus buenas tareas en mi casa aportando su testimonio.


Aquí la balanza que se utilizó en Villa Clara en los tiempos que se vendía el producido de la quinta, que yo mismo utilizaba siendo niño.
IV
Crecer del otro lado del océano
Había comenzado las clases en Italia en el mes de septiembre del año anterior. El 20 de abril, sin pausa y sin respiro las continúe aquí, como si nada hubiese ocurrido en el medio, como si me hubiese dormido allí y me despertara acá. Mi padre en persona me llevó hasta la escuela número 41, hoy número 10 de Villa Giambruno. Me presentó en la dirección, dio mis datos y le recomendó a la directora que ante cualquier desvío en la educación no dudara en corregirme de inmediato con un golpe de regla en la cabeza y de canto, y que después lo llamara para retirarme de la escuela. Habían pasado apenas cuatro días de conocer a mi padre y no eran las mejores impresiones. Su forma de imponerse, su carácter rudo y rústico me hirieron paulatinamente. Ahí mismo la señora Directora decidió evaluarme para terminar determinando si debía estar en primero superior o primero inferior. Me hizo leer el contenido del pasaporte para apreciar mi lectura y consideró que estaba bien que empezara en primero superior. Pero el problema no era leer en italiano, sino aprender en castellano. Entender el idioma retrasó mi comprensión de las clases y terminé repitiendo el grado.
Dos días después estaba en clase, con el sobretodo inmenso y pesado, con los murmullos de los compañeros rodeándome y mirándome como a un ser distinto que hablaba distinto y con la maestra pretendiendo enseñarme en castellano. Todo aquello me marcó para siempre, la relación y el trato de mi padre, ese choque desmedido con la realidad, sentirme discriminado, las burlas sin pausa, el ingenio para poner apodos: recuerdo los más usuales “tano manya-brócoli”, “tano come cebolla”, sutilezas y zonceras que me hicieron crecer de golpe y sentir tristeza. Me he contado entre dos y tres peleas por semana hasta lograr estabilizar un acuerdo de no agresión. Para colmo de males y para que me hundiera en la bronca más y más, para la noche mi madre cocinaba brócoli. Tenía que tener entonces un argumento para rebatir las cargadas de los compañeros, de manera que me negaba a comerlo, con lo cual lo único que lograba era empeorar la situación. Mi padre, que no sabía de todos estos problemas míos, no consideraba válida mi negativa ya que cualquier cosa que hubiera para comer había que aceptarlo sin considerar ningún argumento en contrario. Entonces, para hacerme comprender la lección me hizo comer durante tres días solamente verdura. Y aprendí la lección, al segundo día dije con júbilo: “Es rica la verdura”, a lo que mi padre respondió: “Y la de ayer estaba más rica todavía”. En adelante comí y comía lo que hubiera para comer, cualquiera fuera su especie, fría o caliente, cruda o cocinada en exceso.
Creo que nunca antes me había sentido triste. Me parecía encontrarme en el medio de un desamparo abrupto. Los otros niños que habían inmigrado antes que yo eran de mayores edad. A menudo pretendía buscar su solidaridad, pero lejos de eso, ellos ya estaban del otro lado: ya habían pasado por eso y no iban a volver atrás. De manera que, como en otras circunstancias desagradables, se agotaba aquí también el lugar para la queja en tanto había que abrirle los brazos a la resignación. El único oasis que podría haber existido era encontrarme en los recreos con mi hermana Josefa, y ni eso podía ya que los patios de los varones y las mujeres estaban separados. Pronto creí entender que había que valerse por sí solo y por la fuerza. Las peleas a que a menudo tenía para poner límite a las burlas producían consecuencias físicas y otras de tanto en tanto peores. Tal fue el caso en que mi guardapolvo resultó destrozado. En Italia el modelo era igual para mujeres y varones. En el apuro que hacía falta para todo y para no perder tiempo en cuestiones demasiado domésticas, mi madre me vistió con uno de mi hermana, que tenía dos. Nadie advirtió el incordio, ni nadie le prestó atención. Salvo yo que me protegí de la vergüenza con el mismo sobretodo inmenso y la chalina que vestí desde mi viaje desde Italia hasta acá. No me lo quité en toda la mañana y fui cuidadoso todo el tiempo para no descubrir ninguna parte del delantal. Fue un suplicio porque todos quisieron mirar y descubrir la vestimenta. A mi regreso mi madre entendió la confusión y por la tarde solucionó el problema con los remiendos del caso.
La acumulación de tanta cuestión adversa en tan poco tiempo desencadenó que un día sumido un poco en la tristeza y otro poco en la rebeldía grité “Me vuelvo a Italia” y salí de la casa, absolutamente convencido de mi propósito, corriendo en dirección a lo que se suponía era el Río, después del río estaría el mar y después estaría seguramente otra vez Italia. Mi padre me dejó unas cuadras de ventaja y cuando le pareció bien me fue a buscar. Tampoco me consoló. Volví de una oreja y a las labores de siempre.
Pero de a poco, y como mi madre se resignaba a ciertas cosas yo me resignaba a otras. Mi padre se sentaba a la mesa y sin tener la intención de ser severo adquiría costumbres que lo convertían en tal. Una de ellas era sentarse a la mesa con el cinturón abrochado, pero sin pasarlo por las presillas, de manera de no dar ventaja y reaccionar rápidamente y con destreza cuando el correctivo hiciera falta. Tengo muchos recuerdos sobre las técnicas que mi padre utilizaba para corregir esas desviaciones de la disciplina. Y ninguna la juzgo con la visión de esta época. Más aún no las juzgo de ninguna manera. Eran circunstancias y métodos de aquella época, y fue en aquella época en la que surtieron efecto y de alguna manera me han formado y educado.
En ocasiones mi hermano Ángel mencionaba la expresión “me cache en dié”, de manera que sin tener en claro cuál era el momento de usarlo ni para qué, un buen día se me ocurrió repetirlo en la mesa. Con tal mala suerte que tenía a mi padre sentado a la derecha y con la velocidad de un rayo me estampó su mano en el rostro, haciéndome llegar hasta los confines de mi inteligencia que no era conveniente repetir aquella frase que solo estaba permitida, aparentemente, a la gente mayor. Cundió el silencio. El mío también. Nunca más volví a repetirlo.
Compartir las labores con mi hermana Josefa no era fácil. Le costaba mucho arrancar, mantener la constancia. Lo suyo no era mantener obligaciones. Mis padres habían comprado una bomba de agua con la cual llenábamos un tanque para la cocina y el baño. Mi padre había reemplazado así la fontana de Montaquilla colocando en el extremo de la bomba una cañería que terminaba en el tanque de fibrocemento de doscientos cincuenta litros colocados en la terraza de la casa, para adicionar de a poquito alguna comodidad y acariciar de a poquito también el alma de mamá. Mi hermana y yo teníamos asignada la tarea de bombear, cuatrocientos o quinientas veces cada uno, las cantidades suficientes con las que se completaba su capacidad del tanque. Pero no todo era tan lineal para Josefa, nunca llegaba a la cantidad establecida y se aprovechaba negociando conmigo recargándome de bombeos que después nunca devolvía para equiparar los esfuerzos. Mi madre no tardaba mucho en advertir el intento y cortaba por lo sano obligándola a contribuir como correspondía con lo que faltaba y con más también para salvar la trampa. Y allí iba Josefa con todo y con su furia bombeando lo necesario y más hasta hacer desbordar el tanque inútilmente.
Читать дальше