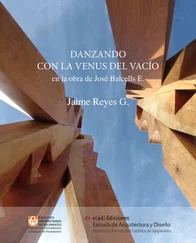1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 Los hombres tienen la inteligencia emocional de una hormiga. Ni por asomo adivinan cuándo estamos tristes, contentas, o cuál es nuestro grado de neurosis diaria. Todo lo reducen a sus necesidades básicas. No alcanzan a entender que nosotras funcionamos de otra manera. Evaluar nuestras necesidades emocionales es algo que les queda muy grande. ¡Ay, si los hombres desarrollaran esa bendita habilidad! Serían los amos del mundo.
Busqué su mirada en el espejo. ¡Qué guapo era el capullo! No podía serlo más o reventaría el cristal metalizado. La chaqueta… ¡le sentaba tan bien! Lástima que no se la pusiera casi nunca. El pelo, como el Platero de Juan Ramón Jiménez, negro azabache. Los ojos, verdes, como el trigo verde. La piel, siempre morena, como recién salida de un verano perenne. Los dientes, blancos, como en un anuncio de pasta de dientes. Y ese olor suyo tan particular envolviéndolo todo: ése que me hacía sentir como en casa, independientemente del lugar donde estuviésemos. Nada más que por eso, se le podía perdonar todo lo demás.
Esa belleza suya, de portada de revista, me había impactado desde el instante en que le vi por primera vez, practicando kickboxing contra el aire junto al Palacio de Cristal. ¡Narices! Imposible apartar la vista de él. Parecía una estampa publicitaria de Madrid con el Palacio al fondo. Eso me había ocurrido cinco años atrás, cuando estaba perdida como un náufrago a punto de ahogarme en mitad del océano y sin saber qué hacer con mi vida. Entonces, contra todo pronóstico y de entre todas las mujeres del Parque de El Retiro, aquel hombre se acercó a mí para darme conversación. ¿Quién lo habría imaginado?
—¿Estás bien?
—Sí —continué, sin ganas.
—¿Qué te pasa?
—Nada —contesté, desviando la mirada. Jaime trató de apartarse, pero conseguí retenerle durante unos segundos más, girándome hacia él para abrazarle con fuerza. Entonces me tomó de la barbilla y me obligó a mirarle a los ojos.
—¿Otra vez con el SPM? —soltó, con mirada de besugo. Besugo, sí. Ya no era falta de tacto, es que a veces este hombre parece tener el cociente intelectual de un acuario. Ni con todas las especies del Índico llega al umbral mínimo de sentido común. Y la sensibilidad, en el culo, como las abejas.
—Sí, otra vez con el sín-dro-me-pre-mens-trual —silabeé enfurruñada, justo antes de apartarme.
—¡No te enfades! —me rogó, poniendo de pronto cara de niño bueno.
—¿Que no me enfade?
Bajé al salón y pasé junto a Natalia. Nada más verme, me dio la espalda mientras hablaba por teléfono. Después me topé de frente con un grupo en el que estaba mi otra hermana. Alejandra me miró de pies a cabeza y me acarició la tripa.
—No estarás embarazada —soltó, como si hubiera tenido una intuición.
—¡No! —refuté indignada—. Lo que estoy es más gorda.
—Es la cara —continuó, intentando arreglarlo—. ¡La tienes hinchada, cariño!
—¿Qué te parece el tipo ése? —le planteé, escapándome por la tangente y señalando con la mirada al pretendiente de nuestra hermana.
—¿Leonardo? Ese smoking no le sienta nada bien —confesó, con una sonrisa pícara—. A lo mejor es él quien está embarazado.
Sonreí.
—Un smoking le sienta bien a cualquier hombre —opiné—; pero ¿por qué Natalia se fija siempre en ese perfil de tíos?
—Es el tipo que a ella le van.
—¡Ni por asomo! —maticé.
—¿Y cuál crees tú que es su tipo? —fisgoneó. Estaba a punto de decirle que nuestra hermana se merecía algo más que eso cuando Vicente, mi cuñado, el marido de Alejandra, el hombre de la calva y la perilla, el hombre al que ni un smoking le sienta bien, el hombre en el que jamás me habría fijado aunque fuéramos los dos únicos supervivientes de una isla desierta, nos interrumpió sin pedir permiso. Para muestra, un botón.
—El niño no para de llorar —expuso, antipático—. Huele que apesta.
—Se habrá hecho caca, chato —le replicó ella. Con una mueca de frustración, Alejandra me pidió que la acompañara a la cocina.
¡Cuánto hombre exquisito por el mundo! Dan un paso atrás ante un simple pañal sucio. Huele que apesta, ¿y qué? ¡Tampoco es para tanto! Peor huele la de ellos cuando se encierran las horas muertas en el cuarto de baño. Y nosotras no nos quejamos. Unos quejicas, eso es lo que son. Van de machos alfa por el mundo y luego se achantan al menor pañal cagado que se les cruza en el camino.
Seguí a Alejandra hasta la cocina. Tendido dentro de un carrito celeste que parecía una carpa de circo, Alejandrito lloraba a pleno pulmón. Mi hermana se acercó a él y lo levantó en brazos, pero el niño no dejaba de llorar. Le palpó el pañal por dentro y frunció el ceño.
—Está limpio —comentó. El niño berreaba como si no hubiera un mañana. —Cógelo —me pidió.
Alejandra se puso a buscar algo en el carrito. Bajé la vista hasta mi sobrino y sostuve su manita, que parecía de juguete. Lo arrimé hasta mi cara y disfruté de su agradable olor a yogur.
—Guapo —le susurré, acariciándole la mejilla. En ese instante paró de llorar.
—¿Qué le has hecho? —husmeó, intrigada, Alejandra.
—Nada —reconocí, al tiempo que lo mecía.
—Sigue así —farfulló sorprendida. Acto seguido le introdujo el chupete en la boca sin piedad. Me dediqué a observar cómo aquel proyecto de ser humano lo succionaba rítmicamente.
“Así sois los hombres cuando estáis recién nacidos, ¿eh?”, pensé. Igual de frágiles y dependientes que el resto de vuestras vidas. Lo malo es que a las mujeres nos gusta que dependáis de nosotras, qué se le va a hacer. Si no, ¿adónde irían a parar el instinto maternal y la supervivencia de la especie?
—Es precioso —añadí.
—Te apetece tener uno, ¿a que sí? —me respondió Alejandra.
—No especialmente —murmuré, sin mirarle a los ojos.
—Mucho más no podéis esperar —concluyó.
Mantuve el tipo durante cierto tiempo, aun sintiéndome incómoda a su lado. De pronto la voz de Vicente nos estremeció desde la puerta.
—¿Qué le pasaba?
—Necesitaba mimos —explicó Alejandra.
A este hombre le había tocado el premio gordo de la lotería con mi hermana. Vicente se me quedó mirando fijamente hasta que regresamos al salón. Dieciocho personas, entre hermanas, cuñados, primos y amigos se arremolinaban alrededor de la televisión sosteniendo una docena de uvas cada uno. Al entrar con el bebé en brazos, buena parte de las miradas recayeron en mí. Un repentino silencio inundó la estancia. Me sentí como si me hubieran sorprendido desnuda.
Siempre que Vicente se cruza con Jaime comienza con la misma frase:
“Convierte en placer tu higiene bucal”, le dice y, a continuación, suelta una risita. Menos mal que Jaime no lo tiene en cuenta.
Vicente se acercó a Jaime y, sin dejarle que abriera la boca, comentó:
—Convierte en placer tu higiene bucal.
—Muy gracioso, Vicente —le respondió él. Entonces mi cuñado me señaló.
—¿Habéis visto qué bien le queda el niño? —añadió, en un tono irritante. Hubo una carcajada general. Tras propinarle un codazo a Jaime, desembuchó—: ¿Y vosotros? ¿Para cuándo vais a dejarlo?
Miré al niño y empecé a mecerlo para que se durmiera. Justo entonces la voz de Jaime llegó, meridiana, hasta mis oídos.
—Queremos esperar un par de añitos todavía.
Giré el cuello a la velocidad del relámpago. ¿De dónde había salido aquella idea de esperar un par de añitos?
Siempre me ha sorprendido la capacidad de Jaime para sacarse conejos de la chistera en el momento más inoportuno. Alejandra se había percatado de la jugada y había cazado al vuelo mi reacción. Traté de disimular mirando hacia otro lado, pero ya era demasiado tarde.
Читать дальше