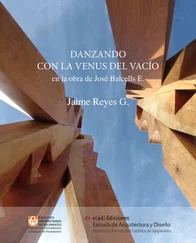1 ...7 8 9 11 12 13 ...17 Alejandrito comenzó a llorar de nuevo. Esta vez ni siquiera el chupete consiguió calmarle.
—¿Cuántos años tienes tú, Jaime? —le preguntó Vicente. Él puso cara de no querer contestarle.
—Treinta y seis.
Mentira. Tiene treinta y siete. A Jaime no le gusta que le pregunten la edad.
—Dejadnos tranquilas que, aunque estemos en el siglo veintiuno, hay algunas cosas que todavía sólo podemos hacer nosotras —argumentó Alejandra—. Dame al niño —me ordenó después, desabrochándose la camisa por completo y sacándose un pezón en público con la mayor naturalidad del mundo.
Por si fuera poco, Vicente se unió a la conversación.
—Pues entonces te diría que… —comenzó, hablándole a Jaime— ¡conviertas en placer tu higiene bucal! —disparó, antes de soltar una risita.
—Vete al cuerno, Vicente —le respondió él.
—Van a dar las campanadas —informé, enviándole una mirada asesina al uno y al otro. Todos miraron hacia el televisor.
—¿Te pasa algo? —tanteó en voz baja Alejandra.
—No —respondí ipso facto—. Es que estoy muy cansada.
Comencé a tomarme las uvas como una autómata, mientras observaba a mi sobrino, que se tomaba las suyas a través del pecho de Alejandra. Madre e hijo se me antojaron integrantes de un único cuerpo, como lo habían sido durante nueve meses. Todos brindamos con cava por el nuevo año. Bebí un sorbo. Luego otro. Al final la copa entera. El cava no me gusta, pero una noche es una noche. Después nos besamos dos a dos. Alguien me observaba atentamente. Hice un recorrido con la mirada hasta recalar en Jaime, que me guiñó un ojo. No pude evitar devolverle una sonrisa. Anduve hasta él.
—Feliz año —me dijo.
—Feliz año, mi amor —le susurré al oído.
Sonrió con su fila de dientes perfectamente alineados.
—Igualmente.
Ay, cómo seremos tan tontas. Nos vendemos por un plato de lentejas. Por un guiño y una sonrisa. Somos así de contradictorias. De repente volvía a quererle con locura. Me parecía el hombre más guapo del planeta. Y me apetecía besarle, qué narices. Rozar con mis labios esa boca con textura de flan recién horneado. Le acaricié detrás de la oreja y arrimé mis labios a los suyos poco a poco, hasta que la dulzura de su aliento, fresco como la menta, me sedujo. Me aparté rápido, siendo consciente de no llevarle más allá. Jaime se calienta tan rápido como un vaso de leche en el microondas.
El problema de los hombres es que traspasan la barrera de la sensualidad a la sexualidad con la misma facilidad que un tren cambia de aguja. Y eso sin percatarse de que el paso a nivel aún no ha bajado del todo.
Alejandra no nos quitaba ojo, pero me daba igual. Le pasé los brazos a Jaime alrededor de los hombros. Entonces empecé a escuchar un coro de voces disonantes cantando “cumpleaños feliz”. Sí, a Natalia y a mí nos había dado por nacer el primer día del año. Una amiga de mi hermana llegó desde la cocina con una tarta de chocolate sobre la que destacaban dos enormes velas encendidas. Una para ella, otra para mí.
—Tenéis que pedir un deseo antes de soplar —nos propuso otra amiga.
Mi hermana gemela cerró los ojos y se mantuvo un instante en silencio. La observé mientras me preguntaba cuál sería el deseo de alguien que, a excepción de una pareja, lo había conseguido prácticamente todo en la vida. Quizá fuera ése. Entonces me percaté de que yo no estaba pidiendo mi propio deseo para 2012, así que cerré los ojos. ¿Un hijo? ¿Por qué no? ¡Un hijo!
Poco después ambas abrimos los ojos y soplamos las velas con fuerza. Aplaudimos a la vez que nos cantaban aquello de por que es una chica excelente. Me acerqué a Natalia y le di treinta y cinco tirones de orejas. ¡Treinta y cinco ya! Y ella me los devolvió a mí. Yo adoraba a mi hermana. Sentía que aquella adoración era mutua. El largo abrazo que nos dimos lo corroboró. Y lo pasamos en grande durante el resto de la noche entre risas, bailes y canciones para recibir el nuevo año.
Varias horas más tarde, finalizada la fiesta, Jaime y yo salimos del dúplex y comenzamos a caminar hacia el coche.
—¿Quieres conducir tú? —me propuso, agitando la llave en el aire.
Le dije que no con la cabeza y me introduje en el asiento del copiloto. Estaba feliz, radiante, pletórica. La energía que traía 2012 era limpia y pura. Jaime entró en el coche y giró la llave de contacto. El motor hizo un amago de oponerse al arranque, pero finalmente se puso en marcha. Mientras él trataba de colocar el espejo retrovisor exactamente como deseaba, me miré en él y descubrí que aún tenía restos de rímel en el párpado a causa de la llantina.
Si las mujeres pudiéramos, por un instante, colarnos en la mente de los hombres, quizá entenderíamos por qué siempre los razonamientos lógicos parecen caminar por delante de sus emociones. Aprenderíamos por qué ese puñetero hemisferio izquierdo tiene todas las garantías del fabricante para convertirse, a cada paso, en el predominante. Tal vez el sentido de complementarnos con ellos sea precisamente ése: entender mejor cómo dar más fuelle a la parte de nuestro propio cerebro que utilizamos sólo cuando no estamos deprimidas, enfadadas, contentas o con ganas de fastidiar a quien tenemos enfrente.
Tomamos la carretera de salida de Pozuelo en dirección a la M-40. Jaime estaba muy concentrado en la conducción. De pronto puso en marcha el equipo de audio del coche. Me apetecía escuchar algún programa de radio, pero ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Antes de dejarme sugerirlo siquiera, conectó su reproductor MP3. Cuando comenzó a sonar su canción favorita, ésa que hemos escuchado en millones de ocasiones —¿para qué cambiar?—, giré la pequeña rueda lateral de mi asiento con el fin de reclinarlo hacia atrás. Estaba demasiado cansada como para discutir, así que entorné los ojos. Jaime canturreaba en inglés la canción. Entonces soltó una mano del volante y la posó suavemente sobre mi rodilla. Tras un suspiro comenté, mientras me sorprendía a mí misma al enterarme al mismo tiempo que él de una revelación de tal calibre:
—Quiero tener un hijo.
Modo de lectura 1: Puedes continuar leyendo.
Modo de lectura 2: Recuerda volver ahora al capítulo 1 (p. 11).
2Insensatez, de Maria Creuza.
 3. Jaime en febrero
3. Jaime en febrero
-Yo también quiero tener un hijo —me escuché decir al teléfono. Me sorprendí al ver que Maite guardaba silencio durante un buen rato.
Y es que… cómo somos los tíos. Si lo piensas detenidamente, eso sí, desde el punto de vista de las mujeres, no hay quien nos entienda. No admitimos otro punto de vista. Siempre nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Cuando nosotros queremos. No nos gusta admitir que podemos estar equivocados. Así somos. Sota, caballo y rey. Las cosas, claras. El chocolate, espeso. Mal que les pese a ellas, que tienen que aguantarnos a diario.
—¿Qué? —reaccionó Maite.
—¿No estás contenta?
—Pues no, no estoy contenta —respondió—. Lo siento, pero yo no quiero tener un hijo ahora. Más adelante podríamos adoptar.
—¿Adoptar?
—Sí, adoptar.
Sorprendido por la ocurrencia, no supe qué contestar. Las mujeres cambian de opinión con increíble facilidad. ¿A qué venía ese golpe de timón después de la conversación que tuvimos en el arcén de la M-40 la primera noche del año?
Llevaba un rato mirando a las dos personas que estaban sentadas delante de mí en el autobús semivacío. ¿Quién viaja un domingo del mes de febrero a primera hora de la mañana desde La Fortuna al centro de Madrid? Una de ellas era una mujer de unos treinta años. La otra, un niño de unos tres. Estaban sentados de espaldas y se daban la mano. Aunque no podía verles las caras, era evidente la complicidad entre la mujer y el niño. Sin duda eran madre e hijo. Y yo, en ese preciso instante, había decidido que quería tener uno.
Читать дальше

 3. Jaime en febrero
3. Jaime en febrero