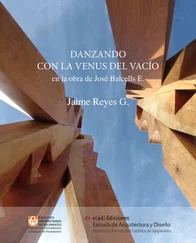En una de las fotos las tres hermanas posábamos, algo más rejuvenecidas, sobre el césped de la piscina de su casa.
—¿Te acuerdas de este bikini? —le recordé, sujetando la hoja con un dedo para impedir que siguiera avanzando—. Te lo compraste en un tenderete de la playa.
—¿Cómo puedes acordarte de eso? —añadió, apartando mi dedo para pasar página. Se detuvo en la siguiente foto, al tiempo que escuchábamos la explosión de un petardo en la calle.
—Porque a mí se me antojó uno igual, pero sólo lo había de la talla cuarenta.
—La treinta y ocho.
La treinta y ocho. Me lo tuvo que recordar.
—Quiero decir que no lo había de mi talla, ¿vale?
—¿No la había de la cuarenta y seis?
—De la cuarenta y cuatro. Tampoco te pases. ¿Cómo narices haces para mantener la línea?
—¿De verdad quieres que te lo diga? —continuó, mientras pasaba más y más hojas.
—La verdad es que no.
¿Qué necesidad tengo yo de pasar hambre y torsionar la espalda en complicadas posturas de yoga cuatro veces por semana? ¡Que le den a la talla treinta y ocho!
Un sinfín de viejas fotos siguieron apareciendo ante mi vista. Natalia de viaje en Estambul. Natalia de Erasmus en Amsterdam. Natalia de negocios en Tokio. El planeta de cabo a rabo. Por el contrario, cada vez que yo aparecía en una foto, la instantánea tenía lugar en un radio de cien kilómetros a la redonda con centro en Leganés. ¿Qué había hecho con mi vida?
Ella había conocido medio mundo. Yo, sin embargo, siempre había estado pendiente de lo que los demás esperaban de mí: a veces mis padres, otras veces mis hermanas e incluso en ocasiones algún noviete digno de olvidar. Desde pequeña era incapaz de hacer lo que me viniera en gana o anteponer mis deseos a los de los demás.
Justo entonces algo llamó mi atención e impedí con la mano que Natalia siguiera avanzando.
—¿Qué haces? —profirió, irritada.
Era un retrato de Natalia durante el curso que pasó en Dublín. Mis padres nos querían mandar a ella y a mí a estudiar un año de bachillerato al extranjero, pero yo al final no pude ir. No acabo de recordar el motivo. Mi hermana llevaba en la foto un gorro de lana y una bufanda. Por supuesto, a juego, para no perder el glamour ni un momento. A su lado, con una trenza larga que le bajaba desde el cuello a la cintura y una sonrisa resplandeciente, una mujer de tez aceitunada la rodeaba con sus brazos.
—¡Cora! —pronuncié.
—Déjame pasar página, por favor —se quejó Natalia.
—¿No es Cora? —repetí, apartando sus dedos.
—Sí —contestó, desganada.
—Era de Colombia, ¿no? —indagué.
—Venezolana —precisó, mientras se levantaba para buscar otro álbum.
Acaricié su cara diminuta. Aquella sonrisa brillaba como un collar de perlas. Cora era la asistenta de la familia que había acogido a Natalia en Dublín. Recuerdo que al verano siguiente Cora vino a visitarnos a Madrid y se alojó en casa durante dos semanas. Mis padres le estaban muy agradecidos por lo bien que había tratado a Natalia. Aunque hacía una eternidad de aquello, el recuerdo de aquella mujer seguía muy presente en mi retina. Su mirada, intensa. Su nariz, aguileña. Su sonrisa, de dientes centelleantes. Su pelo, muy largo, que ella se cepillaba cada noche antes de irse a dormir deshaciéndose con calma una trenza mientras charlábamos sin prisa. Cuando estaba con Cora, era como si el tiempo se detuviese.
—¿Qué ha sido de Cora?
—¿Lo ves? ¡A este moño me refiero! —me contestó, cambiando de tema—. ¿Me lo haces ahora o no?
Traté de prestarle atención, pero mis ojos no se posaron en el moño italiano de Natalia. Por el contrario, fui incapaz de retirarlos de aquella joven vestida de color negro que sonreía en la foto. Sólo habían pasado dos años desde el día de la boda de nuestra hermana pequeña y parecía que hubiera transcurrido toda una vida. Al menos para mí.
—Puedo intentarlo —asentí, pensativa.
Alejandra entró en la habitación como una exhalación.
—¿Qué estáis haciendo? —indagó, con una mirada de reproche—. ¡Van a dar las uvas!
—¿Cuánto falta? —pregunté.
—¡Son las once y media! ¿Bajáis o no?
—¡En cinco minutos!
—Leonardo está preguntando por ti —nos informó.
Natalia se puso en pie, impulsada por un resorte imaginario.
—¿Leonardo? —repitió, como si despertara de un sueño profundo—. Estoy intentando hacerme un recogido.
—Trae, anda —me dijo Alejandra, arrebatándome con energía el cepillo.
—No, déjame que… —intenté decirle sin éxito. Con dos pasadas de cepillo le hizo una chapuza de peinado que fue del agrado de ambas. Sólo pude sonreír con cara de idiota.
Natalia se puso en pie frente a un espejo de caña que había en una esquina de la habitación. Se estiró su deslumbrante vestido azul turquesa y después se giró hacia nosotras exhibiendo su envidiable figura de la talla treinta-y-ocho.
—¿Qué tal estoy?
Alejandra la agarró por un brazo sin mirarla.
—Estás bien. Vamos.
—¿Y tú? ¿No dices nada? —me preguntó, escudriñándome. ¿Para qué necesitaba mi aprobación?
—Si Leonardo no se fija en ti, no tiene testosterona en las venas —le dije.
Juntas se dirigieron hacia el piso de abajo. Me quedé quieta, sin saber qué más añadir. Antes de salir, Natalia giró la cabeza de nuevo hacia mí.
—¿No vienes?
—Ahora voy —musité, sin ganas.
Pasé otra hoja del álbum y encontré a Natalia subida en una canoa luchando contra un remolino. El agua de los rápidos estallaba en añicos sobre mi hermana. A través de la escalera me llegaba el sonido estridente del televisor procedente del piso de abajo, mezclado con las voces de los invitados y los estallidos de los petardos en la calle. Y, por encima de todo eso, esa música brasileña que seguía martilleándome las tripas como si quisiera cincelar la tristeza que me invadía en aquel momento.
Cerré los ojos tratando de relajarme. Instantáneamente visualicé una ristra de dientes relucientes que mostraban una sonrisa parecida a la del gato de Alicia en el País de las Maravillas. No era la de Jaime, no. Tampoco era la de Natalia. Poco a poco, sobre los dientes, comencé a distinguir una nariz aguileña. Más arriba, los ojos negros, como dos escarabajos brillantes. Encima, aquella larguísima trenza de pelo sedoso. Era sorprendente descubrir que, después de tantos años, la imagen de Cora siguiera tan nítida en mi mente.
Aterricé en la habitación de mi hermana sobresaltada por el timbre del teléfono fijo. Observé la foto que tenía frente a mí, con el agua salpicando a diestro y siniestro. Y el teléfono volvió a sonar. Cuando estaba a punto de pasar página para ver la siguiente foto de Natalia en otro rincón recóndito del planeta, el timbre sonó por tercera vez.
Me recliné sobre la cama para alcanzar la mesilla de noche. Al descolgar, una voz me preguntó al otro lado del hilo:
—¿Acepta una llamada desde Nueva Delhi a cobro revertido?
—Un momento.
Tapé el auricular y me incorporé para llamar a Natalia. Sin embargo, el bullicio procedente de la fiesta me hizo desistir de mi empeño.
—¿Oiga? —insistió la voz—. ¿Acepta una llamada desde Nueva Delhi a cobro revertido?
—Sí —me escuché decir a mí misma.
A continuación aquella voz metálica se perdió en el vacío. Me mantuve un tiempo en vilo, sin saber exactamente qué o a quién esperaba, hasta que un sonido de interferencias que procedía de muy lejos inundó la línea. Arrullada por aquel murmullo, me dejé caer lentamente sobre la cama hasta quedar completamente tumbada boca arriba. De aquel embrollo emergió una voz de mujer cálida y extrañamente familiar.
Читать дальше