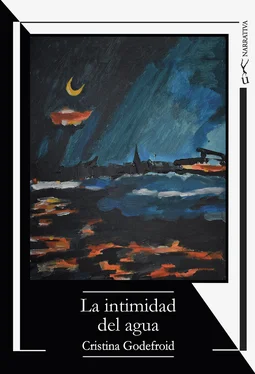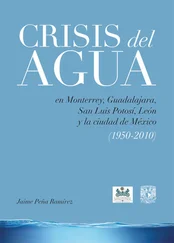Me gustaba el río Main.
Me gustan los ríos alemanes.
Tienen algo de imperturbable que me recuerda al carácter de sus habitantes. Incluso los patos, como contagiados de sus aguas, adquieren ese aire inalterable. Perfectamente organizados en parejas o grupos gregarios de cuatro, ocupan sus puestos a orillas de los ríos como obedeciendo a una suerte de instrucción superior, de objetivo profesional.
Aquel año en Frankfurt me hice amiga de una pareja de palmípedos que ocupaba a diario su puesto bajo el mismo árbol a orillas del Main. Tenían la actitud aplomada de sus conciudadanos y un aire luterano en la mirada. Parecían embestidos de ese sentido protestante del orden y la justicia y me miraban desde abajo de sus alturas con el pecho inflado y el pico altanero. Yo les sonreía amablemente, pero algo intimidada por ese sentido del deber del que yo siempre he carecido.
Decidí visitar al poeta uno de esos días en el que la vasta y perfecta maqueta que era Frankfurt se hallaba implacablemente vacía. Banqueros y oficinistas ocupaban sus puestos de trabajo con indolente obediencia y, con la eficacia de un mecanismo de precisión, lanzaban un día más los engranajes debidamente engrasados de sus rutinas miserables.
Era un día laboral en el que inventé una excusa cualquiera para no acudir al trabajo y, envuelta en mi larga bufanda de invierno, salí al encuentro de la Historia.
La casa de Goethe estaba perfectamente vacía aquella mañana. Tal y como lo había esperado, yo era su única invitada.
Aunque la casa ha sido totalmente reconstruida tras el bombardeo sufrido en la Segunda Guerra, sus muebles, cuadros, manuscritos e incluso su pequeño teatro de marionetas siguen intactos. Cada uno de estos objetos desprendía un erotismo antiguo que despertaba mis sentidos y erizaba mi piel.
En uno de los cuadros se veía un retrato del joven Goethe. Aparece ligeramente recostado en un taburete victoriano. Lleva una casaca sencilla de paño azul y una camisa entreabierta de volantas en cuello y muñecas. De perfil, con las piernas cruzadas y cubiertas sus pantorrillas por unas medias de la época, sostiene en su mano derecha un oscuro retrato que parece la sombra de una mujer. La mirada despreocupada del poeta encerraba antiguos anhelos y ambiciones secretas. Desde el otro lado del cuadro y del abismo de los tiempos traté de penetrar en los deseos ocultos de aquel hombre, pero, al dejarme llevar entre sus recovecos, me encontré de pronto haciendo el amor al fantasma de Goethe entre encajes y brocados de seda, de plata y terciopelo.
Algún ruido de la calle me despertó de tales ensoñaciones y continué mi visita con el fantasma del poeta pegado a mi piel.
En la primera planta las pequeñas ventanas de la casa enmarcaban el paisaje de copos de nieve con la perfección arquitectónica de una casa de muñecas. Había una exposición de sus manuscritos, cartas, libros y viejos bocetos a lápiz. Lamenté mi bajo nivel de alemán, pues los cuadernos de Goethe hablaban claramente de cosas ocultas. Pirámides, cábalas, símbolos solares y todo tipo de escrituras crípticas poblaban sus cuadernos. Goethe mencionaba a viejos alquimistas como Paracelso y, en uno de ellos, pude claramente leer el nombre de Swedenborg.
Nunca he sabido de su relación con las ciencias ocultas, pero ese día observando los copos de nieve que bañaban Frankfurt a través de las pequeñas ventanas de la vieja casa e inspirada por el romanticismo de aquellos manuscritos y mi piel erizada por espíritus decimonónicos, —bellos ejemplares y elegantes muertos de la aristocracia romántica, dandis y bohemios de un tiempo pasado cuyas sombras todavía se pasean, por estas calles nevadas, en levitas de brummel y sombreros de copa y nos miran, me miran, altivos y seductores, desde sus estatuas de mármol al otro lado de la delgada línea del tiempo—, me dije que solo un velo muy delgado puede dividir nuestro mundo del mundo real y que solo los sueños, las experiencias místicas, las visiones y clarividencias de los hombres pueden dar acceso a él.
Goethe lo sabía y consagró su vida a la búsqueda de esa realidad. Fausto es claramente el arquetipo y símbolo del proceso de individuación del hombre moderno. El hombre que trasciende la realidad desencantada por la razón y que utiliza el arte (la magia) como antídoto para salvarse de la desmitificación del mundo y reivindicar otros aspectos de la existencia.
Fausto, como Swedenborg, reivindica la magia y halla la luz.
Creo que este relato me lo han susurrado en sueños Borges y Goethe.
Tal vez ambos se hayan amado de alguna manera en la Tierra y hayan formado hoy un solo ángel en los cielos de Swedenborg.
IV. Knokke y el reloj de arena

Aquella mañana me desperté con un poco de fiebre en el número veinte de la calle Fincentlaan. Había alquilado una kot en Knokke, una pequeña ciudad de la costa belga a la que había llegado huyendo la noche anterior.
Había soñado que el doctor Gaillet se paseaba por las calles de Santiago de Compostela. Buscaba una calle, una dirección determinada, pero se equivocaba y se metía en otra. Se sentía perdido y una herida negra brotaba en su pecho como el estigma implacable del fracaso de sus andanzas. Se ponía a gritar como un loco y decía que iba a matarnos a todos.
Evoqué mi sueño con un vago desasosiego por lo ocurrido la noche del viernes, pero enseguida me sentí bien, protegida por las mantas cálidas de aquella habitación que parecía un escaparate de una tienda de decoración de charme. Me preparé un té y leí un poco La colmena en la cama. Doña Rosa seguía ahí con «sus manos gordezuelas apoyadas sobre el vientre, hinchado como un pellejo de aceite, la imagen misma de la venganza del bien nutrido contra el hambriento. ¡Sinvergüenzas! ¡Perros! De sus dedos como morcillas se reflejan hermosos, casi lujuriosos, los destellos de las lámparas». La presencia de Doña Rosa emergiendo de las páginas del libro como un náufrago en tierras turbias y desconocidas me produjo una sensación envolvente de placidez y sosiego.
A las nueve y media me precipité escalera abajo, ávida de aire fresco. Los dueños de la casa en la que alquilaba el kot me prestaron su bicicleta. Era una pareja de músicos. El hombre se llamaba Heens y era profesor de piano, y su mujer, Alexandra, de violonchelo. Tenían dos viejos perros carlinos y, como buenos habitantes de Knokke, coleccionaban barcos en botella. Me sentía bien allí y hubiese querido quedarme mucho más tiempo, pero una vez mis pies entraron en contacto con los pedales del vèlo holandés ya no pude parar. Bajo una llovizna obstinada, pedaleé y pedaleé hasta llegar a Holanda. Fueron, ida y vuelta, siete horas solo interrumpidas por dos pausas de largas caminatas a la orilla de la mer du Nord.
Era un día gris de octubre y el agua tenía ese color verde antiguo y agrietado de pared de hospital psiquiátrico. Una de las estatuas de Jean Michel Folon emergía entre las olas. Es la estatua de un hombre con el cuerpo lleno de agujeros, tal vez un soldado que se encamina hacia la muerte tras haber sido alcanzado por las balas. El hombre se repliega sobre sí mismo y en un gesto de dolor se enfrenta a la última ola de su vida. Esa estatua me parece el arquetipo del hombre belga. Observándola pensé en el doctor Gaillet. Podría ser él replegado sobre sí mismo, agujereado en cuerpo y alma por los sufrimientos y tormentos de un pasado tortuoso. Desdichadas infancias bajo un cielo tan bajo que se mete en el cuerpo como el espíritu de un muerto.
El doctor Gaillet soñaba a veces que iba andando por una calle y que a la vuelta de la esquina se encontraba consigo mismo; entonces se despertaba muerto de miedo. El verano pasado, como si me hubiese contagiado de sus sueños como de un mal virus, tuve el mismo sueño. Iba andando yo por las calles de un pueblo de infancia y, al doblar la esquina, aparecía él. Estaba a punto de gritar cuando un vértigo seco me despertó de golpe a su lado.
Читать дальше